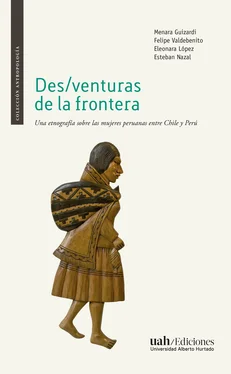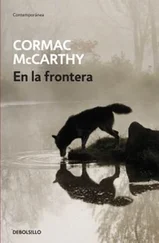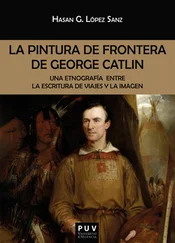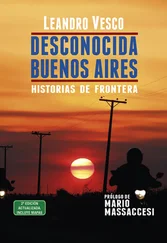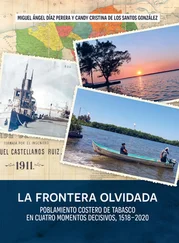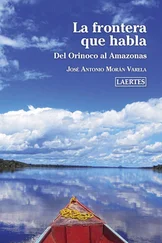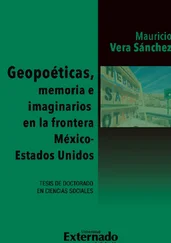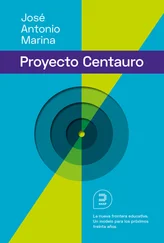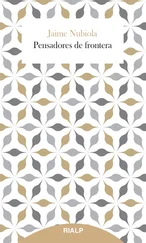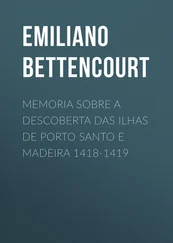7El sur, compuesto por los departamentos de Moquegua, Puno y Tacna es de las partes más pobres del Perú. La sierra del sur peruano, donde nació Rafaela, a su vez, presenta niveles más elevados de pobreza que la costa sureña del país.
8Difícilmente se nos podría acusar de “novedosos” al enunciar estas preguntas. Antropólogos de diversos países vienen dedicando mucha energía en contestarlas desde fines de los años 80, cuando el proceso de globalización se delineó más decisivamente y los pensadores críticos enfatizaron la importancia de repensar el concepto de frontera para comprender a los procesos sociales globalizados. Asimismo, sería inexacto suponer que se tratan de dilemas antropológicos surgidos en los 80. Su enunciación remite a debates como el de Roberto Cardoso de Oliveira (1960, 1963, 1983) o el de Fedrik Barth (1969) sobre los grupos étnicos y sus “límites”. Con todo, el hecho de que se piense sobre estas indagaciones desde hace más de tres décadas no hace de ellas un tema superado. Su formulación sigue teniendo un impacto explosivo en términos epistemológicos para la antropología, porque desafía algunos de los pilares fundadores de la disciplina en su versión más clásica, vinculada a la hegemonía de la etnografía malinowskiana: 1) la noción de un isomorfismo entre espacio y cultura, 2) la concepción de los grupos étnicos (o subgrupos sociales) como homogéneos y a-históricos, 3) la sustantivación de lo cultural y 4) la creencia en la neutralidad política (conceptual o empírica) del quehacer antropológico.
9Pese a lo anterior, nuestro debate teórico se sedimenta en algunos puntos de partida que sintetizamos en el Capítulo II y que servirán como referencias a los desenlaces y complementaciones que van apareciendo en las secciones posteriores. Esta particular relación con la teoría también se debe a la forma como realizamos nuestra etnografía: articulada a través del Extended Case Method (ECM) y pensada en cuanto praxis. Lo anterior desautoriza la concepción de una separación bipolar y dicotómica entre lo empírico y lo teórico, empujándonos hacia una preocupación narrativa por tratar la teoría sin separarla tajantemente de los relatos etnográficos. Sobre esto, véase el Capítulo I.
CAPÍTULO I
Llegar a la frontera: la historia de la investigación
Sincerar los trucos1
Eso es un truco: un dispositivo simple que te ayuda a resolver un problema [… ]. Cada oficio tiene sus trucos, sus soluciones a sus propios problemas distintivos; la manera fácil de hacer ciertas cosas con las cuales los no iniciados tienen muchos problemas. Los oficios de las ciencias sociales, no menos que la fontanería o carpintería, tienen sus trucos, diseñados para resolver sus problemas peculiares
(Becker, 1998: 2. Traducción propia).
Desde los años 90, el estudio antropológico de las zonas de frontera viene reflexionando sobre la dimensión política de la investigación en estas áreas, relacionándola con la historia de conformación de estos espacios, con la trayectoria de los sujetos y, al mismo tiempo, con el papel que ocupan los investigadores en este intricado escenario. Sería asimétrico, cuando no epistemológicamente disléxico, pensar que la historia de los sujetos y procesos en la frontera es central, menospreciando, paralelamente, la historia particular que enmarca la presencia de los investigadores en el territorio y que condiciona sus perspectivas e indagaciones sobre él. Así las cosas, debemos partir por explicitar cómo hemos construido el proyecto de investigación que nos llevó a la frontera chileno-peruana; y, asimismo, aludiendo a la definición sagaz de Becker (1998), debemos abordar también los “trucos” empleados en él.
A este ejercicio nos dedicaremos en el presente capítulo. Lo haremos situando nuestra propuesta de investigación con relación a debates previos sobre la migración latinoamericana “en Chile” y a discusiones antropológicas sobre las movilidades y organización social indígena en el norte del país. Esto nos permitirá explicitar los puntos críticos a partir de los cuales formulamos una apuesta metodológica propia.
Por lo general, los debates metodológicos suelen constituirse de relatos descriptivos que atentan en contra de la resiliencia incluso del más voluntarioso de los lectores. Nuestra intención no es enveredarnos en una descripción de este tipo. Si insistimos en explicitar la metodología que sedimenta el libro, lo hacemos porque esta aclaración es necesaria para dar a entender nuestro enfoque y porque se trata de una formulación novedosa, en cierto sentido. La propuesta deriva de la yuxtaposición de herramientas antropológicas de por lo menos dos orígenes diferentes. Este carácter tentativo del diseño metodológico dotó el proceso de investigación de una dimensión experimental, también en relación con las prácticas de la “etnografía fronteriza”, lo que, a su vez, influenció profundamente en los resultados obtenidos2.
Sin más retrasos, deslindemos entonces la historia de cómo surgió el proyecto que da origen al libro, y sobre cómo su puesta en marcha demandó de nosotros la invención de nuestros propios “trucos” de investigación.
Santiaguismos metodológicos
Desde los años 90, la preocupación con la migración en Chile tomó dimensiones importantes, acaparando discursos comunicacionales y políticos, e inspirando una ingente producción académica (Martínez, 2003: 1; Navarrete, 2007: 179; Núñez y Hoper, 2005: 291; Núñez y Torres, 2007: 7; Schiappacasse, 2008: 23; Stefoni, 2005: 283-284). Entre los autores del presente libro, Guizardi fue la primera en adentrarse en estos temas en el país, integrándose, ya en el segundo semestre de 2011, al equipo técnico de un proyecto que investigaba las migraciones masculinas peruanas y bolivianas en las regiones mineras del territorio chileno del desierto de Atacama3.
Entre 2011 y 2012, Guizardi realizó una revisión de estado del arte de las publicaciones sobre las migraciones internacionales en Chile desde la última década del siglo XX. Recopiló setenta y seis trabajos (entre artículos, libros, tesis y capítulos) y, al revisarlos, constató que la gran mayoría de los estudios socio-antropológicos sobre el tema se había publicado solamente a partir de los años 2000. Observó también otras curiosidades sobre estos trabajos. Por ejemplo, en ellos se repetía muy frecuentemente que no habría existido migración latinoamericana relevante en Chile hasta fines de los 90, y que fue la democratización del país, junto con el ciclo de crecimiento económico que ella detonó, lo que supuestamente lo habría convertido en un destino prioritario de la migración regional4 (Araujo et al., 2002: 8; Erazo, 2009: s/n; Jensen, 2009: 106; Martínez, 2005: 109; Poblete, 2006: 184; Santander, 2006: 2).
Esta última afirmación, no obstante, parecía algo incierta y desacertada cuando los datos empíricos sobre la migración en Chile eran contrastados con informaciones de otra escala, referentes a los flujos migrantes en el contexto latinoamericano más amplio o, incluso, comparados a las estadísticas migratorias de los países vecinos. Al hacer estos ejercicios comparativos, uno daba cuenta de que Chile no se había configurado como un destino migratorio prioritario: ni en América Latina, ni tampoco en Sudamérica. En 2015, Chile ocupaba el quinto lugar entre los países sudamericanos en proporción de migrantes, detrás de Guyana Francesa, Surinam, Argentina y Venezuela (Rojas-Pedemonte y Silva-Dittborn, 2016: 10-11). Contabilizando la migración en números absolutos, el cuadro era semejante. Chile era el cuarto país en cantidad de migrantes en Sudamérica (con 469.000 personas) (UN, 2015b). El primer lugar lo ocupaba Argentina (con 2.086.000 migrantes), seguida de Venezuela (1.404.000 personas) y Brasil (713.000) (UN, 2015b). Según datos del último censo, Chile cuenta con 746.465 migrantes, lo que equivale a un 4,35 % de su población (INE, 2018) y sigue sin ser el principal destino en Sudamérica (posición aún ocupada por Argentina).
Читать дальше