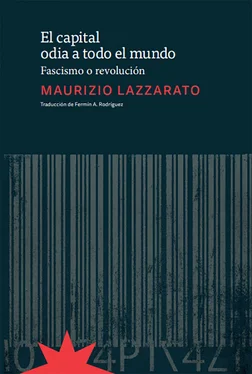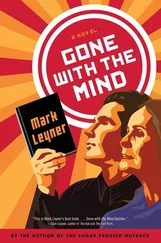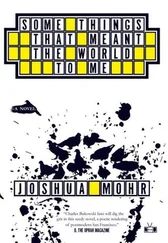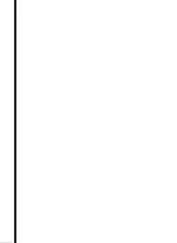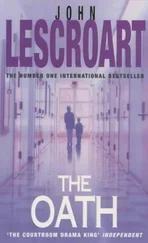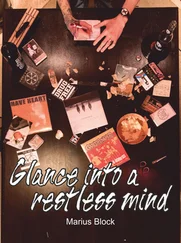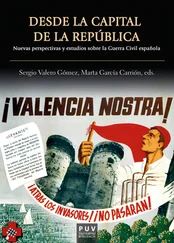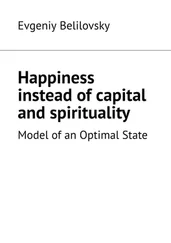La fractura racial sufrida por los “colonizados” dividió no solo la organización mundial del trabajo, sino también la revolución de los años sesenta. Hoy, las condiciones para la posibilidad de una revolución mundial radican, por una parte, en la invención de un nuevo internacionalismo que los movimientos de neocolonizados (inmigrantes, en primer lugar) incorporan casi físicamente y que los movimientos de mujeres, gracias a sus redes alrededor del mundo, movilizan de manera casi exclusiva; y, por otro lado, en la crítica de las jerarquías capitalistas, que no deben limitarse a la esfera del trabajo. Las divisiones sexuales y raciales estructuran no solo la reproducción del capital, sino también la distribución de las funciones y los roles sociales.
Hoy en día, un movimiento centrado en la “cuestión social” no puede ser espontáneamente socialista como en los siglos XIX y XX por el hecho de que la revolución mundial y social (que implica el conjunto de las relaciones de poder) haya pasado por allí. Sin una crítica de las divisiones raciales y sexuales, el movimiento queda expuesto a todas las recuperaciones posibles (desde la derecha y la extrema derecha), a las que hasta aquí, a pesar de todo, ha podido resistirse. Si las subjetividades que encarnan las luchas contra estas diferentes formas de dominación no pueden ser reducidas a la unidad del “significante vacío” del pueblo, como desearía el populismo de izquierda, el doble problema de la acción política común y el poder del capital permanece intacto. La incapacidad de pensar en el capital como una máquina global y social , cuya explotación y dominación no se limitan al “trabajo”, es una de las causas fundamentales de la derrota de la década de 1960. Desde este punto de vista, la estrategia no ha cambiado: hoy como ayer, estamos lejos de tener una.
Desde 2011, los movimientos son “revolucionarios” en cuanto a sus formas de movilización (inventiva en la elección del espacio y el tiempo de la lucha, democracia radical y gran flexibilidad en las modalidades de organización, rechazo de la representación y del líder, sustracción a la centralización y totalización por parte de un partido, etc.) y “reformistas” en cuanto a sus reivindicaciones y a la definición del enemigo (nos “liberamos” de Mubarak, pero no tocamos su sistema de poder, de la misma manera que las críticas se concentran en Macron cuando él simplemente es, sin ninguna duda, un componente de la máquina del capital). La ruptura no produce cambios notables en la organización del poder y la propiedad, sino en la subjetividad de los insurgentes. Y si, a corto plazo, los movimientos son derrotados, los cambios subjetivos seguramente continuarán produciendo efectos políticos. A condición de no caer en la ilusión de que una “revolución social” pueda producirse sin “revolución política”, es decir, sin superación del capitalismo. 3El pos-68 ha demostrado que cuando la revolución social se separa de la revolución política, puede integrarse a la máquina capitalista sin ninguna dificultad como un nuevo recurso para la acumulación de capital. El “devenir revolucionario” inaugurado por estas transformaciones subjetivas no puede separarse de la “revolución”, bajo pena de convertirse en un componente del capital, por lo tanto de su poder de destrucción y autodestrucción, que se manifiesta hoy en el neofascismo.
1Wendy Brown, “Le néolibéralisme sape la démocratie”, AOC , 5 de enero de 2019. Disponible en: https://aoc.media/entretien/2019/01/05/wendy-brown-neoliberalisme-sape-democratie-2.
2Alain Duhamel, “Le triomphe de la haine en politique”, Libération ,9 de enero de 2019.
3Tal como Samuel Hayat explica en relación con los chalecos amarillos: “Se trata de un movimiento revolucionario, pero sin revolución en el sentido político del término: es más bien una revolución social, al menos en ciernes” (Samuel Hayat, “Les mouvements d’émancipation doivent s’adapter aux circonstances”, Ballast , 20 de febrero de 2019. Disponible en: https://www.revue-ballast.fr/samuel-hayat-les-mouvements-demancipation).
1. CUANDO EL CAPITAL SE VA A LA GUERRA
El poder de una clase dominante no es simplemente el resultado de su fuerza económica y política, o de la distribución de la propiedad, o de la transformación del sistema productivo: siempre implica un triunfo histórico en el combate contra las clases subalternas.
MICHAEL LÖWY
DE PINOCHET A BOLSONARO Y VICEVERSA
La elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil marca una radicalización de la ola neofascista, racista y sexista que barre el planeta, cuyo único mérito es el de aclarar su sentido político de manera definitiva –eso es lo que esperamos–. Llamarla “populista” o “neoliberal-autoritaria” es una forma de mirar para otro lado.
Si la victoria de Bolsonaro es escalofriante, es porque reenvía directamente al acto de nacimiento político del neoliberalismo: el Chile de Augusto Pinochet. El gobierno de Brasil, con generales en puestos clave y un ministro de Economía y Finanzas ultraliberal, alumno de los Chicago Boys, es una mutación de la experimentación neoliberal construida sobre los cadáveres de miles de militantes comunistas y socialistas en Chile y en toda América Latina. Milton Friedman, líder de los Chicago Boys, conoce a Pinochet en 1975; Friedrich Hayek, el adalid de la “libertad”, es recibido en Chile en 1977. Declara que “la dictadura puede ser necesaria” y que “con Pinochet, la libertad personal es mayor que con Allende”. Según se infiere de estas afirmaciones, en los “períodos de transición”, en los que se tiene el derecho de matar a todo aquel que no se someta a la libertad del mercado, es “inevitable que alguien detente poderes absolutos para evitar y limitar el poder absoluto en el futuro”. Sobre estas bases, durante una década (1975-1986), los economistas neoliberales gozaron de las condiciones “ideales” para experimentar con sus recetas, y la sangrienta represión de la revolución eliminó todo conflicto, toda oposición, toda crítica.
Otros países latinoamericanos han seguido estas políticas “innovadoras”. Los Chicago Boys han ocupado cargos clave en Uruguay, Brasil y Argentina. A partir de la toma del poder por parte de Jorge Rafael Videla, responsable con la Junta Militar de otra masacre, tal vez más atroz aún, los neoliberales se incorporan al gobierno de los militares y tratan de replicar las políticas chilenas de reducciones masivas de los salarios, recortes del gasto social, puesta en marcha de la privatización de la educación, la salud, las jubilaciones, etc. Estas políticas fueron inmediatamente reconocidas y adoptadas por el Banco Mundial con el nombre que sigue identificándolas: “ajustes estructurales”. Luego se aplicarán en África, el sur de Asia y llegarán mucho más tarde al Norte.
¿Cómo pensar estos fenómenos? La tradición de análisis que domina hoy, iniciada por Michel Foucault, ignora por completo la genealogía oscura, sucia y violenta del neoliberalismo, donde los torturadores militares se codean con los delincuentes de la teoría económica. El problema que esto plantea no es “moral” (la indignación con respecto al aniquilamiento armado de los procesos revolucionarios en América Latina), sino ante todo teórico y político. La gubernamentalidad, el empresario de sí mismo, la competencia, la libertad, la “racionalidad” del mercado, etc., todos estos bellos conceptos que Foucault encontró en los libros y que jamás cotejó con procesos políticos reales (¡una elección metodológica deliberada!) poseen un presupuesto que nunca se explicita y que, por el contrario, resulta cuidadosamente omitido: la subjetividad de los “gobernados” solo puede construirse en condiciones de una derrota, más o menos sangrienta, que la haga pasar del estado de adversario político al de “vencido”.
Читать дальше