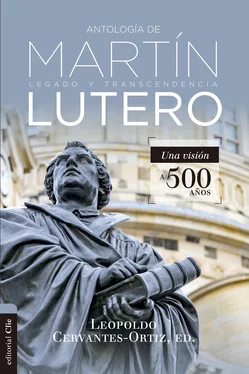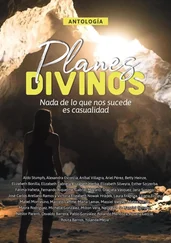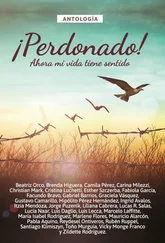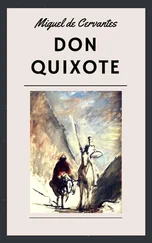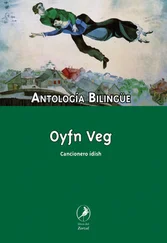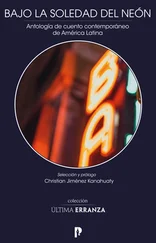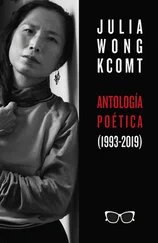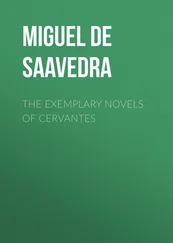Así, en primer lugar, se establecía no una conciliación —una síntesis entre la Revelación y el orden natural—, sino una situación nueva, una tensión entre las dos fuerzas, con una calidad radicalmente diferente, con un origen y un fin igualmente opuestos. Esto quedó profundamente marcado a nivel del Estado. En lugar de pretender una subordinación del Estado cristiano a la Iglesia, pretendía una canalización en la jerarquía de ambas potencias; la Reforma inaugura la liberación del Estado con respecto de la Iglesia —el Estado ya no es cristiano. Es él mismo. Ya tiene una función, por lo demás inscrita en el plan de Dios. Y la Iglesia solo puede dirigirse a él estableciendo un diálogo en el que se anuncia al Estado la voluntad del otro, la palabra que debe, por ella misma y sin un sistema de coacción exterior jurídica y política, inducir al Estado hacia una política justa y hacia una aceptación voluntaria del servicio a Dios. Las cartas de Calvino al rey de Inglaterra son, a ese respecto, muy significativas.
Pero, esta consideración de la dualidad de la Iglesia y del mundo, conducía a una segunda consecuencia: desde el momento en que ya no existía lo sagrado incluido en el mundo, la decisión de la conducta en la vida depende del hombre. Este hombre ha sido puesto frente a la Palabra de Dios, que le ha afectado y debe opinar personalmente. Es responsable de sus respuestas. Ya no está incluido en un orden que lo lleva naturalmente, espontáneamente hacia una conducta cristiana, incluso si casi ya no tiene convicción. La conmoción traída por la Reforma es que no se puede ser cristiano sin estar consciente de ello, obedeciendo a la naturaleza, siguiendo una ley de inercia; la fe supone ya una conciencia, la aprehensión voluntaria y el desarrollo de cierta cultura. Hacerse cristiano es un acto contra natura, y ese cristiano está entonces llamado, dentro de su sociedad, a afirmar la exigencia de Dios, pues cuando decíamos más arriba que la Iglesia se sitúa en un estado de tensión en relación al mundo, se trata menos de autoridades eclesiásticas (que la Reforma despoja de su prestigio y de su exclusividad) que de los fieles mismos, cada uno donde se encuentre. Desde luego, casi no se puede tener la esperanza de que todos acepten la Palabra de Dios y se hagan cristianos. Probablemente la mayoría de los hombres pertenecerá al mundo laico (aunque esto no fuera muy evidente para los reformadores, en vista de que vivían en una sociedad fuertemente cristianizada, lo que podía ser la causa de que no se percataran de este hecho). Pero al menos que esos hombres supieran lo que hacían, que fueran puestos frente a sus responsabilidades, entonces los equívocos se habrían disipado, que lo cristiano se comporte como un no cristiano, y que sus motivos sean revelados (¡a eso corresponde la famosa reputación de honesto y de rigor de los protestantes!). El individuo es así llamado a la toma de conciencia y eso fue, sin duda, ¡la segunda gran obra de la Reforma! Toma de conciencia de sí mismo, de sus motivos, de su autonomía y de su responsabilidad. Toma de conciencia del mundo en el que se sitúa, de sus disputas y de sus conflictos. Toma de conciencia de la Palabra de Dios, de su verdad personal y de su objetividad: a todos los niveles el individuo es así suscitado. Pero si esto conduce al cristiano a más autenticidad dentro de la fe, esto conduce a aquél que rehúsa la afirmación de sí mismo a la exaltación del individuo, al orgullo de aquél que pretende definir su destino por sí mismo. Esto conlleva, de un solo golpe, a una disputa a la vez religiosa, política, intelectual y económica. Ahora, el individuo no ve ya límites a sus posibilidades y a sus empresas. Puede llevar a todas partes su poder constructor. Todo está puesto a su decisión propia. Ya no hay más reglas, ya no hay más orden impuesto, incluso si refutara la voluntad de Dios, pues el dilema sería rígido: o bien reconoce esa voluntad y entonces entra en la obediencia, en un orden, en la obra de Dios en la que participa, no únicamente espiritualmente, sino también en el plano de la política, del trabajo y de la inteligencia; o rechaza la revelación y entonces se encontraría sin freno, sin otra autoridad que él mismo, pues en ese momento el Estado y el derecho y la moral, etcétera, que no tienen valor en sí, serán su obra: de todo ello él es el amo, la decisión tomada por el individuo toma una extraordinaria gravedad. Él apela a sí mismo en todo, ya no puede evitar ser él mismo. Sin duda, los reformadores no vieron claramente que su teología conforme a la Escritura, conducía a ese punto. Lutero lo mencionó a veces. Pero esta consecuencia ya estaba bien incluida. Y el hombre, a lo largo de su historia, ha sabido mantenerla.
•••
Ahora bien, mientras nacía la Reforma, nacía al mismo tiempo un mundo nuevo. Transformación en todos los planos de la sociedad: en lo político con la formación de naciones, en lo económico con el triunfo de la economía burguesa sobre la economía feudal, en lo intelectual con el Renacimiento. Y he aquí que nos parece muy remarcable el hecho de que la Reforma no fue ni un sostén del pasado cristiano, ni un apoyo sin reserva a esta nueva sociedad. Se acepta cómodamente el primer término, se hace resaltar todo lo que la Reforma rechazó de la herencia medieval, se insiste sobre su carácter progresista; sin embargo, la situación fue mucho más compleja, pues en su fidelidad a la Revelación, los reformadores fueron sin cesar llevados a pronunciar un sí , pero también un no frente a la nueva verdad de las iniciativas del hombre; como si pronunciaran un no pero también un sí con respecto de la sociedad tradicional en vías de desaparición. Intentaron a veces voluntariamente, a veces involuntariamente, preservar una gran parte de la tradición y de la herencia. Asimismo, pasaron por el “cernidor” de la crítica todo tipo de innovación del siglo XVI. Evidentemente, es difícil demostrarlo en unas cuantas páginas. Es arriesgado, dentro del hervor del siglo XVI, querer trazar fronteras entre lo que era tradicional y lo que era novedad. No había tradición que, en ese momento, intentara tomar un rostro nuevo. No había creación que no tuviera raíces que llegaran hasta la Edad Media, en general. Ahora bien, en cuanto a esta difícil repartición, intentar injertar la repartición que los reformadores mismos efectuaron, otorgando su apoyo, desarrollando su crítica hacia tal o cual movimiento intelectual o social, puede parecer imposible. Y sin embargo, si no refinamos hasta el extremo (lo que efectivamente borra la posibilidad de toda reflexión) se puede llegar a trazar algunas grandes líneas no muy inexactas.
Sin ninguna duda, los reformadores rechazaron del mundo antiguo la escolástica y la pedagogía. Igualmente recusaron la reglamentación económica. También denunciaron la explotación de los pobres por los ricos y la opresión de los débiles por los poderosos. Intentaron destruir la pretensión de la Iglesia de reglamentar la sociedad civil (y sin conseguirlo… ¡Calvino en Ginebra!). Pero por encima de todo, ellos rehusaron la integración total del individuo en el grupo social. Lo que ellos rechazaron fue la “totalidad”, la concepción de una sociedad global, el hecho de que el grupo sea considerado como una unidad. Primero se tenía en cuenta a los feudos, a los señoríos, las comunidades. Luego, en el siglo XVI, eran ya países, Estados, universidades; el hombre ya no existía por sí mismo: ya existía por su grupo. El grupo no estaba hecho de individuos, pues estos eran fragmentos de la unidad primaria. Eso era lo que los reformadores rechazaron, así fuera la familia, la corporación, la nación. Pero inversamente a esta sociedad tradicional, pretendían conservar la moral (la ética de los reformadores difiere muy poco de la ética medieval), la estructura jerarquizada de la sociedad, el valor de la autoridad para cada cosa en la familia, en el Estado, en la Iglesia; la forma monárquica del poder, el respeto a la creación y a la naturaleza humana en todas sus dimensiones. Pero que no se pretenda que se trataba de residuos aberrantes y que a los reformadores les faltó audacia cuando no preconizaron el liberalismo o la democracia: conocían muy bien esas ideas, tanto como la liquidación de la moral tradicional, y si lo rechazaron, fue con perfecto conocimiento de causa y porque estimaban que los elementos conservados de la sociedad medieval eran una expresión más justa del pensamiento cristiano. No fue pereza o incoherencia, sino esfuerzo de discernimiento y fidelidad. Por supuesto, a veces subsiste tanto apego que todo puede parecernos asombroso. Calvino conserva a menudo un modo de pensar escolástico y se refiere a autores como Pedro Lombardo, quien nos parece prodigiosamente contrario a la Reforma. Pero eso mismo debe hacernos llegar a la reflexión sobre nuestra propia comprensión de la Reforma y sobre su preocupación por conservar del antiguo orden todo lo que seguramente puede serlo. Se sabe bien que no fue con mucha alegría de corazón que Lutero rompió no solamente el “tren de la Iglesia”, sino también el de la sociedad en la que se encontraba. No lo hizo considerando que no valía nada, sino en el respeto de lo que existía, no por ligereza ni por ignorancia (lo que con frecuencia es el caso) ni por preocupación de estar en la punta del progreso, sino porque se puede actuar de otra manera cuando se trata de fidelidad al Señor.
Читать дальше