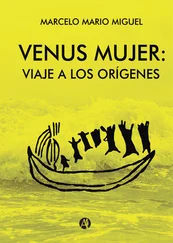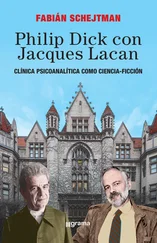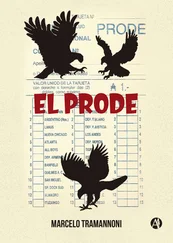—¿Apoyando al equipo? —preguntó con una risa sarcástica. Parecía como si disfrutara hacerme sufrir—. Pero no sufras tanto que ésa es la táctica más vieja de todas. Escucha, si quieres confía en mí aunque sea sólo en esto —se tocó con las dos manos el pecho en pose de gran experto—, mejor disfruta el partidito como el resto de la porra. Mira sus caras de clásico dos a cero arriba, y tú en esta pesadilla.
Giré hacia mi izquierda, lo miré desconfiado de reojo y él lo hizo también. Nunca voy a olvidar esos segundos en los que por primera vez estuvimos juntos o conectados, no sé. Desvié la mirada con la excusa del silbatazo inicial del árbitro. Siempre había una excusa para desviar la mirada.
El partido empezó y después de varios minutos no sucedía nada. En el quince, el extremo derecho desbordó para tirar un centro raso que justamente el tronco –en mi puesto– no conectó bien con la parte interna del pie, tirando la pelota apenas por encima del travesaño y arrancándole un “uuuh” a toda la tribuna. Menos a mí, que sólo insinué una mueca, mezcla de satisfacción y soberbia. Y menos al viejo que, en lugar de prestar atención al partido, me miraba a mí con la misma mueca de inconformidad.
Cuando el primer tiempo cumplía media hora, el tronco recibió la pelota en tres cuartos de cancha. Aprovechó que nadie salió a marcarlo y, tras avanzar unos metros, pegó un zapatazo que se coló justo al lado y abajo del palo derecho del arquero, destrabando el “GOOOL” que toda la tribuna tenía atorado en la garganta. Toda la tribuna menos yo, que sólo volteé para otro lado. Y menos el viejo, que no dejaba de mirarme sin sorprenderse de nada.
El partido terminó tres a uno, favor nosotros. En realidad “nosotros” para mí no existía: sería tres a uno, a favor del equipo con el que entrenaba. El tronco metió dos y dio el pase para el tercero. La tribuna quedó vacía dejando el confeti, la basura de comida chatarra y el eco de los gritos que seguía retumbando entre las gradas. Sólo quedamos el viejo y yo en silencio.
Tú sabes que en la vida del futbolista hay momentos más delicados que otros. Pues, en ese momento, pasaron por mi cabeza las interminables horas de entrenamiento, los kilómetros y kilómetros de bosque, playa, cancha, pista y banda que había corrido en pretemporadas agotadoras y tan llenas de ilusiones. Las contracturas, las patadas, los esguinces. Los goles anotados, las pelotas que pegaron en el palo y salieron. El ultrasonido en los aductores, el hielo en la rodilla. ¿Cuánto hielo se puede poner uno en la rodilla? Y eso que la operación salió bien según el puto del doctor. ¿¡Cuánto!?, pensé en ese momento. Y era verdad: casi un año atrás, cuando todavía estaba medio dormido, el doctor me dijo que todo había salido bien. “¿Cuánto más hielo me tengo que poner en la rodilla para terminar un entrenamiento sin tener ni un poquito de dolor?”
Sigo sin recordar cuándo dejé de pensarlo y comencé a decirlo en voz alta. En ese momento no comprendí cómo o por qué hablar con el viejo, de alguna manera, era algo natural y hasta lógico. Miraba fijamente un horizonte verde, de porterías y jugadores que entrenaban a lo lejos.
—Se me está acabando la fuerza —le dije sin moverme.
Con voz firme y tranquila, como la que debe tener un padre inteligente y cercano, el viejo simplemente me respondió:
—Lo sé.
PRISIONES
Cada entrenamiento era un homenaje al berrinche y a la hueva. Corría más rápido a las regaderas que a las pelotas divididas; el insulto más leve, cuando alguien no me la pasaba o me ganaba un pique, incluía empujones. No lo entendía, y, aunque me negaba a reconocerlo, sin duda sabía que algo andaba mal. Me cuesta explicarlo, era como decidir todo el tiempo caer al vacío y que mi propia decisión no fuera mía.
—¿Ayudaría si te dijera que esto que vives quizá no sea tan malo? —me dijo sin dejar de mirar hacia adelante.
En ese momento no entendí si quería lastimarme o si la locura que había vislumbrado en sus gestos y en sus comentarios, ya me indicaba que había llegado el momento de irme. Sin embargo, sus ojos –siempre mirando el mismo paisaje que los míos– no reflejaban sino la mayor cordura que jamás había visto en otro ser humano. Igual tuve que contenerme para no reventarle el bastón en la cabeza. Respiré lento un par de veces.
—¿A usted le parece que un futbolista borrado de su equipo no es algo “tan malo”?
—Lo que me parece es que no todo se puede entender sólo como bueno o malo. Si te regalan un perro, es algo bueno; si de repente lo encuentras muerto en la sala de tu casa, es malo. Si besas a la chava que te gusta, es bueno; si después te manda a la chingada, es malo. Me parece que si tratamos de entender todo así, no vamos a entender mucho que digamos.
¿Estaría hablando de Puco y de Mariana? No entendía de dónde podría saber de ella. ¿Cómo sabría detalles de cuando Puco se murió? Lo miré sin comprender ni pestañear, pero no me iba a quedar callado.
—Pues claro. Si no lo hiciera así, viviría sin saber si brincar o no cuando viene una plancha en dirección a mi tobillo, porque “¿qué tal si eso no es tan malo?”. Diferenciar las cosas buenas de las cosas malas ayuda a entender mejor todo.
—Más rápido, sí; mejor, no siempre. Por ejemplo, ¿quién te avisó que no estabas convocado para este partido?
—Mi entrenador, ¿quién más?
—Debe ser él entonces quien debería cambiar sus decisiones para que tú cambies esa cara de goleada en contra, ¿no es así? —traté de no hacer cara de nada—. ¿Crees que, así como están las cosas, él va a cambiar su decisión dentro de poco?
Estaba empezando a cansarme del viejo desconocido.
—No entiendo a qué viene todo esto si al final usted y yo ni nos conoce…
—¡Responde la pregunta!
Su mirada, con todo el poder de sus ballenas no cazadas, se clavó en mis ojos.
—No va a cambiar su decisión en la próxima semana, ni en el próximo mes ni en los próximos veinte años —respondí, enojado con él y también con mi entrenador.
—Bueno, si él no va a cambiar, entonces quizá no sea lo más inteligente que sigas esperando a que lo haga, ¿no es cierto? —me respondió en el mismo tono que yo había usado.
Lo que me decía era tan lógico que por un momento sus palabras me confundieron. Me sentí como un idiota por haber guardado algo de esperanza, por haber creído que el entrenador realmente me tomaría en cuenta.
—Pero haga lo que haga, él no me va a meter. Por donde lo vea, eso es malo.
—Otra vez con la misma historia… ¿Y a ti quién te dijo que meterte a jugar ahora sería bueno?
—¡Soy futbolista! ¡Los futbolistas jugamos futbol! ¡Y si no jugamos, es malo! ¡Es simple sentido común!
—¡Entonces ponte a jugar y deja de quejarte! —subió el tono aún más—. Tú crees que jugar solamente es ser titular, meter goles y recibir felicitaciones. Sé cómo entrenas y eso no es decisión del entrenador. ¿O también le vas a echar la culpa a él de los mano a mano que fallaste en el interescuadras, de la última patada a tu compañero y de cuánto trotas en lugar de correr? ¡¿También eso es sentido común?!
No supe qué contestarle. Mi instinto me impulsó a defenderme, decirle que tampoco lo hacía tan mal, pero, ¿qué sentido tenía convencer a un viejo que no conocía, cuya opinión no me interesaba y que además –aunque en ese momento no lo veía– tenía razón? Después de decirme eso –o mejor dicho, de echármelo en cara–, y al no recibir más respuesta de mi parte que un atento silencio disfrazado de indiferencia, su tono cambió, su seño se relajó –un poco– y volvió a mirar el horizonte de canchas.
—No eres el primer jugador que culpa al técnico de no jugar, ¿sabes? Ni el último que solito se mete en una prisión que lo desarma.
Читать дальше