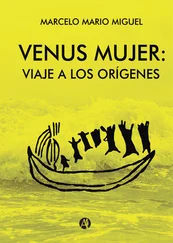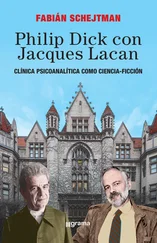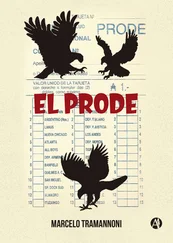Me pareció escuchar algo, no un ruido, sino más bien un silencio muy cercano, aunque yo seguía escuchando los coches de la avenida y el barullo de las conversaciones distantes.
—Tino, ¿qué estupidez estás haciendo ahora?
Tino, el utilero, famoso por sus bromas pesadas y sabiduría urbana en lo referente a la conquista imaginaria de mujeres gloriosas y a todo tipo de hazañas impresionantes para adolescentes con hormonas hiperactivas, podía vaciarte un vaso de hielo en la espalda o esconderte los calzones mientras te duchabas, pero no inventar silencios ni mucho menos cambiar la dirección del viento. Mientras Tino me mandaba al carajo y seguía caminando rumbo al vestidor con cara de no entenderme, sentí en mi cara una brisa que, más allá de haber sido particularmente fría, tenía algo diferente. Fue como si soplara en dirección contraria a la de momentos antes. Pero no por un rebote de viento de algún edificio cercano –en medio de las canchas no había ninguno–, sino como si cambiara el rumbo por su propia voluntad.
—¿Qué fue eso? —aunque ya estaba solo en la banca, lo dije en voz alta, enderezando la espalda en el asiento—. ¡Ey, Jesús! ¿Eres tú?
Nunca le decía “Jesús” a Chucho. “Jesús” era sólo cuando quería que volteara justo en ese momento. Cuando lograba desmarcarme para recibir la pelota y quedar solo frente al portero le decía “Jesús”; cuando empezaban los madrazos en un antro y el momento de irnos no podía esperar le decía “Jesús”; para todo lo demás era “Chucho”.
El caso es que nuestro número diez suplente, que al terminar el partido les explicaba a un costado de la cancha a sus compañeras de la prepa la tremenda importancia de que jalara la marca de un defensor contrario en una jugada que en realidad fue completamente intrascendente, me reprochó de reojo la interrupción, alargando la mirada un momento más de la cuenta. Después se olvidó de mí y volvió a reírse con sus enamoradas. Tampoco él escuchaba ni sentía nada especial.
La brisa a contramano, ese silencio implosivo y continuo que sólo yo parecía escuchar; y algo más. En el cielo, de un color turquesa fuera de lo común –jamás había visto un color así–, por un momento me pareció que las nubes se movían, se disolvían para después regenerarse en formas diferentes, más rápido de lo normal. Pero no era su inercia, casi parecía que ellas mismas apuraran su curso natural. Entonces, como si se tratara de alguien conocido, escuché por primera vez a quien me acompañaría por un buen trecho de la búsqueda. Me habló desde las gradas justo detrás de mí y yo volteé con la rapidez de una barrera.
—Pisa fuerte.
Su voz era ronca y profunda, congruente con su aspecto sereno y hostil.
—Si te duele, te duele, pero si aparte caminas como si te hubiera atropellado un camión, además de la rodilla lastimada vas a tener una hernia de disco.
Me tranquilizó ver que se trataba simplemente de un viejo. Su ropa descolorida, su poco cabello peinado de costado con demasiado gel, su cara sin rasurar, sus ojeras. La serenidad que proyectaban sus ojos en realidad reflejaba el mismo cansancio de los marineros que han navegado todos los mares y nunca encontraron a su ballena blanca. Pensé que sólo le faltaba la pipa y la pata de palo para formar la caricatura completa; contuve la risa. El marino que no era marino dejó de mirar la cancha y volteó hacia mí con una gravedad que no me esperaba. Con una cojera que no pretendía disimular y apoyándose en su bastón a punto de quebrarse cada vez que absorbía el peso de su cuerpo, se acercó hasta donde yo estaba. No lo podía creer, ¡ni la pata de palo le faltaba al viejo!
—Si te vas a reír, ríete pues —me dijo sin alzar la voz. En ese momento no me di cuenta de que este aparente desconocido veía dentro de mi cabeza con una claridad absoluta. Lo que me confundió al punto de sentir miedo, fue ver mi reflejo en sus ojos. De a poco fui apareciendo en esas dos lagunas cristalinas hasta verme con una nitidez espeluznante.
—¿Acaso nunca habías visto a un viejo cojo? ¿O será que a ti lo normal te sorprende y las grandes hazañas te dan miedo?
Su pregunta no buscaba una respuesta y me hizo regresar a mi frustración y pereza de antes. “Pinche viejo amargado”, pensé mientras me sacaba las calcetas y aflojaba las vendas que, desde que me las puse, sabía que estarían de adorno en mis tobillos. “Pinche viejo amargado”, tres insultos en uno. Pensé que eso era más agresivo que los típicos “chinga a tu madre” o “hijo de puta”, que sólo buscaban agredir. “Pinche viejo amargado” pretendía simplemente describirlo, eso me parecía más tóxico y me ayudaba a degradarlo al nivel de un desecho. Me sentí orgulloso de mi creatividad mientras lo vigilaba de reojo, todavía sin entender por qué ese hombre casi moribundo me parecía tan amenazante. Mientras pensaba en aquellos insultos que no me atreví a decir en voz alta, el dolor de mi rodilla derecha me impulsaba involuntariamente a masajearme justo debajo de la rótula con la yema de los dedos.
—Si piensas que algún día se te va a quitar la molestia, estás equivocado —me dijo señalando mi rodilla con su cabeza. Luego cojeó otra vez hasta las gradas donde se sentó con dificultad. Esa tendinitis me había provocado tantas noches en vela, tantas horas y horas de ultrasonido, masajes, hielo, calor, y todos los tratamientos fisioterapéuticos que se hubieran inventado. Todo con la esperanza de que la punzada algún día cediera, lo que sólo sucedía a ratos. Al escuchar lo que me decía, justo después de un partido más de ser completamente ignorado, no pude aguantarme.
—¿Y usted qué chingados sabe de mi rodilla?
—Te sorprenderías —me respondió al toque y con una de las sonrisas más tristes que había visto.
—Pues me vale madres si sabe o no sabe o lo que sabe —me levanté con cierta dificultad y comencé a cojear hacia el vestidor dándole la espalda, cuando me pareció escucharlo susurrar:
—Pinche escuincle amargado.
Volteé para regresarle el insulto, pero ya no estaba.
EL FINAL DE LA FUERZA
—Hijo de puta. Volvió el equipo y ni siquiera fui convocado a la banca, otra vez. Y todavía el imbécil me obliga a estar en la tribuna. Que para apoyar a mis compañeros. ¿Y a mí quién mierda me apoya? Que para seguir aprendiendo desde afuera… Hijo de puta.
Como ves, dos semanas después nada había cambiado, ni con el equipo ni con el entrenador ni conmigo. Yo estaba convencido de que en realidad nada había cambiado antes tampoco. Mi mamá era mi mamá y lo sería para siempre; mi papá nunca había existido y no iba a existir nunca; el nombre que me pusieron al nacer me acompañaría hasta mi muerte. En esa época lo único que cambiaba era mi edad y demasiado lento.
Recuerdo esa tarde calurosa. La portería rival lejana, fuera de foco y ondulando con todo y portero tras el aire caliente que subía del pasto de la cancha. Me senté justo en el lugar de la grada sin colchoneta, sólo porque lo protegía una mancha de sombra de un pájaro que parecía inadecuado para mi ciudad, o para cualquier otra. Era un animal horrible, grandote, con pico largo y ojos burlones, que no dejó de observarme durante todo el partido.
—Nadie en el mundo debe sentirse más idiota que yo en este momento. Todos están con cara de clásico dos a cero arriba, y yo en esta pesadilla —pensaba durante el calentamiento del equipo.
Entonces lo vi otra vez, de repente. Habría jurado que momentos antes no estaba en las gradas, pero qué importaba. Lo relevante para mí fue que odié volver a verlo.
—Buen día, Chov.
No estoy seguro si fue su voz ronca en mi oído izquierdo o el hecho de que me llamara como sólo lo hacían mis amigos más cercanos, pero me produjo una repulsión parecida a la náusea. No le respondí.
Читать дальше