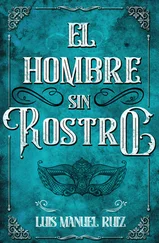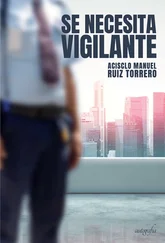—Ese, el que está ahí, debajo del plástico —señaló hacia una imagen turbia que le era familiar. Se esforzó por mostrar toda la indiferencia posible. Tenía mucha práctica tratando con los tipos que frecuentaban el mercadillo y sabía que una mirada de más o una inflexión emocionada de cualquier frase significaban más dinero. En ocasiones hasta podían volver imposible el trato.
El vendedor escurrió las gotas que le chorreaban por la cara y buscó bajo la fina cubierta hasta dar con el artículo. Se lo tendió a su cliente sin molestarse en protegerlo de la lluvia.
—Aquí está, socio. Baratito por ser para ti. Si quieres escuchar la «cinta» también tengo el cacharro para hacerla sonar, te la dejo por un billete si la quieres.
—No, gracias, ya tengo en casa un aparato para eso. —Recordó que los casetes de audio también se llamaban «cintas» en su juventud. Desconocía si se trataba solo de una costumbre local, pues no había vuelto a oír la expresión en muchos años, pero se propuso emplearla más a menudo.
Horrorizado, Martín observó cómo el agua comenzaba a calar el papel de la portada. Al abrir la caja sintió una oleada de calor en las mejillas. Jet Speed Wilson. Copyright Soft Projects 1984. El plástico del casete estaba amarillento, pero aparentemente en buenas condiciones. Cuando desplegó la carátula casi gritó al comprobar que aún conservaba entre sus dobleces el cartón con el sistema de claves y colores.
—¿Cuánto vale? —preguntó, cubriendo su hallazgo bajo el chubasquero.
—Dame veinte euros, jefe. Es un juego antiguo muy bueno. Funciona en un ordenador viejo, de hace por lo menos cincuenta años nada menos, pero no lo he podido probar porque el mío se rompió hace mucho. Pero era de un chaval, muy buena persona, que lo cuidaba bien. Cuesta mucho más en Internet, puedes comprobarlo cuando quieras —respondió el vendedor, tratando de aparentar que sabía de lo que hablaba. La cerveza le producía un agradable sopor pero el gas luchaba por escapar de su estómago.
Le sorprendió que Martín aceptara el precio sin objetar. Dobló el billete y lo metió en una bolsa de plástico, enfadado consigo mismo por no haberle propuesto un precio más elevado. Un acceso de tos le atacó en aquel momento. Acabó limpiándose la boca con un pañuelo sucio. El alcohol borró de inmediato su mal humor y, cuando recobró el aliento, se despidió de su cliente recitando algunos versos de un fandango mal entonado.
No hay nube que nuble el sol
cuando yo salgo de pesca
con mi niña en el timón.
No hay nube que nuble el sol
ni amenaza de tormenta
ni una jabega mejor.
Martín guardó su tesoro en el bolsillo de la camisa. Su corazón palpitaba, pero no pensó en embolias cerebrales, anginas cardíacas o arritmias imaginarias. Se sentía emocionado por haber encontrado por fin una copia de Jet Speed Wilson, quizás de la primera edición, después de décadas ojeando anuncios y viviendo el mundillo de los foros dedicados a la informática clásica.
Aún era pronto para cantar victoria. Martín conocía bien la historia de JSW, pero no pudo evitar la tentación de consultar algunas páginas web mientras volvía a casa. No solía pasear cargado de dispositivos, como era costumbre general en aquellos días, pero el cinturón informatizado era sorprendentemente potente para su precio. Acabó sucumbiendo a las prendas electrónicas, que no le hacían sentir estúpido como otros gadgets más absorbentes.
Según leyó existían numerosas unidades de Jet Speed Wilson falsificadas, como ya sabía, confeccionadas de modo artesanal durante los años dorados de la retroinformática, cuando muchos nostálgicos quisieron conseguir copias físicas de juegos considerados míticos. Prácticamente todas las copias modernas partían de versiones nuevas del juego; algunas eran mods —modificaciones hechas por aficionados— con los gráficos alterados, y obviaban el original sistema de protección contra la piratería. En otras ocasiones el engaño era más elaborado, y se grababa la variante de JSW reparada por Soft Projects, crackeada para no requerir clave de acceso. Difícilmente una de esas copias envejecidas, por otra parte casi indistinguibles de las originales, incluirían el «Copyright 1984» y la tarjeta de códigos.
Un artículo de la web oldgames.commencionaba que, durante 1984, Soft Projects produjo menos de cuatro mil unidades del programa con los errores que lo hacían imposible de completar sin corregir. La mayor cantidad fue fabricada en 1985, pero el juego ya estaba reparado y se habían solucionado sus fallos iniciales. Muchos aficionados trataron de recuperar el programa primitivo, escrito íntegramente por Matt Statham. Los bancos de juegos antiguos disponían de infinidad de variantes preservadas, pero aquel JSW original se había esfumado. Como si nunca hubiese existido. Se llegó a decir que nunca fue programado, que era solo una leyenda, y por tal hubiera pasado de no ser por la cantidad de artículos, reseñas y cartas en revistas que mencionaban aquel juego roto.
Las escasísimas copias físicas supervivientes del primer JSW estaban tan cotizadas en las páginas de subastas que resultaban prohibitivas. Cuando alguien ponía a la venta un casete con apariencia de ser real, siempre surgía algún comprador en el último momento que ofrecía una puja superior. Martín solo conocía a un amigo, Juanfra, cuyo nick en Rooftop era Arkos, que consiguió comprar una posible primera edición, y la empresa de mensajería extravió el envío.
Otros programas eran mucho más deseados por los coleccionistas que el JSW original de 1984, pero este tenía un significado especial para Martín.
Se palpó varias veces el bolsillo de camino a Triana. El juego seguía allí.
Volvió a casa en una nube, excitado como un colegial. Ni rastro de pánico, palpitaciones o temblor de piernas. Prueba inequívoca de que su enfermedad era un producto de su mente, pero se encontraba tan emocionado que ni siquiera pensó en ello. No podía esperar para probarlo, oír los sonidos de carga y comprobar los errores que conocía desde niño. Bugs que habían hecho de la primera versión de JSW toda una obsesión para quienes se empeñaron en acabarlo.
En una esquina de su pequeña sala de estar, arrinconado por los aparatosos interfaces de realidad virtual de la familia, había un escritorio de madera con un amplio cajón donde guardaba un puñado de recuerdos de la infancia. Una televisión de tubo catódico de catorce pulgadas, dispuesta sobre el santuario de su juventud, era otra licencia que le permitió su esposa. Para sorpresa de Martín, ella opinaba que resultaba decorativa. Su hija preadolescente se avergonzaba de aquellos trastos viejos cuando sus amigas iban a casa. Por otra parte, desde muy pequeña había disfrutado jugando con su padre a juegos antiguos, como Abu Simbel Profanation o Terra Cognita, los favoritos de Martín.
Su Speccy ya no funcionaba. La comunidad de aficionados a la informática clásica había desarrollado repuestos para solucionar cualquier problema, pero él no quiso tocar a su viejo compañero. Era el responsable de su vocación por la informática y un amigo más de su niñez, no solo un chisme que reparar de cualquier manera. Cuando se sentía melancólico y necesitaba revivir aquellas sensaciones de antaño, o le abrumaba la vida de adulto, recurría a un moderno clon del Speccy bautizado como ZX-DOS por sus creadores, con el que cargaba sus juegos viejos usando un radiocasete de la época.
Su hallazgo reunía todos los indicios para ser auténtico. Tenía las mejillas encendidas, como cuando probaba un juego que acababa de comprar en el mercadillo de la Alameda. Ya no era un niño, y aquel mercadillo solo existía en sus recuerdos, pero se sintió transportado en el tiempo.
Читать дальше