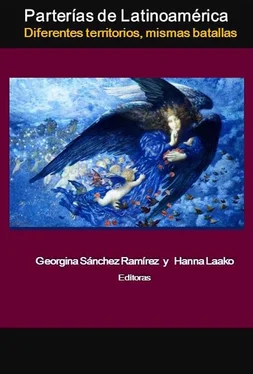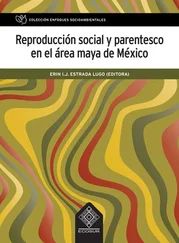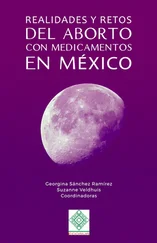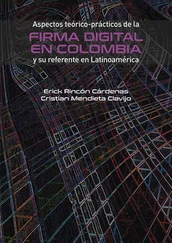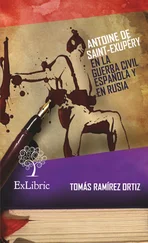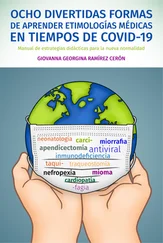Georgina Sánchez Ramírez - Parterías de Latinoamérica
Здесь есть возможность читать онлайн «Georgina Sánchez Ramírez - Parterías de Latinoamérica» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Parterías de Latinoamérica
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Parterías de Latinoamérica: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Parterías de Latinoamérica»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Parterías de Latinoamérica — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Parterías de Latinoamérica», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
En 1952, el SNS había atendido 66,532 partos normales, cifra que en 1961 se incrementó a 156,218. Dicho crecimiento reflejaba que el índice ocupacional de las principales maternidades si bien era satisfactorio, las 2,819 camas para parturientas que representaban el 10% del conjunto de camas del Servicio resultaban escasas (Servicio Nacional de Salud, Diez años de labor, 1962, p.68)
El alto valor que se daba a la asistencia hospitalaria del parto era su cualidad de disminuir “los riesgos del proceso fisiológico del nacimiento”; del total de niños nacidos vivos en hospitales en 1961 (173.¿,528), el 94,8% lo había hecho en los establecimientos del Servicio. Se trataba de un “éxito ponderable” si se comparaba con el 40% que había nacido en maternidades en 1952. (Servicio Nacional de Salud, Diez años de labor, 1962, p. 69)
En 1956, Santiago contaba con 6 Servicios de Maternidad que albergaban un total de 948 camas y de las cuales egresaron 59,545 parturientas: 62% de ellas recibieron atención por parto normal, 17% por patología en embarazo, parto y puerperio y un 22% por abortos. La importante presión asistencial daba cuenta del interés progresivo femenino por atenderse en estos recintos y fue motivo del incremento paulatino del número de camas (Boletín del Servicio Nacional de Salud, 1957).
Sin embargo, la cobertura de esta asistencia, provista por médico o matrona, experimentó variaciones muy notables en términos territoriales: en Magallanes alcanzaba el 91.7% y en la isla de Chiloé sólo el 15.0% (SNS, 1957, p.31). Ambas provincias del extremo sur exhibían distintos grados de “atención profesional”, relacionados tanto con el acceso a ellas como a la densidad poblacional que albergaban. En provincias cercanas a la capital, como Los Andes, la hospitalización del parto hospitalario parecía un hecho consolidado en 1960, pues el 86.3% de los nacimientos inscritos se produjo en el hospital y sólo un 13.7% en domicilio (Bol SNS, 1960, p.311).
En contraste, otras áreas del centro sur del país registraban índices menos auspiciosos en igual periodo: en la zona de O’Higgins y Colchagua, provincias contiguas a la capital, se sostenía que el alto porcentaje de embarazadas sin control y sin atención adecuada en el parto se explicaba por la falta de conocimiento de los centros maternales, la atención deficiente que estos brindaban, la falta de información sobre la atención de horas y días o “el desconocimiento de los beneficios que proporcionan el SNS y Servicio Seguro Social”. En la zona de Ñuble, la asistencia del 57.5% de los partos, accidentes del parto y abortos representaba una cifra significativa que se “justifica ampliamente porque nuestra zona es totalmente agrícola, la población está totalmente dispersa y con pésimos caminos, además de la falta de cultura y de atención de la embarazada rural”.
Si bien se contaba con infraestructura para la atención de los partos complicados en los hospitales, se requería preparar auxiliares en terreno que asistieran los partos rurales, no complicados. Finalmente sorprende que, según un informe del SNS en 1960, en la zona de Concepción-Arauco-Bío Bio, un polo urbano significativo, sólo el 45.5% de los partos eran atendidos en hospitales o clínicas, y el 9,5% era atendido por el Servicio en su domicilio, dejando a un 45% de partos que se verificaban en el domicilio sin ningún tipo de atención profesional (Boletín del Servicio Nacional de Salud, 1960).
A menos de 10 años de fundación, la cobertura hospitalaria del parto del SNS era muy heterogénea, presumiblemente debido a factores técnicos como la ausencia de profesionales, factores culturales como el desconocimiento o la no preferencia de la población por esta asistencia, y factores económicos como la carencias de camas hospitalarias.
Es importante considerar que entre 1952 y 1970 se registró un incremento de sólo 10 hospitales, de 220 a 230, y un aumento de camas hospitalarias de 28,537 a 34,102 (Dirección General de Estadísticas, 1952; 1960; SNS Anuarios de Atenciones y Recursos, 1970).
Sin embargo, el recurso “cama” igualmente era escaso en virtud de la creciente demanda; éste había descendido de 4.2 camas por 1.000 habitantes en 1958 a 3,7 en 1970 (Medina, 1979, p. 111). La disponibilidad de más salas para la atención del parto y de camas para las unidades maternales era condición base para este incremento pero no necesariamente crecían al ritmo de la demanda.
La escasez de matronas en el SNS
Ante el fuerte impulso de la asistencia profesional del parto y su creciente hospitalización, surgió una temprana preocupación institucional: la escasez de matronas para absorber esta demanda. A sólo un año de creado el SNS, en 1953, se contaba con una matrona por 250 partos, con 1 matrona por 7,500 habitantes y el 40% de los partos no recibían atención profesional. A diferencia de lo que sucedía en Chile, en Inglaterra, país que solía ser punto de comparación de algunos médicos a propósito del trabajo que realizaba el National Health Service, se contaba con una matrona por cada 50 partos y sólo el 40% de ellos eran domiciliarios. Se tenía conciencia de que en la medicina moderna, dicho personal reemplazaba “al médico en un número importante de actuaciones profesionales, complementándolo ampliamente y permitiendo que éste se dedique principalmente a la atención de los casos clínicos en que su capacidad profesional es insustituible” (Bol SNS, 1957, p. 74).
Hacia 1955, el SNS estimaba que empleaba a un total de 600 matronas, de las cuales 196 matronas residían en la capital; mientras que en la provincia de Aconcagua se contaba con 19 matronas y en la de Tarapacá sólo con 3 (Valenzuela, et al., 1956, p. 265). Se trataba entonces de un recurso que tenía una presencia desigual en el territorio, la cual fue enfrentada con la creación de nuevas escuelas de obstetricia como, por ejemplo, la fundada en Valparaíso en 1955, que en su segundo año de funcionamiento había matriculado a 18 alumnas, y que junto a las 70 que estudiaban en Santiago representaban un número “bastante aceptable” (García, 1956, p.136), pero que en el marco de las crecientes necesidades del Servicio Nacional de Salud era insuficiente.
Con el objeto de contribuir a la disminución de riesgos obstétricos y de revertir la escasez de matronas, médicos como García Valenzuela y Adriasola plantearon una eventual fusión de la carrera de matrona y enfermera en la década de 1950. La propuesta no prosperó pues suponía alargar los estudios de enfermería que ya alcanzaban los 3 ½ años, se concentrarían demasiadas responsabilidades en una misma profesional y se lesionaría una tradición arraigada en la población, pues “la matrona chilena se ha vinculado a la intimidad del hogar chileno; su fusión y eliminación brusca despertaría resistencia culturales y gremiales” (Adriasola, 1956, p.139). Pese a las desventajas en que se desarrollaba la profesión, lo cierto es que ésta gozaba de una confianza entre la población que era imposible desconocer y de la cual la comunidad médica era plenamente consciente, como lo atestiguan las palabras de médicos como Adriasola.
Junto a la escasez de profesionales, otra interrogante que emergió en la década de 1950 era la calidad de las profesionales. Un buen ejemplo para ilustrar tal realidad es lo que sucedía en la Unidad Sanitaria de Quinta Normal, comuna muy populosa de Santiago poniente, en donde se constataba que de las 17 matronas empleadas, 10 de ellas no contaban con el 4to año de humanidades y dos se habían titulado hace más de 50 años.
Asimismo, algunos médicos compartían el juicio de que las matronas no eran especialmente apreciadas entre los trabajadores de la salud; junto a esto, el hecho de que no contaban con organizaciones gremiales y científicas influyentes, y usualmente eran asociadas a la provocación de abortos eran factores que perjudicaban la opinión que los médicos tenían de ellas (Adriasola, 1956, p. 139). A nuestro juicio, estas cualidades hacían que este oficio se caracterizara por una mayor vulnerabilidad y fragilidad en comparación con otras profesiones paramédicas y, particularmente, alimentaban el “menosprecio” que solía generar entre la profesión médica, menosprecio al que aludía una de las líderes de la Asociación Nacional de Matronas que comentaremos más adelante.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Parterías de Latinoamérica»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Parterías de Latinoamérica» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Parterías de Latinoamérica» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.