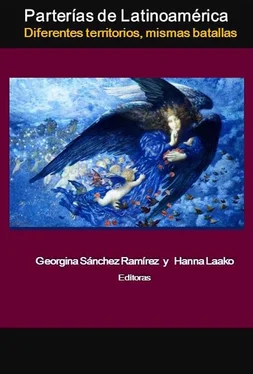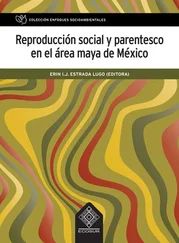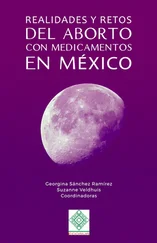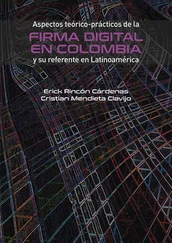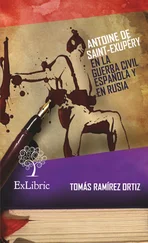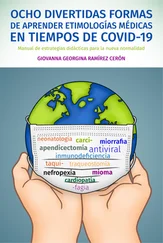1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 Gracias a su experiencia como Jefe de la Maternidad del Hospital San Francisco de Borja desde 1952 y como director de la Escuela de Matronas, Raúl García Valenzuela, planteaba que el principal desafío que deparaba la formación de las matronas a mediados de siglo, era entrenarlas en algunos problemas que afectaban la salud de la persona y la colectividad en el marco de los preceptos de la medicina social, pues su responsabilidad era mayor que las de “otras profesiones paramédicas que tratan de invadir sus dominios sin ninguna credencial”. Ante esta aseveración de García Valenzuela, es importante señalar que las matronas no eran estimuladas a realizar estudios de posgrado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, fundada en 1943, como sí sucedía con otras profesionales paramédicas como las enfermeras, pese al interés de que las primeras debían entrenarse en “medicina social”. Asimismo, este médico volvía sobre una de las cuestiones sensibles del ejercicio de este oficio: la clásica vinculación de su trabajo a la práctica de abortos, práctica de un “grupo reducido de matronas”, que desprestigiaban el oficio y contribuía a su “subestimación” (García Valenzuela, 1956).
El Servicio Nacional de Salud y la salud materno-infantil
El SNS fue la institución de salud pública más importante de la historia chilena. Se creó en el año 1952, agrupó a las instituciones sanitarias existentes a la fecha y se encomendó la tarea de “reducir los riesgos de enfermar y morir” y promover “la salud física, mental y social” (Valenzuela; Juricic y Horwitz, 1953, p. 15). Realizó acciones sanitarias y de asistencia social, inspiradas en los principios de la salud como “completo estado de bienestar” desarrollado por la OMS.
Tanto en la doctrina que lo animó, como a nivel de sus realizaciones prácticas, el SNS fue una institución de alcances universalistas, que otorgó prestaciones curativas a más de un 70% de la población chilena, alcanzando una cobertura del 100% en programas de protección y fomento de la salud. El presupuesto del Servicio creció de manera sostenida desde su creación, y ya en 1966 constituía un 9.6% del gasto fiscal total, superando significativamente el aumento poblacional de esos mismos años, que no había superado el 13% (Lavados, 1984). El SNS consumía el 90% del presupuesto del sector salud y aproximadamente el 95% de las camas hospitalarias del país estuvieron bajo su responsabilidad hasta fines de la década de 1970, cualidades que avalaban un servicio sanitario internamente robusto, internacionalmente reconocido y hegemónico respecto de las políticas sociales chilenas.
Al cumplir una década de actividades, junto al reconocimiento del trabajo que realizaba, el SNS también recibía importantes críticas políticas y era objeto de fuertes presiones económicas en virtud de las dificultades que experimentaba para financiar las tareas monumentales en que se había embarcado desde su fundación. No obstante este espectáculo, los indicadores sanitarios experimentaron un franco ascenso respecto de la época anterior al servicio. Por ejemplo, a nivel de medicina curativa se incrementó el número de personas atendidas en consultas externas y hospitalización, a la vez que en estos últimos recintos se racionalizaron las estadías, al disminuir los días de internación de 19 días promedio en 1952 a 12.5 días en 1966 (Mardones Restat, 1967, p. 477).
Asimismo todos los indicadores sanitarios generales mejoraron significativamente (salvo la mortalidad infantil tardía) Entre 1925 y 1966 la mortalidad general bajó de 27.7 a 10.2, la mortalidad infantil disminuyó de 258 por 1,000 nacidos vivos a 101,9 y la mortalidad neonatal de 124 a 34,8 por 1,000 nacidos vivos. La expectativa de vida de 36 años en la década de 1920, alcanzó los 60.6 años en 1966 (Viel, 1989, p. 8; Medina, 1960, p. 740; Mardones Restat, 1967, p.477). Respecto de la atención médica, se incrementaron las atenciones en todos los niveles; se quintuplicó la entrega de leche, las consultas pediátricas, los exámenes de laboratorio y las vacunaciones, mientras que las consultas maternales crecieron en un 321%, los partos en un 158% y las consultas médicas en un 147% (Mardones Restat, 1967, p. 477)
Específicamente, la protección sanitaria de madres y niños fue un objetivo señero del SNS, toda vez que se entendía como un indicador para el desarrollo socioeconómico, y era preciso disminuir la tasa de mortalidad infantil que en 1950 aún era particularmente alta, alcanzando un 132.2% y la mortalidad materna un 3.3% (Valenzuela, Juricic, Horwitz, Garafulic, Pereda, 1956). A casi una década de su fundación, en 1961, más del 53.1% del conjunto de las atenciones brindadas por el servicio correspondían a las políticas materno-infantiles (Servicio Nacional de Salud, 1961). El nuevo servicio se propuso continuar y profundizar algunas de las políticas que había iniciado la CSO, entre ellas la asistencia profesional del parto y el control prenatal en donde las matronas tuvieron una importante responsabilidad, y también inauguró el primer programa de planificación familiar en 1965, implementado de manera significativa por matronas, dirigido principalmente a la contención de la alta tasa de abortos, uno de las más graves problemas de salud pública de aquella década (Zárate y González, 2015).
Gracias a la creciente red de consultorios suburbanos que el SNS impulsó desde la década de 1960, el papel de las matronas fue crecientemente significativo en labores de coordinación de la atención prenatal, regulación de la natalidad y atención de puerperio (Servicio Nacional de Salud, 1970). No menos importante fue la atención al recién nacido en los servicios obstétricos y en iniciativas como, por ejemplo, el Centro de Atención de prematuros del Hospital Calvo Mackenna (Servicio Nacional de Salud, 1959). En virtud de que las enfermeras recibieron tempranamente educación pediátrica y su influencia en centros de salud desde la década de 1940 fue creciente, su protagonismo en el cuidado sanitario infantil aumentó y, en ocasiones, el cuidado del recién nacido fue un factor de disputas importantes con las matronas, que se hicieron públicas en la década de 1970. No obstante, las matronas tenían un campo ocupacional asegurado en tanto la asistencia profesional del parto y el cuidado del recién nacido, que experimentó una fuerte demanda en la época, a lo que se sumó su central desempeño en las actividades de planificación familiar que el SNS inauguró en 1965 (Zárate y González, 2015).
La hospitalización del parto: mandato del SNS
A cinco años de fundado el SNS, esta meta estuvo entre las más importantes para el conjunto de sus políticas de cuidado materno infantil; se estimaba que la atención de los partos en el hospital era una modalidad que podía asegurar un mejor control de riesgos obstétricos, de asegurar mejores condiciones sanitario-ambientales para el recién nacido y que permitía a los profesionales sanitarios poner a disposición de la población mejores procedimientos clínicos y antisépticos a los que no era posible recurrir en el domicilio. Asimismo, la asistencia hospitalaria del parto era percibida por la comunidad médica como un signo de progreso institucional:
poco más de la mitad de los nacimientos vivos ocurridos en Chile en 1956 tuvieron lugar en establecimientos hospitalarios. Esta proporción, sin ser de las más aceptables, revela un notable progreso en la atención de las embarazadas, a través de los últimos lustros. En 1930, por ejemplo, sólo un 12% de los partos fueron atendidos en maternidad, índice que subió a 17% en 1940. Desde entonces, el incremento ha sido más acelerado, hasta alcanzar el 50.9% en 1956 (SNS, 1957, p.29).
Si bien la política del SNS promovió la asistencia hospitalaria del parto, la atención domiciliara no fue desechada, pues se conservó como una atención de emergencia indicada por el “médico tocólogo del consultorio prenatal donde se controla la madre”, y era realizada por matronas no funcionarias debidamente calificadas e inscritas en el Colegio de Matronas y en el Consultorio prenatal (Boletín del SNS, 1965, p. 11)
Читать дальше