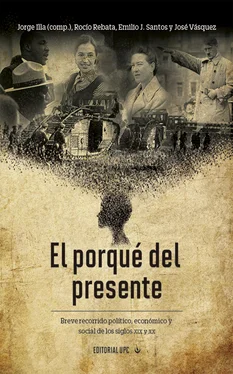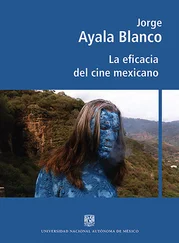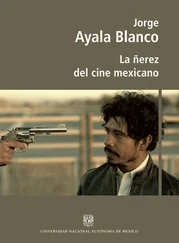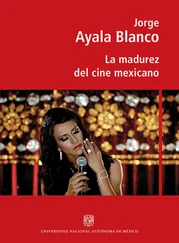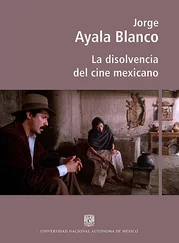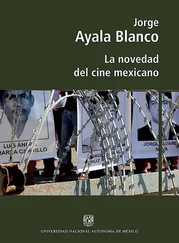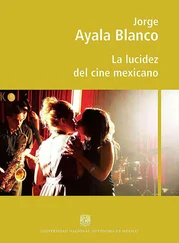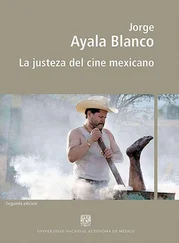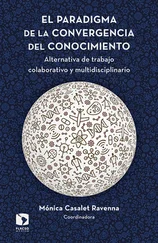1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Fioravanti, M. (2001). Constitución. Desde la Antigüedad a nuestros días. Madrid: Trotta.
Fioravanti, M. (2014). Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales. Madrid: Trotta.
Furet, F. (2016). La Revolución francesa en debate. De la utopía liberadora al desarrollo en las democracias contemporáneas. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
Guerra, F. X. (2000) [1992]. Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas (3.a ed.). Ciudad de México: FCE.
Hobsbawm, E. (2003). La era de la revolución (1789-1848). Barcelona: Crítica.
Hobsbawm, E. (2007). Las perspectivas de la democracia. En E. Hobsbawm, Guerra y paz en el siglo xxi
(pp. 99-122). Barcelona: Crítica.
Library of Congress. (1846) [1773]. Destrucción del té en el puerto de Boston, 1773. [Litografía]. Recuperado de https://www.loc.gov/item/91795889/?&loclr=reclnk[Consulta: 24 de octubre de 2019].
Lowenthal, D. (2017) [1963]. Montesquieu [1689]. En L. Strauss & J. Cropsey, Historia de la filosofía política (pp. 486-506). Ciudad de México: FCE.
Przeworski, A. (2019). ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Pequeño manual para entender el funcionamiento de la democracia. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
Rawls, J. (2009). Lecciones sobre la historia de la filosofía política. Barcelona: Paidós.
Spielvogel, J. (2014). Historia universal. Tomo II (9.a ed.). Ciudad de México: Cengage Learning.
Touchard, J. (2007). Historia de las ideas políticas. Madrid: Tecnos.
Ullmann, W. (2013) [1964]. Historia del pensamiento político en la Edad Media. Barcelona: Ariel.
University College London. (s. f.). El contraste. ¿Cuál es mejor? Propaganda inglesa contra el radicalismo de la Revolución francesa, 1793. [Caricatura]. Recuperado de https://www.ucl.ac.uk/museums-static/obl4he/frenchrevolution/7_the_contrast.html[Consulta: 29 de noviembre de 2019].
CAPÍTULO 2
La primera mitad del siglo XX
José S. Vásquez Mendoza
Introducción
A finales del siglo xix, en Europa Occidental se diseñaron e implementaron múltiples procesos históricos cuyo desarrollo —muchos de ellos, casi en simultáneo— transformó la política, economía y sociedad del Viejo Continente. El primero de los referidos fue la segunda etapa de la Revolución Industrial, en que la ayuda del capitalismo consolidado logró grandes avances tecnológicos, una gran aceleración en la producción y sobre todo la expansión del comercio internacional en la mayoría de continentes. Este nuevo periodo fue dirigido por Gran Bretaña, pero solo en los primeros años. Otras potencias, como Alemania e incluso Estados Unidos, acabarían preponderando en el comercio y la producción mundial (Hobsbawm, 1982, pp. 121-123) en las últimas décadas del siglo xix.
El auge económico fomentó la búsqueda de materias primas, mano obra y nuevos territorios a quienes vender su manufactura. Entonces, las potencias occidentales iniciaron —en paralelo a su expansión económica— una creciente intervención política en espacios no nacionales, proceso llamado imperialismo y que ve la luz con el reparto de territorios en Asia, África, Oceanía y algunos lugares de América, sin importar la destrucción de culturas o la división de pueblos originarios, o una agresiva —y, en ocasiones, indirecta— transculturización, con la excusa de llevar bienestar y civilización a los “nuevos” territorios. Un ejemplo es lo relatado por el historiador Norman Lowe, quien señala lo siguiente:
La mayor parte de África fue tomada por los Estados europeos en lo que se conoce como “la rebatiña de África”, que se basaba en la idea de controlar nuevos mercados y nuevas fuentes de materias primas. También se trataba de intervenir en el Imperio chino, que se derrumbaba; en diferentes momentos, las potencias europeas, los Estados Unidos y Japón forzaron a los indefensos chinos a otorgar concesiones comerciales (2012, p. 19).
Sin embargo, estos procesos también impactaron sobre la situación de trabajadores y obreros, los que, impregnados de nuevas filosofías que apuntaban a criticar su estatus social y sus condiciones de vida, se organizaban de manera gremial y política para denunciar las duras condiciones impuestas por el sistema industrial (jornadas de 14 a 16 horas diarias), el que no les permitía una forma de vida adecuada. Surgiría entonces una serie de conflictos sociales que trasuntaban demandas laborales, sociales y de ciudadanía que se prolongarían en las siguientes décadas.
Es entonces que la formación de los llamados Estados nación agrupó a diversos pueblos europeos en países, construyendo fuertes lazos nacionalistas, y atenuó la protesta social, debido a la necesidad de defenderse frente a cualquier amenaza extranjera. Es así que, tras las unificaciones de Alemania e Italia, la expansión del Imperio austrohúngaro y del de Rusia zarista, la consolidación de reinos como los de Gran Bretaña y la República Francesa se produjo junto con la conformación de bloques beligerantes que, aun sin declararse la guerra, se miraban con cierto recelo (Aróstegui, García, Gatell, Pafox & Risques, 2015, pp. 94-96). Es así como terminaba el siglo xix e iniciaba el xx, bajo la sombra amenazante de una posible gran conflagración bélica entre las potencias occidentales.
1 Breve explicación de la Primera Guerra Mundial
El inicio del siglo xx no encontró paños fríos para la situación ya referida y las tensiones entre las potencias europeas aumentaron. Las rivalidades comerciales y políticas llevaron a un clima de desconfianza entre las principales repúblicas y reinos, quienes iniciaron un aumento en la producción de armamento y el fortalecimiento de sus milicias, preparándose para un futuro conflicto y formando alianzas de mutua defensa con países que les eran afines. ¿El resultado? Dos grandes bloques dividieron Europa (Aróstegui et al., 2015, pp. 97-100):
LA TRIPE ALIANZA: Alemania, Austria-Hungría e Italia
LA TRIPLE ENTENTE: Gran Bretaña, Francia y Rusia
Gráfico N° 1. Sistemas de alianzas durante la Primera Guerra Mundial
Fuente: elaboración propia
Aunque en la primera década del siglo xx estas alianzas no se activaron, el Viejo Continente vivía una calma que puso a dudar a la mayoría de personas de la activación de un gran conflicto; por el contrario, la continuidad del progreso y el bienestar económico de sus naciones hicieron que a este breve periodo se le asigne la denominación de La Belle Époque (“La Bella Época”). Sin embargo, como esa extraña tranquilidad que precede a las tormentas, los chispazos arrancarían en el Imperio austrohúngaro bajo el dominio de Francisco José I, un anciano emperador absolutista que había sometido a diversos pueblos que reclamaban reformas —e incluso independencia—, negándoselas siempre e intentando canjearlas por normas que les brindasen cierta autonomía económica. Bosnia, una zona de los Balcanes, fue el último territorio anexado a los dominios austriacos, y mantuvo una gran resistencia a ser gobernada por foráneos. Desde afuera de sus fronteras, su vecina Serbia buscaba liberarla para poder continuar con su plan de unir a todos los pueblos eslavos de la península balcánica. Otro punto importante para entender los problemas de Austria-Hungría es conocer al sucesor del trono, el archiduque Francisco Fernando, sobrino del emperador, quien fue más abierto a las reformas, aunque sin ser del agrado del dignatario vienés y su corte.
Es precisamente este personaje quien será la figura epónima que dará inicio a la Primera Guerra Mundial, cuando, aquel fatídico 28 de junio de 1914 durante una visita (junto a su esposa Sofía Chotek) a Sarajevo (capital de Bosnia), fue víctima de dos atentados contra su vida, siendo el último de los intentos el que logró el magnicidio. El archiduque y su esposa murieron por disparos a manos del joven nacionalista bosnio Gavrilo Princip, conformante de un grupo radical que buscaba la liberación de su nación (Lowe, 2012, pp. 23-29).
Читать дальше