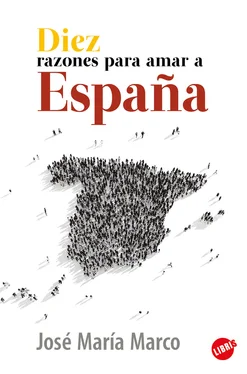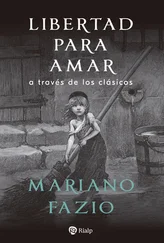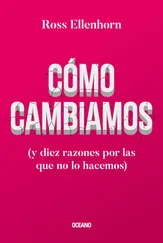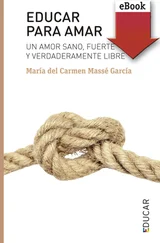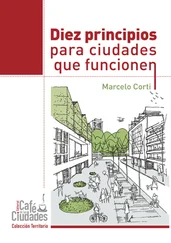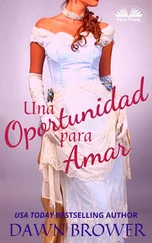El éxito del español del sur en América va acompañado por el triunfo del castellano en Europa. El prestigio y el poder de Carlos V lo convierten en la lengua de las elites, la lengua política del continente y una de las grandes lenguas de cultura. Había que aprender a hablar y leer español. Juan de Valdés, humanista de Cuenca, donde se conserva su casa familiar, pero residente en Nápoles por practicar un cristianismo heterodoxo, redactó el primer libro de enseñanza de español para extranjeros, el célebre Diálogo de la lengua. Los personajes, en particular el que representa al propio autor, van desbrozando lo que consideran el buen uso del castellano, más de una vez contrario al preconizado por Nebrija, de tendencia más andalucista. El «buen castellano», el que los extranjeros deben aprender, es para Valdés el que se habla en la corte. De ahí otro argumento —aún más literario, es verdad— para rescatar el término «castellano», por el que Valdés se inclina casi siempre.
De fondo está la aspiración renacentista y clásica de hablar, escribir y comportarse con naturalidad. Hay que disimular el esfuerzo bajo la fluidez y la sencillez de la expresión. Lope de Vega hablará de una «estética invisible», que es también el mejor instrumento de seducción. Garcilaso lo había explicado en el único texto en prosa que nos ha llegado de él cuando, al hablar de la traducción de El cortesano, explicó que este había huido «de la afectación sin dar consigo en ninguna sequedad; y con gran limpieza de estilo usó de términos muy cortesanos y muy admitidos de los buenos oídos, y no nuevos ni al parecer desusados de la gente». Valdés lo expresó así a sus amigos italianos que querían aprender a hablar español: «Escribo como hablo».
Todo lo que no sea esa naturalidad será censurable. Por motivos estéticos, pero también por lo que revela de arrogancia, desprecio hacia los demás, falta de gusto. Este castellano, en el que el empuje popular y castizo va corregido por la inclinación clasicista a la contención y la transparencia, define una zona templada en la que prima la claridad y la elegancia en el decir. Entre el uso y la norma, el castellano no opta, como hace el francés, por la segunda ni, como el inglés, por el primero; lo propiamente castellano será el equilibrio entre uno y otro.
Esta disposición debe mucho a la naturaleza misma del español, idioma claro, de gran consistencia, naturalmente lógico. La exigencia aristocrática de la templanza y la mesura se alía así sin forzarla con la realidad de la lengua. No fue sencillo, pero una vez conseguido el equilibrio, pareció que siempre había estado ahí. El castellano encontró una fórmula de naturalidad, la propia de los tratados de fray Luis de Granada, los diálogos y los poemas de fray Luis de León, la prosa luminosa de Cervantes, la transparencia de Moratín y la elegancia de Valera. También lleva implícita una cierta sonrisa, presente siempre en esta forma expresiva que mira a dos formas aparentemente incompatibles de entender la vida.
En el siglo xviii llegó el momento de normalizar una lengua que se había ido normalizando. Recién fundada, la Real Academia Española seguirá fiel a ese criterio. En el Diccionario de autoridades, la selección de palabras castellanas está avalada por los grandes escritores que las hayan utilizado, las «autoridades» del título, y no por criterios técnicos ni ideológicos. Entre ellas están Alfonso X, la Celestina o las obras de santa Teresa, que consiguen trasladar a la escritura el castellano hablado, con su vocabulario, sus giros, las melodías internas que ha dejado el romancero y también las rupturas y las incorrecciones. Intrínseca a esta elegancia propia de la prosa castellana es la voluntad de escribir como se habla, formulada una y otra vez, desde Juan de Valdés, como ideal estético. Dará lugar a obras como La lozana andaluza, el Lazarillo, La Dorotea o la crónica de Bernal Díaz del Castillo, el compañero de Cortés, que presumía de ser un «idiota sin letras». Lo cultivarían, mucho más tarde, Baroja y Pla, en busca de una naturalidad absoluta, ajena a cualquier artificio retórico.
Lope de Vega presumió siempre de escritura clara, llana, capaz de ser entendida por todos, sin distinción de clases ni de educación. No siempre fue así, y el propio Lope estaba orgulloso de sus poemas intelectuales, o de sus metáforas complejas, nada fáciles de entender —como le ocurre a alguno de sus personajes teatrales, que se queda en blanco ante un soneto que define el amor platónico—. En realidad, lo que Lope estaba insinuando es que escribir es siempre escribir para alguien, como un gesto de amor. Con fórmulas sofisticadas, se escribe para el pueblo, es decir, para todo el mundo.
La estética del idioma
No siempre el idioma se ciñó a este ideal de equilibrio. También empezaban a surgir tendencias muy distintas, que acabarían cuajando en una forma de entender la literatura contraria a aquellos presupuestos. Fue Góngora el que lanzó el gran ataque, con sus Soledades y su Fábula de Polifemo y Galatea: «Estas que me dictó rimas sonoras…». Son obras maestras de la relatinización del idioma castellano, pero, sobre todo, el resultado de un hallazgo lingüístico y formal inédito, de una audacia soberana en la invención de la pura belleza. Góngora estaba convencido de que la belleza estaba al alcance de muy pocos.
El enfrentamiento entre Góngora y Lope se convirtió en una lucha por el alma misma del idioma, más allá del combate por el imperio literario. Había zonas de contacto. Lope apreció e incluso incorporó a su obra muchas de las audacias de Góngora. Este, aunque más despiadado con su rival de lo que este lo había sido con él, recurrió al romance para el que acabó siendo su poema preferido, uno que cuenta los amores desgraciados de Píramo y Tisbe. Ganó Góngora, impulsado por la moda aristocrática que logró imponerse en la corte, aunque la llaneza volvería después. Quedó para siempre una renovación de la lengua hecha en nombre de la suntuosidad de las imágenes, del esplendor de los sentidos y la voluntad de escribir para la minoría selecta.
Mientras tanto, el horizonte del castellano se abrió como el Nuevo Mundo había abierto con sus maravillas el horizonte vital de los españoles. Así fue como el castellano empezó a incorporar desde el principio algunas palabras americanas: canoa —la primera, ya apuntada por Cristóbal Colón— y más tarde hamaca o aguacate, esta última sacada a relucir por un personaje de Lope para reírse de los nuevos términos incorporados por los culteranos, muchos de los cuales acabaron naturalizados castellanos: crepúsculo, esplendor, nocturno… El gusto por la suntuosidad de la lengua, por trabajarla como quien trabaja una joya espléndida, quedó para siempre y volvería con poetas como Rubén Darío o Lezama Lima y, en España, Valle-Inclán y Juan Ramón Jiménez. La joven generación de vanguardia de los años 1920 evocó el ejemplo de Góngora para lanzarse a su propia renovación de la lengua y Lorca compaginaría el gusto por las metáforas muy elaboradas con una querencia hacia lo popular quintaesenciado, sublimado en formas depuradas y modernas.
Otros escritores, incluido Lope, que lo abarca todo, abrieron una línea distinta de renovación estilística y lingüística. Quería ser más fiel a la esencial claridad castellana que Góngora y sus amigos, tan volcados en la apariencia que nadie los entendía y para leerlos hacían falta traductores. Aquí se trataba de poner a prueba al lector, y a la lengua, ante lo que en los siglos de oro de la literatura española se consideró la demostración por excelencia del ingenio poético. ¿Cómo relacionar dos elementos dispares en una frase? ¿Y cómo conseguir que esa relación fuera inteligible y creara al mismo tiempo, por el chispazo que produce el poner en contacto elementos distintos, ajenos el uno al otro, un nuevo giro del pensamiento, una nueva forma de ver las cosas, inédita, atractiva, reveladora? Estamos en el núcleo mismo de un recurso o una disciplina, el concepto, que va a llevar hasta el límite los recursos de la lengua.
Читать дальше