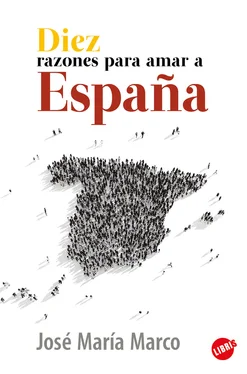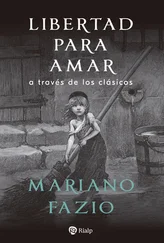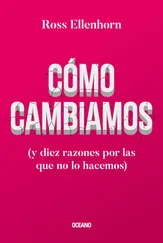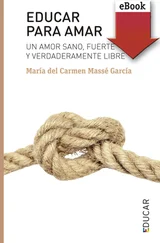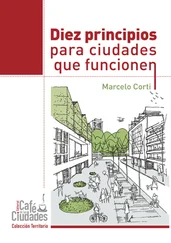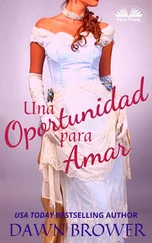También aquí la tradición viene de lejos. Las ikastolas —escuelas donde se enseñaba el vascuence, fundadas a principios del siglo xx— volvieron a abrirse a mediados de los años sesenta. El proceso de normalización lingüística arranca a finales los años cincuenta, cuando el lingüista Koldo o Luis Michelena, militante nacionalista que había pasado varios años en la cárcel, ocupó la cátedra de Lengua y Literatura Vascas de la Universidad de Salamanca, creada en 1958 y primera de su especialidad.
La supervivencia y la consolidación de las tres lenguas españolas, además del castellano, es una demostración más de que España echa sus raíces en la diversidad. Las cuatro forman parte de la naturaleza misma del país, que ha encontrado una manera original de preservar esta variedad sin obstaculizar la comunicación entre todos. También es extraordinario que el castellano conviva tan fácilmente con estas otras lenguas, sin que el permanente contacto con ellas le lleve a transformaciones drásticas, de las que impiden esa interrelación. Es un éxito de las lenguas, la cultura y el Estado español. Solo las obsesiones nacionalistas ponen en peligro este equilibrio, frágil en apariencia, pero vigente desde hace muchos siglos.
Traducción. La curiosidad de los españoles
Entre otras muchas cosas extraordinarias, la cultura española cuenta con un rey traductor. Y no se trata de un rey cualquiera. Fue el hombre más poderoso del mundo, Felipe IV, llamado el Rey Planeta. Además de su labor como mecenas y protector de las artes, la música y las letras, Felipe IV se empeñó en traducir la monumental Historia de Italia del florentino Francesco Guicciardini —no demasiado amante de España, por otro lado—. Lo hizo en una prosa elegante y precisa y, como sabía que le iban a criticar porque no parecía bien que un hombre con responsabilidades como las suyas dedicara su tiempo a la traducción, se tomó la molestia de explicar que era su intención perfeccionar el conocimiento de «lengua tan copiosa como la italiana», necesaria para «quien posee tantos Estados en aquellas provincias». Tenía razón. Felipe IV, que hablaba catalán y portugués —además de francés—, era la cabeza visible de una monarquía pluralista y tolerante, como dice Luis Díez del Corral, que se pregunta si cabría imaginar a Luis XIV aprendiendo bretón, catalán o alemán. (Sabía castellano, por ser su madre una infanta de España).
América no había simplificado las cosas. Ofrecía un panorama aún más abigarrado de lenguas que los Estados europeos de la Corona española. La monarquía de la que en el siglo xvii era cabeza Felipe IV quería convertir las poblaciones americanas en súbditos suyos, como los de Castilla o Aragón. Por eso se les aplicaron las leyes de Castilla, además de la muy prolija legislación indiana. Como estas estaban escritas en castellano y los tribunales utilizaban esta misma lengua, los indios, cuando se enfrentaban a un proceso judicial, tenían que comprender lo que se decía, a riesgo de invalidar todo el procedimiento en caso contrario. Para la monarquía española, la ley era uno de los fundamentos de su presencia en el Nuevo Mundo.
Así se creó la figura del intérprete, encargado de traducir el juicio a quienes no pudieran entenderlo. Intérprete o traductor «jurado», porque era necesario vincularlo legalmente a la fidelidad de la traducción. La preocupación, como en muchas de las leyes encaminadas a proteger a los americanos, se convierte en auténtica obsesión, con especificaciones cada vez más precisas acerca de sueldos y horarios. «Muchos son los daños e inconvenientes —escribe Felipe II en Aranjuez, en 1583— que pueden resultar de que los Intérpretes de la lengua de los Indios no sean de la fidelidad, cristiandad y bondad que se requiere, por ser el instrumento por donde se ha de hacer justicia, y los Indios son gobernados, y se enmiendan los agravios que reciben». La insistencia es signo seguro de que la regulación no se cumplía, como ocurrió con buena parte de la legislación indiana. También indica hasta qué punto el Estado, o la Corona, era consciente de las dificultades de un proyecto tan original como aquel.
No era una situación nueva. Desde mucho tiempo atrás habían convivido en España los romances derivados del latín, las modalidades del vascuence, además del hebreo y luego el árabe. La práctica de la aljamía, que consiste en escribir en signos árabes o hebreos el castellano, no es una forma de traducción, pero indica la complejidad de la situación. Tras la toma de Toledo por Alfonso VI, empezaron a acudir a la ciudad imperial eruditos del resto de Europa y España. Llegaban para traducir los libros antiguos que se habían perdido con la cristianización y la caída de Roma, pero que habían sido trasladados al árabe, muchos de ellos por monjes cristianos de Oriente Medio. El proceso de traslación era difícil. Requería un trujamán —o traductor— que vertiese el original al castellano para poner luego este en latín. El estudioso Hermann el Alemán recuerda con frustración que para cuando consiguió traducir la Ética de Aristóteles otro monje —Roberto Grosseteste, de quien subraya con gracia su «fina inteligencia»— se le había adelantado y con mejores resultados. Había tenido acceso a los originales griegos, seguramente procedentes de Bizancio a través de la vía veneciana. Hermann fue uno de los integrantes de la famosa Escuela de Traductores de Toledo, por mucho que aquello no fuera una escuela propiamente dicha y, por supuesto, no monopolizara las tareas de traducción, presentes en otras ciudades como Calahorra y, antes, en monasterios como el de Ripoll.
Aunque no quede rastro de aquellas traducciones castellanas intermedias, lo que parece seguro es que esta lengua se enfrentó muy temprano a unas necesidades expresivas exigentes. Tal vez ese trabajo contribuya a explicar la perfección de la prosa de la corte de Alfonso X, donde todo se escribe en castellano y los textos se vierten a lo que a partir de ahí sería el idioma del Estado. (En la Corona de Aragón se utilizaría pronto el catalán). Antes de Felipe IV, el rey traductor, estuvo Alfonso X el Sabio, que además de promocionar el saber, las recopilaciones y las traducciones se ocupaba de fijar y pulir los textos finales: rey editor, por tanto, que inventó la prosa castellana. Lengua regia, en el sentido estricto de la palabra. (También lo son el catalán y el gallego).
En los círculos cortesanos también hubo interés por la traducción de obras literarias escritas en árabe, fueran originales o vertidas a su vez del persa, o del sánscrito. Ahí están las traducciones de clásicos como Calila y Dimna o el Sendebar, Libro de los engaños y los asayamientos (enredos) de las mujeres, uno de los escasos libros misóginos de la literatura española. La castellanización del Estado no significa que quedaran excluidas las demás lenguas de España, como iba a ocurrir en Inglaterra y en Francia. El propio Alfonso X, tan políglota y tolerante como su sucesor Felipe IV, recurre al gallego para escribir su poesía. Y en este mundo que vivía naturalmente su propia diversidad, algunos judíos, grandes traductores, tuvieron un papel crucial.
Los españoles sucumbieron pronto a la fascinación ante el nuevo estilo literario creado en Italia, el dolce stil nuovo. Durante mucho tiempo se esforzaron por adaptarlo al castellano, como hizo el marqués de Santillana en sus Sonetos hechos al itálico modo. La empresa no tuvo éxito hasta Ausias March, en catalán, y Garcilaso de la Vega, en castellano. Los dos logran instalar la poesía catalana y la castellana en el entonces selecto club de lenguas romances cultas, equiparables en dignidad a las antiguas. Y lo hacen gracias a una genialidad poética que en su base es también imitación y traducción. Será Garcilaso, en el prólogo a la traducción de El cortesano hecha por su amigo Boscán, el que dé el respaldo definitivo al verbo «traducir», que dejará atrás otros como «ladinar» (aplicado a los judíos españoles), «romanzar» o «trasladar».
Читать дальше