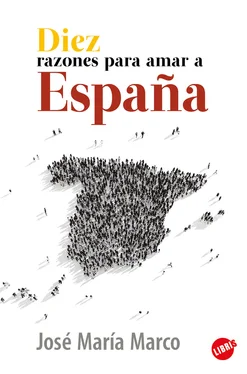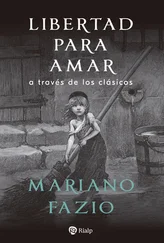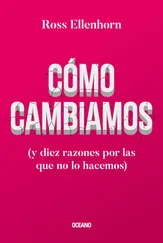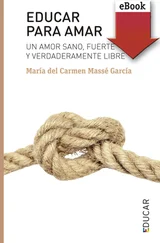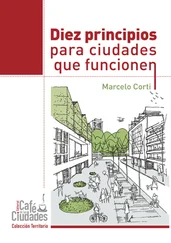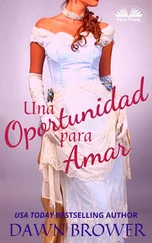La llegada a América había significado también el descubrimiento de un mundo ajeno a cualquier cultura conocida hasta entonces, un mundo que parecía preservado por obra de Dios en una inocencia perdida en el resto del orbe. Los clérigos españoles no podían ser indiferentes a la sugestión de unas tierras que parecían al mismo tiempo abandonadas y protegidas por Dios. Y así es como a consideraciones puramente mundanas, como la que movía a la Iglesia a crearse una esfera de poder propia, ajena a la Corona, se sumaron otras, inspiradas en la caridad —es decir, el amor por el prójimo— y en la preocupación ante el apocalipsis, humano y cultural, que estaban presenciando. Por eso, al tiempo que aprendían las lenguas que podían serles útiles en la difusión del Evangelio, los religiosos emprendieron un extraordinario trabajo de recopilación de testimonios, preservación de textos y fijación de algunas de las lenguas americanas.
Para esta última empresa, tomaron de modelo la gramática escrita por Antonio de Nebrija para fijar la lengua castellana. Un instrumento diseñado para establecer el español como «idioma del imperio» sirvió para conservar las lenguas americanas. En 1582, Gonzalo Bermúdez fundó una cátedra de chibcha —lengua o conjunto de lenguas habladas en Centroamérica— en el Colegio Máximo, de los jesuitas, en Bogotá. Fray Francisco Ximénez transcribió y trasladó el texto del Popol Vuh, libro sagrado de los mayas guatemaltecos, y el gran Bernardino de Sahagún supervisó la redacción en náhuatl de lo que acabó siendo la monumental Historia general de las cosas de Nueva España, indispensable para conocer la vida, la historia y las costumbres de los mexicanos antes de la llegada de los españoles.
La Corona no se decidió nunca por una política lingüística única, algo seguramente imposible. Con el tiempo se estableció un modelo original en el que el castellano sería utilizado como idioma común en todos los territorios americano, pero convivía con las lenguas prehispánicas —muy pocas, por desgracia— que hubieran logrado sobrevivir. En una real cédula firmada en Aranjuez en 1768, Carlos III, movido por el celo ilustrado de normalización y homogeneidad, decretó la abolición de todas las lenguas no castellanas en territorios americanos. Ya era tarde y el modelo, el modelo español, estaba consolidado.
La independencia trajo cambios y justificó los temores que ante el proceso manifestaron los indios. Conscientes del valor político y económico de la lengua compartida, los nuevos dirigentes impulsaron la implantación del castellano. De esos años data la castellanización definitiva de América, establecida por quienes se habían separado de España. Más tarde, en el siglo xx, los movimientos indigenistas exaltaron una mitología de lo autóctono frente a lo español, aunque habían sido los sacerdotes venidos de España los que ayudaron a preservar aquel tesoro lingüístico. Un caso extremo de esta paradoja fue lo ocurrido en las islas Filipinas. Allí los frailes ganaron la partida y las poblaciones nunca fueron castellanizadas. Las elites sí que hablaban castellano. No así el resto, que utilizaba su propio idioma o uno propio recién creado, el «chabacano», todavía hoy vivo. Muchos nombres siguen siendo españoles o cristianos. En Filipinas lo católico no se ha desprendido del todo de lo español.
Hoy en día el quechua, o los idiomas de la familia del quechua, lo hablan unos diez millones de personas en seis países sudamericanos: Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, y tiene cierto grado de protección. El aimara es hablado por entre dos y tres millones de personas, sobre todo en Bolivia, pero también en Perú, en Argentina y en Chile. El náhuatl, con un millón y medio de hablantes, sobrevive en México, aunque cada vez más marginal, y el guaraní es la segunda lengua oficial de Paraguay y se habla en Argentina y en Bolivia.
Las lenguas de España
Aunque establecido por vías muy distintas, y con un resultado final muy diferente, el modelo lingüístico americano recuerda al vigente en España. Aquí también hay una lengua común, el castellano o español, que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar, según precisa la Constitución, que prefiere el término «castellano» a «español». En algunos de sus territorios, existen otras lenguas que allí son cooficiales. Esta realidad se debe en parte, como en América, a la voluntad de la Iglesia católica por hablar a los feligreses en su propia lengua. Así lo estableció el Concilio de Trento —tan español, por otro lado—. También a la naturaleza de España, que tendía a la descentralización política y administrativa. Ni los intentos del conde-duque de Olivares en el siglo xvii, ni las políticas ilustradas de Carlos III, ni el tirón centralista y afrancesado del liberalismo, ni siquiera la dictadura de Franco, que exaltó una España castellanizada, pudieron con esa realidad.
La lengua catalana, que había conocido períodos de extraordinaria brillantez en la Edad Media, decayó después, mucho antes de cualquier medida centralizadora, pero no se perdió. Con la vuelta romántica y conservadora a las culturas propias, renació el interés por el catalán. No ha vuelto a decaer. Normalizado a principios del siglo xx, bajo la dirección de grandes lingüistas como Pompeu Gener, volvió a ser una gran lengua literaria. La dictadura prohibió la enseñanza en catalán, pero pronto, en los años cuarenta, volvió a publicarse en esta lengua. La literatura escrita en catalán recobró su dinamismo con premios como el Joanot Martorell (luego Premi Sant Jordi) de novela en catalán, otorgado desde 1947. Se hablaba en catalán y se estudiaba la lengua catalana en la Universidad de Barcelona. En 1961 se fundó Òmnium Cultural, entidad nacionalista que tenía entre sus fines la promoción de la lengua catalana y que llegaría a ser de los principales promotores del secesionismo. Fue prohibida poco después, pero volvió a operar desde 1967. La vitalidad del catalán está hoy fuera de duda, aunque el haber sido utilizado como herramienta en el proceso de nacionalización de Cataluña, a partir de la Transición, le ha arrebatado parte de las simpatías que suscitaba en el resto de los españoles.
El gallego, otra antigua lengua, y con una gran literatura, también pasó lo que ha dado en llamarse sus «siglos oscuros». Volvió más adelante a despuntar como lengua literaria con su propio Rexurdimiento, el correspondiente a la Renaixença (Renacimiento) catalana. La falta de medios llevó a que la Academia de la Lengua Gallega surgiera de una iniciativa nacida en La Habana. El gallego siempre se ha hablado en una parte muy amplia de la sociedad y, a pesar de algunos intentos, no ha sido víctima de las pretensiones nacionalistas de crear la nación gallega.
Los vascos están orgullosos de hablar la única lengua que sobrevivió al Imperio romano, aunque fuera asimilando multitud de características del latín. También contribuyó decisivamente a la formación del castellano, nacido a su sombra. Tal era el misterio y las dificultades que rodeaban a aquella lengua venida del fondo de los tiempos, que la primera gramática que se publicó de ella, la de Manuel de Larramendi, en 1729, se tituló El Imposible Vencido. Como el gallego y el catalán, la recuperación se inició con el romanticismo conservador, aunque el impulso lo dio Sabino Arana, el ideólogo y fundador del nacionalismo vasco, auge que fue paralelo al del catalán y que estuvo imbuido de su misma ideología antiliberal y racista —en rigor, la que exhiben todos los nacionalismos—. En cualquier caso, el vascuence no es percibido con animadversión por el resto de los españoles, quizás por el misterio que rodea sus orígenes, por su dificultad o porque estos ven en lo vasco algo propio, como una clave secreta de la naturaleza de España. Los nombres vascos son hoy en día populares, y por todas partes se escuchan algunos como Iker, Asier, Ainoha, como una renovación de las clásicas Begoña y Aránzazu (y Montserrat…).
Читать дальше