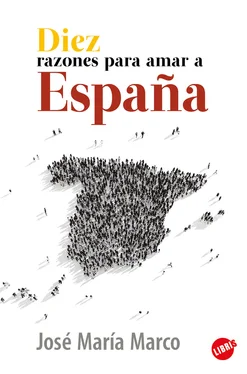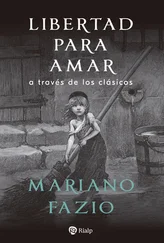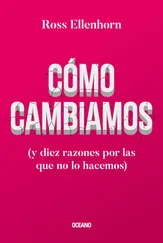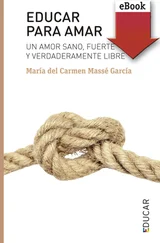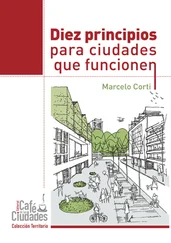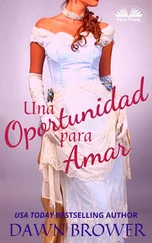Ortega gustaba, tal vez demasiado, de la metáfora. La definió como la «bomba atómica mental» porque aniquila la realidad de la cosa dicha y la que la sustituye. De este modo crea un nuevo concepto, distinto de los dos anteriores, que el lector habrá de reconstruir por su cuenta. Los españoles del Siglo de Oro se obligaban a sí mismos a argumentarlo todo: la fe, las preferencias estéticas, el amor… El juego conceptista permitía insinuar, más que decir, y abrir la mente a formas nuevas de pensar. Lope lo consideraba el primer recurso poético. Y Quevedo lo aplica a toda su producción, desde la satírica y burlesca de los Sueños a la política de los Anales de quince días, que cuenta con una libertad extraordinaria los momentos que mediaron entre la muerte de Felipe III y la subida al trono de su hijo Felipe IV.
Baltasar Gracián, el jesuita aragonés rebelde a la disciplina de su orden, teorizó el concepto en su Agudeza y arte de ingenio. Lo llevó más lejos que nadie con sus explosivos aforismos del Oráculo manual, leídos hoy en día como consejos para medrar en un mundo sin piedad, donde rige la guerra hobbesiana de todos contra todos. «Sin mentir, no decir todas las verdades». «Saber vender sus cosas». «Naturaleza y arte; materia y obra». «La realidad y el modo»… También aquí se escribe para pocos, aunque todos estén invitados al juego de la inteligencia. Menos radical, el gran político y diplomático Saavedra Fajardo utilizaría el procedimiento conceptista en su Príncipe cristiano, explicando cien «empresas», es decir, cien «jeroglíficos» para la formación del buen gobernante.
Del ejercicio sistemático del ingenio conceptual, puesto al servicio de la agudeza, sale un idioma ágil, sin elementos superfluos, que se atiene a lo sustancial. Se puede remontar a las formas de la prosa latina más pura, como el portugués Melo en su Guerra de los catalanes, o reinventar un castellano clásico a su manera, como el de Feijoo y Jovellanos. El periodismo moderno lo inaugura un escritor nutrido en este estilo, como es Larra, y luego Unamuno lo reinventará al ponerse al servicio de una obsesión espiritual en la que la lengua misma se convierte en el testimonio vivo de Dios por su capacidad para revelar lo indecible. Dios admite fuerza (es decir, ha de ser conquistado por la violencia), y eso le lleva a Unamuno a emprender con el castellano —con el divino verbo español, lengua sagrada en la que va escrita esa biblia española que es el Quijote— una lucha similar a la que Jacob mantuvo toda una noche con el Señor.
Heredero del concepto es, en parte, el castellano de Ramón Gómez de la Serna, muy en particular sus greguerías, apuntes en los que la lengua juega con sus propios giros para descubrir nuevos significados y nuevas sugerencias, siempre inesperadas y al borde mismo del número circense, más sentimental y efectista de lo que la práctica clásica del concepto habría admitido. En el polo opuesto están los escolios del colombiano Nicolás Gómez Dávila, aforismos clásicos, cincelados en un castellano aristocrático, el gran idioma heredero del latín clásico que fue modelo de distinción para tantos prosistas europeos, en particular para los moralistas franceses del siglo xvii.
Entre los últimos grandes conceptistas españoles estuvo José Bergamín —católico y comunista, lo que hace de él un concepto ambulante—. En pleno siglo xx, en su castellano volvía a prender la chispa —inteligencia y sensibilidad fundidas— que saca una nueva idea del choque de dos ideas dispares. No extrañará a nadie que Bergamín, aficionado al arte del toreo, se declarara rendido amante de Madrid cuando volvió del exilio en 1959.
Lo que vi en las calles, en el Prado y Recoletos, Alcalá, las plazas de Cibeles y Neptuno, fue la gente, una gente increíblemente noble, limpia, elegante, seria, casi grave: un pueblo más velazqueño que goyesco. ¡Y qué luz, qué aire, qué prodigioso encanto vivo en todo!
La gracia, la delicadeza, la cortesía… todo eso, tan propio del ideal estético y vital de la lengua castellana, es lo que destaca Bergamín a su amiga María Zambrano desde su casa de la calle Londres. Madrid —en cierto sentido la esencia de España— sería el más acabado de los conceptos y los madrileños, los perfectos conceptistas.
Una lengua
El castellano matizado de una cierta sensualidad catalana o de la suavidad gallega no es el mismo que el muy sonoro y pautado de Burgos o del País Vasco. El del centro —el mismo que fue durante mucho tiempo el castellano canónico— ha permanecido fiel a esa fluidez monocorde, sin apenas variaciones de altura, que lo distingue del castellano de Andalucía, lleno de armonías y de contrastes de altura, de aceleraciones y de pausas que acompañan al gusto por el juego puramente lingüístico de imágenes y de ideas. También el madrileño popular que todavía se escucha alguna vez conservó, más contenido, a veces señalado tan solo por una pausa entre sílabas, ese gusto por la ironía, la autoirrisión y cierta chulería.
Pues bien, a pesar de las variedades de dicción y de acento, a pesar de la diversidad de costumbres y las particularidades geográficas, la lengua española ha sabido conservar su unidad. Son muy raros los casos en los que los españoles pierden la capacidad de comprender lo que dice un compatriota, aunque sea de una región muy alejada de la suya. Otro tanto ocurre en la gran área hispanoparlante, dentro de la cual ni las distancias, ahora sí de verdad continentales, ni la consolidación de naciones independientes han perjudicado a la unidad del idioma.
Alfonso Reyes subrayó que el castellano, además de su consistencia característica y de su sencillez fonética, ha sido un idioma integrador. En América, la lengua preservó su característica consistencia. La obsesión castellana, o española, por la documentación escrita reforzaba la unidad lingüística. El peligro llegó cuando, tras las independencias, una parte de las elites recién emancipadas soñaron con la posibilidad de liberarse también del castellano, que algunas de ellas juzgaban bueno solo para la tradición y la religión. También se llegó a suponer que el castellano seguiría la suerte del latín. El español hablado en México, en Colombia o en Argentina emprendería cada uno una evolución propia. Y si no se llegaba a tanto, al menos era hora de reconocer las originalidades particulares del español hablado en América. Así lo hizo el gramático Andrés Bello, que propuso una reforma ortográfica adaptada al habla chilena. Bello, que era un gran humanista, rectificó luego. Insistió en la importancia de «la preservación de la lengua de nuestros padres, en su posible pureza, como un modo providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español». Con los años, las academias y las universidades de uno y otro lado del Atlántico sumaron fuerzas para evitar la ruptura del idioma común.
Las reivindicaciones indigenistas y la obsesión multicultural volvieron a plantear objeciones a la lengua única. Hay quien piensa que el español se ha convertido en una koiné, un instrumento lingüístico sin raíces, de dimensión puramente utilitaria, que sirve para que puedan comunicarse hablantes de culturas distintas… también de distintas lenguas. De ser así, un colombiano, un mexicano, un chileno y un español hablarían lenguas diferentes, como diferentes serían sus culturas.
Nada indica que esto haya ocurrido, ni siquiera en Estados Unidos, donde los hispanoparlantes viven en una sociedad de lengua inglesa. El famoso spanglish no es un idioma, ni siquiera un dialecto, inicio posible de una lengua. Es la forma en la que algunas personas se comunican en situaciones de bilingüismo, con saltos permanentes y no reglados de uno a otro idioma. Es muy difícil de trasplantar de una comunidad a otra, e imposible de codificar por su carácter espontáneo y el cambio permanente que constituye su esencia. El spanglish, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, incluida la traducción de clásicos como el Quijote, no parece destinado a tener un gran futuro como lengua. En los años sesenta y setenta, también los españoles emigrantes en Francia practicaron el fran-pañol.
Читать дальше