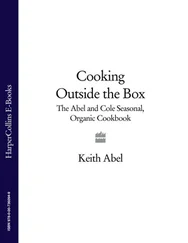“Ésta es una buena señal”, se dijo esperanzado.
Las gaviotas confirmaban presencia marina más allá de una playa extendida a los cuatro vientos. Y la mar, como todos los poetas lo saben, representa el símbolo más preciado de la libertad…
Enero de 1965. Santa Elisa, un barrio cerrado de San Andrés.
Las fiestas en la mansión del ministro eran buenas excusas para dejar momentáneamente en el olvido las dificultades políticas y económicas por las que pasaba Costa Paraíso.
El doctor Amílcar Bravo pertenecía al seno de una familia acomodada en las épocas de la presidencia de don Hilario Fonseca. Su padre había sido Director del Banco Central y gozaba de prestigio entre los principales circuitos económicos del mundo occidental y cristiano. Desde temprana edad comenzó a pasar temporadas anuales en Boston, donde su progenitor contaba con una propiedad cercana a la prestigiosa casa de altos estudios. Allí obtendría su Maestría en Economía. Harvard se convirtió en su segundo hogar. Entonces, nacieron los principales vínculos que a la postre le permitirían operar financieramente desde su Ministerio de Hacienda.
Haber pertenecido a la élite de los amigos del poder en los tiempos de Fonseca no constituyó en escollo insalvable para la familia Bravo. Es más, hubo muchos de los beneficiados del anterior régimen que astutamente tomaron contacto con el general Fulgencio meses antes de que descendiera de las selvas aledañas para hacerse cargo de San Andrés en nombre del pueblo soberano. Eran esos mismos personajes que mantendrían sus situaciones de privilegio ofreciendo contactos y manipulaciones económicas, necesarios para el gobierno revolucionario. Las presiones internacionales en dirección de una salida democrática mantenían aislada la precaria economía del país caribeño.
La familia Bravo sobrevivió a la revolución sangrienta de la Fuerza Gregoriana y en los tiempos actuales se encontraba bien posicionada. El propio don Atilio Fulgencio solía visitar la mansión ubicada en el Barrio de Santa Elisa. En la exclusiva vecindad había pasado don Pablo Gutiérrez su niñez y juventud antes de convertirse en el enemigo intelectual del régimen.
Era sabido que el general se sentía atraído por doña Carlota Bravo, la mujer de su ministro. Algunos afirmaban que el viejo zorro ya la había hecho su amante. Esta situación resultaba apetecible para el propio don Amílcar. La impronta lo posicionaba en las altas cumbres dentro de las preferencias de Fulgencio. Sin embargo, el general se mostraba recatado con la frecuencia de sus visitas a la quinta de la familia Bravo. No le gustaba mostrar públicamente el lado flaco de su personalidad, por otra parte tan conocido y comentado en privado por los allegados. Las mujeres bonitas lo perdían y doña Carlota era una mujer de belleza irresistible.
Las reuniones festivas se realizaban una vez al mes en Santa Elisa. La gala dispuesta por los organizadores resultaba rigurosa y a la vez formidable. Todos acudían vistiendo atuendos antiguos, muñidos de largas pelucas victorianas y descendían de carrozas apropiadas a la jerarquía del evento.
La villa de don Amílcar era vasta en superficie y provista de jardines cuidados. Estos, bien iluminados, mostraban pérgolas, glorietas varias y estatuas de mármol que identificaban deidades paganas diseminadas alrededor de la casa.
Un bosquecito de abundantes pinos y coníferas se extendía alrededor de aquellos jardines. No había sendero visible que lo atravesara, tal era su densidad. Algunas parejas se perdían entre la abundante naturaleza buscando el necesario sosiego para dar rienda suelta a sus actos prohibidos.
El general Fulgencio conocía a la perfección la espesura del lugar. Doña Carlota se había ofrecido de guía en muchas ocasiones para mostrarle sus atributos femeninos. El Presidente tenía fama de portar un buen fusil entre sus pantalones y este detalle parecía ser del agrado de la joven mujer.
La noche se mostraba estrellada. Era verano, como casi siempre acontecía en Costa Paraíso dada su envidiable situación geográfica. Durante la tarde había llovido lo suficiente como para refrescar el acuciante calor de los últimos días, una tormenta de verano típica del clima tropical que gobernaba al país. Todavía podía percibirse el aroma fresco a vegetación mojada. La temperatura resultaba más que agradable para disfrutar de la fiesta.
Los invitados, vestidos con trajes de gala de la época victoriana, caminaban por los jardines formando grupos de evidente selección social. Los hombres maduros dedicaban el encuentro a definir negocios relacionados con el comercio exterior. Las damas permanecían sentadas en los cómodos sillones formando círculos exclusivos y aprovechaban la dialéctica para informarse sobre los deslices de las más osadas. Éstas, caminando despreocupadamente entre las estatuas y las pérgolas, vigilaban el ambiente con la actitud del ave de presa que va tras alguna nueva víctima.
Los jóvenes de ambos sexos jugaban al flirteo aprovechando la ocasión. Si la cosa iba bien, una o dos horas más tarde las muchachas estarían con sus espaldas apoyadas sobre los pastos del bosquecito, el vestido desarreglado a la altura de los senos y el cuerpo de algún osado haciendo el desgaste energético bajo la noche estrellada.
Los mozos, ataviados con las prendas exigidas por el protocolo, cruzaban todo el tiempo los jardines portando bandejas con copas de champagne francés y exquisito clericó. Las bebidas desaparecían cual si se tratara de agua ofertada en el desierto. Las mesas con los canapés y los platos calientes estaban diseminadas alrededor de la vivienda. A pesar de encontrarse reunidos al aire libre, las voces de los invitados se hacían escuchar en la medida que desarrollaban sus conversaciones grupales.
—Estas dos semanas no te he visto en el barrio —dijo Pablo con su manera pulcra de pronunciar las palabras.
A los diecisiete años había ganado cuanto concurso literario se organizara en San Andrés. Un libro de su autoría comenzaba a recorrer el país con gran éxito y ciertas editoriales europeas se manifestaban atraídas por “el joven poeta caribeño”. Los modales refinados adquiridos en el periplo del sendero culto y la ausencia de muchachas en su vida le habían otorgado el mote de “mariquita” entre los jóvenes del barrio.
—Me he dedicado a pulir mi francés —respondió Florencia Bravo, su amiga de la infancia—. Lo he dejado de lado en los últimos tiempos y deseo estar bien entrenada para el mes de abril.
—¿Abril? ¿Y qué sucede en abril?…
—Oh, ya lo has olvidado. Siempre el mismo despistado. “Pablito el despistado”, ¿eh? Así te decíamos en el colegio. ¿Qué importante evento va a suceder en el transcurso de ese mes, mi querido amigo?
El muchacho se sintió turbado por al apremio al que ella lo sometía. Le temblaron los labios durante unos instantes. A veces le sucedían esos síntomas. Inseguro de sí mismo durante los años infantes, no alcanzaba a construir una personalidad afirmada en la adolescencia. Al contrario de aquel arte profesado al escribir frases bellas y pensamientos profundos, el joven poeta caribeño se turbaba tempranamente al encontrarse rodeado de personas. Y principalmente frente a Florencia, a quien amaba perdidamente en lo íntimo de su corazón.
La muchacha lo conocía bien. Sabía de sus padecimientos adquiridos en el seno de una familia complicada. Le tenía gran aprecio al dulce caballerito que la acompañara desde que tenía uso de razón. Conocía el amor que Pablo dispensaba a su persona y esta situación la halagaba plenamente. Sin embargo, no le correspondía plenamente. En realidad, era cariño lo que ella sentía por el medroso poeta, un cariño persistente, ancestral y protector. Pero no estaba convencida de que aquello fuese amor. A su vez, tampoco hacía caso a las burlas de los otros compañeros, los consideraba idiotas indignos de su amistad.
Читать дальше