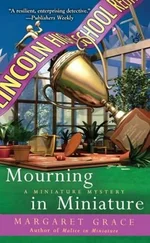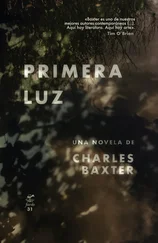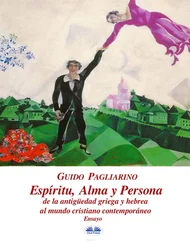Estábamos en un monoambiente impecable y hermoso, con una gran cama y un ventanal que miraba a una calle empedrada. El hombre balbuceaba: “… No sabía que eran padre e hija, perdón, me esperaba a una pareja, pero no se preocupen, ya mismo les consigo una camita adicional”.
No era la primera vez que nos pasaba, pero fue la primera vez que lo afectó. Anduvo todo el día de pésimo humor, yo intentaba animarlo con chistes nabokovianos que empeoraron la situación. Yo intentaba animarlo con chistes del pasado: “¿Te gustan las vulvas lampiñas?”. Se paró y se fue.
De sexo ni hablar.
Recuerdo un momento de la tarde, bellísimo y fugaz: H. y yo sentados en una banca frente a un castillo medieval; yo recostaba mi cabeza en su hombro y le contaba una historia que ya olvidé. Recuerdo que, en medio de mi historia, H. me apartó por los hombros, se levantó de súbito y me quedó mirando:
“¿Por qué te vistes así?”.
Llevaba unas calzas de colores, un vestido negro corte princesa y una cola de caballo.
¿Así cómo?
La estupidez del casero pasó a ser mi culpa. Yo la había provocado: yo y mi disfraz de falsa nymphet, a quien le han robado su chupete. De vuelta en el departamento me saqué el vestido y lo despedacé. Me acosté boca abajo y pensé en todas las cosas que podría decirle a H. si me atreviera. Viejo frustrado, viejo de mierda, viejo marica, viejo impotente, viejo fofo, viejo bobo, viejo maniático, viejo, viejo, viejo. Me dolía mucho la cabeza.
Antes de caer dormida pensé en mi cabeza y en la cabeza de H. y en las cabezas de todas las personas conocidas y desconocidas: pensé en cabezas como recipientes de palabras no dichas, de actos fallidos, de intenciones sepultadas, de verdaderas intenciones, de rencores inconfesos, de fantasías vergonzantes, de imágenes que no existen más que allí. Me despedí de H. en un aeropuerto enorme —cada quien frente a un destino distinto— con las lágrimas más dolorosas de las que tengo recuerdo.
Todos los hombres mayores con los que tuve una relación saltaron de furia o se desplomaron de tristeza cada vez que alguien confundió el parentesco con la muchachita a su lado. ¿Pero qué pretendían? A mí me gustaban los viejos, no quería ser vieja. Sobre todo, no podía.
Después de H. estuve con L., que tenía un hijo mayor que yo, cuestión que le hacía ruido, pero esa no era la peor parte. La peor parte con L. era su tendencia a confundir el llamado aplomo con la falta de alegría. Con L. las noches duraban menos, las fiestas no existían, las madrugadas eran un recuerdo difuso de la ya lejana adolescencia. L. no bailaba, le parecía una cosa de bárbaros. “¿Pero alguna vez bailaste?”, le preguntaba yo, vestida de noche, maquillada de brillos, indignada. “No recuerdo”. L. no oía música porque tenía que pensar. “¿Pensar en qué?”. “En ti”. “Bah”. L. no se reía, salvo de Cantinflas. Yo odiaba a Cantinflas. L. no sentía ninguna necesidad de hacer esas cosas que despreciaba, solo por complacerme. ¿Por qué estaba conmigo? Porque yo sí era capaz de ponerme a su nivel: de hablar de libros, de política, de la poca autoestima de su hijo. ¿Por qué estaba yo con él? Porque me gustaba demostrarle que podía.
Nuestra relación duró poco, pero gracias a él me convencí de algo que con H. había pasado por alto: la juventud prescribe. La juventud como estado de ánimo, eso que el mito asigna arbitrariamente a todo tipo de personas con cierto talante y actitud, se acaba cuando empieza a ser un esfuerzo. Era ridículo pedirle a L. que fuéramos a bailar, a emborracharnos y drogarnos hasta el amanecer, porque ante los ojos del mundo —pero sobre todo ante sus ojos y los míos— él no iba a ser el novio mayor pero cool que le hace el aguante a la novia chica y fiestera, que se pone a su nivel para complacerla; él iba a ser el viejo ridículo que hace un esfuerzo desmedido por no parecerlo.
Ahora, que hasta yo he envejecido, recuerdo a L. con su pelo canoso, su sonrisa tranquila, su aspecto casi lúgubre pero satisfecho y vuelvo a quererlo, a respetarlo e incluso a admirarlo como no supe hacerlo entonces. Poca gente domina el arte de saber envejecer, L. hacía parte de esa respetable minoría.
6
Si mi primera relación importante fue con mi papá, mi segunda relación importante fue con T.: un hombre que me llevaba más de veinte.
Veinte años es todo lo que el bolero permite, después de ahí es corrupción —corrupción: vicio o abuso introducido en las cosas no materiales—. Corrupción de las costumbres, corrupción de la moral.
Dicen que el gusto por los viejos es un vicio adquirido, que en estos terrenos no se improvisa. Una vez consulté a un psicólogo sobre el tema y me dijo que, en general, las niñas edípicas lo han sido siempre y, si mantienen su fijación en edad adulta, es bastante probable que hayan sido abusadas o expuestas en el curso de la infancia a una relación semicarnal con alguien próximo al núcleo familiar.
Puede que sea mi caso. O puede que no, pero no importa.
Puede que T. sea el final. O puede que no, pero tampoco importa.
No conozco el final.
En casa tengo una foto brumosa que nos tomaron a T. y a mí el día que nos conocimos. Estamos bajo un estrechísimo zaguán cartagenero, protegiéndonos de la lluvia. Íbamos camino a una charla que él daría en una fundación donde yo trabajaba. En la foto se ve que la humedad había dejado una pátina brillosa sobre nuestras caras. En la foto él tenía cuarenta y seis y yo veintitrés; era flaca y altanera: melena hasta la cintura, ceja alzada como quien domina el mundo. T. me mira y se sonríe. No hace una hora que me conoce y ya sabe que me tiene. No me tuvo enseguida, pasaron meses, largos meses, pero en esa foto él ya lo sabe.
Esa tarde la lluvia caía pesada y levantaba un olor fangoso que salía de la alcantarilla. La calle estaba inundada y no podíamos avanzar. No había mucho más que hacer que esperar. Yo dije: “Odio la lluvia” y T. contestó: “Es solo agua”. Aunque después él lo recordaría al revés. Quizá fue al revés.
Total, que llovía como llueve en mi ciudad: en un persistente chaparrón que levanta los vapores del piso. Al cabo de un rato de estar en el zaguán, envueltos en ese calor sofocante, T. prendió un tabaquito marca Meharis y me preguntó cosas: libros, películas, vicios, edad. El humo deformando su cara me hacía pensar en un espía soviético a quien le han encomendado una misión de mediopelo en un país tropical. Al final terminamos hablando del que entonces era mi tema favorito: los padres. Así supe que su padre y el mío habían nacido el mismo año y que tuvieron vidas tan distintas: mientras que el mío era un abogado conservador y de provincia, casado por única vez, el de él era un médico español, anarquista y exiliado que tuvo siete esposas. Supe que él también lo odiaba por algo indescifrable y que lo amaba por todo lo demás. Y que se llamaba como él: T.
Con T., mi referencia se estrechó —lo que ahora hace difícil extrapolar preferencias—: ya no me gustaban los hombres mayores, en general, sino T., con particular intensidad. Aun así, a la distancia, podría decir que gracias a T. deduje por fin que de los hombres mayores me atraían principalmente dos cosas, y que la una dependía de la otra.
La primera es la comodidad.
Es así: me siento cómoda entre hombres mayores que yo, me siento incómoda entre contemporáneos. ¿Por qué? No estoy segura. Podría sacarme del bolsillo esa dudosa estadística de que algunas mujeres maduramos más rápido que los hombres, podría decir que yo entro ahí: si fui vieja desde niña, si mi madurez le llevaba ventaja a mi propia edad, debí buscarme hombres acordes a las circunstancias. Pero es mentira. Yo no era madura nada, yo era agalluda. Soy. Me importa la edad porque me importa el tiempo: cuántas cosas caben en el tiempo de la gente. Ya sé que nadie lo llena igual, pero suele pasar que entre más tiempo uno vive, más cosas ve, aprende, come, lee, descubre, pierde, y todo eso te hace una persona más compleja.
Читать дальше