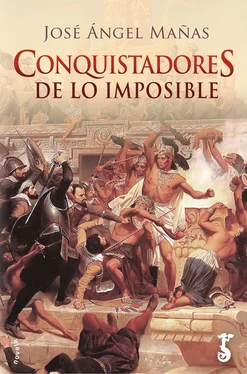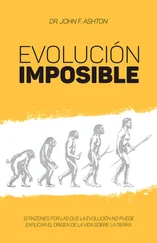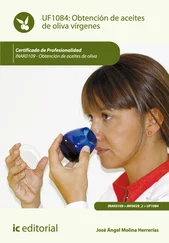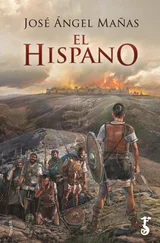En el debate que mantuvieron Cortés y sus capitanes, todos concluyeron que lo más eficaz sería incendiar Tenochtitlán.
Lo intentaron esa misma tarde, aprovechando que cesaba la lluvia. Por desgracia para ellos, las casas estaban separadas por anchos canales de trazado ortogonal y el fuego no se propagaba. Para pasar de un bloque de edificios a otro había que cruzar por encima del agua a través de un puente levadizo de madera, y cada vez que lo intentaban les caía una lluvia de flechazos desde las casas vecinas.
—Yo, que he combatido en las guerras de Italia, os puedo decir que como luchan estos salvajes no he visto luchar a nadie… Ni a franceses ni a italianos, ni siquiera a los turcos —dijo uno de los capitanes de Narváez.
Como en el patio seguía la lluvia de flechas, Cortés ordenó atrincherarse dentro del palacio. Hubo gritos jubilosos de los miles de mexicas que los rodeaban. Los tambores y trompetillas redoblaron.
10
Dos larguísimos días se mantuvo el asedio y la lluvia. Durante ese tiempo los españoles construyeron en el patio unas torres que protegieran cada cual a veinticinco hombres, con huecos y troneras para tiros, arcabuces y las ballestas. El plan era servirse de ellas y de varios hombres a caballo para hacer arremetidas y librar el camino.
—¡Venid, que os vamos a sacrificar a Huitzilopochtli! ¡Os vamos a arrancar los corazones y ofrecérselos con vuestros vicios a nuestros dioses! —gritaban desde fuera voces a las que ya apenas prestaban atención—. ¡Hace dos días que no echamos de comer a los ocelotes, para que tengan hambre cuando les arrojemos vuestros despojos!
También deseaban que les devolvieran a Moctezuma. Si lo hacían, prometían que les respetarían la vida. Pero eso no engañaba a los capitanes. «Nos quieren ver muertos a todos. Nos matarán aunque entreguemos al Moctezuma. No os hagáis ilusiones», dijo Alvarado a un grupo de hombres que dudaba.
Cortés supervisó la construcción de las torres y los carpinteros se afanaban en el patio con materiales extraídos del mobiliario de palacio y los árboles del jardín. Poco a poco iban creciendo los ingenios mientras los hombres se relevaban en la vigilancia y por la noche dormían en turnos de dos horas.
Pronto se dieron cuenta de que los mexicas habían convertido el cercano templo de Yopico en un puesto de mando estratégico desde donde Cuitláhuac y sus jefes podían vigilarlos y dirigir los ataques contra su palacio. Al amanecer del tercer día, decidieron salir con las torres, bien pertrechados de tiros y arcabuces para destruir el puesto de mando en lo alto del templo.
Esa jornada llovía como nunca.
—Es como si Dios hubiera abierto las compuertas del cielo —dijo alguien.
11
Al abrirse las puertas de palacio y dar los de a caballo la primera arremetida mientras se lanzaban ballestazos y arcabuzazos desde el interior de las torres de madera, los mexicas vacilaron y los dejaron avanzar unos metros. Pero cuando volvió a sonar con renovada potencia el tambor del gran cu, a sus espaldas, hubo gran griterío y todos atacaron a los ingenios.
Entre disparo y disparo, los de a caballo insistieron en sus arremetidas. Los mexicas los hostigaban desde las azoteas y desde las barricadas de la calle. Cuando veían a un caballo herido, esperaban hasta que resbalase y los mataban a lanzazos y mazazos.
—Ya nos conocen —murmuró Alvarado.
El avance era penoso. Cuando por fin llegaron a la explanada cerca del Templo Mayor, allí la progresión resultó más sencilla porque los indios cedían y preferían esperarlos en las azoteas cercanas para atacarlos desde arriba. Aquello les permitió alcanzar el templo donde, abandonando las torres al pie de las escalinatas, empezaron a subir por las gradas.
Los hombres de Cuitláhuac embestían sin orden ni concierto y resultaba fácil defenderse desde las gradas superiores. Pero por lo mismo también se hacía difícil atacar los escalones de esa zona elevada. Además, los caballos se resbalaban en las baldosas, pulidas y mojadas por la lluvia, y como los de las gradas altas les cerraban el paso, no conseguían subir los tiros; resultó muy difícil alcanzar lo alto del cu, aunque por fin, dejando por las escalinatas un reguero de sangre y muerte, lo lograron.
Durante todo el ataque, Cortés se mantuvo al frente de los barbudos y era cosa de verle cubierto de sangre, subir por las escalinatas, pasando por encima de los muertos, para llegar donde habían colocado la cruz en su día, en un rincón del adoratorio ocupado ahora por una estatua de Nipe Tótem, el dios desollado, y ayudar a colocar otra nueva en medio del vocerío de la batalla.
Los tlaxcaltecas, que odiaban a los mexicas por los muchos de su raza que habían sacrificado a sus dioses, prendieron fuego a las imágenes de Huitzilopochtli y Tezcaputa en el interior del templo. «¡Estos son vuestros ídolos mentirosos! ¡Vedlos arder!», exclamó Sandoval. ¡Qué hermosas eran las rojizas lenguas que lamían las imágenes! Y se agachó para volcar un brasero, ayudado por varios hombres.
Un indio de Zempoala destrozó con su macana la piel de serpiente del mayor de los tambores.
Tocó volver a bajar, con los mexicas hostigándolos ya según pasaban de nuevo junto al templo circular de Quetzalcóatl y la cancha de pelota. Pese a todo, lograron cruzar las calles y regresar al palacio de Axayácatl, ya sin torres ni caballos, dejando atrás una veintena de muertos y una multitud de heridos.
—Pero más muertos les hemos hecho a ellos —dijo Cortés, según cerraban las maltrechas puertas del palacio.
12
Los sitiadores habían aprovechado la salida de los españoles para, con troncos de árbol, abrir brechas en algunos muros que se venían abajo, con su cal y canto desmoronándose y dejando el aire lleno de un polvo espeso e irrespirable.
—¡Hay que cerrar los boquetes cuanto antes! —dijo Sandoval.
Una parte de los hombres descansó lo que quedaba de noche y los demás la pasaron cavando tumbas para los muertos en los jardines del palacio y taponando con piedra los agujeros en las paredes del muro exterior.
La suerte quiso que los mexicas no atacasen esa noche. Hasta que asomó el sol no empezaron a oírse otra vez los tambores y las trompetillas. Los braseros en lo alto de los cúes estaban de nuevo encendidos.
Los papas los observaban desde la parte delantera de los adoratorios.
—Saben que cada vez somos menos. Están dispuestos a acabar de una vez por todas con nosotros. ¿Qué hacemos, capitán? —dijo Alvarado, que desde el pretil de la azotea veía cómo los cercaban por doquier.
A todo esto, los hombres de Narváez estaban al borde de la insubordinación, y Cortés, al cabo, salió de su ensimismamiento y ordenó ir a buscar a Moctezuma.
—Que se dirija a su pueblo. Que se asome a la azotea y les diga que cesen la guerra y nos iremos. Todavía es su emperador. Le harán caso.
Pero Moctezuma permanecía con los suyos en sus aposentos y, enfurecido contra Cortés, se negaba a colaborar. A más de ello, le hizo entender a Marina que no deseaba escuchar ninguna de las falsas promesas de Malinche.
—No, no y no.
La negativa era categórica.
Por suerte, un poco de persuasión y otro poco de amenazas (la especialidad de Cortés) consiguieron hacerle cambiar de parecer. Las buenas palabras las puso el padre Olmedo, que era quien hablaba con Moctezuma sobre cuestiones de fe, y las amenazas, concernientes a toda su familia, se las repartieron entre Cristóbal de Olid y la Malinche.
El resultado fue que al llegar la mañana un Moctezuma hosco y resignado, revestido con las insignias imperiales y el fantástico penacho con el que le vieron por primera vez (¡cómo había cambiado su consideración del personaje desde entonces!), subió con paso lento los escalones que conducían a la azotea. Había escampado y lo acompañaban Cortés y un pelotón de rodeleros.
Читать дальше