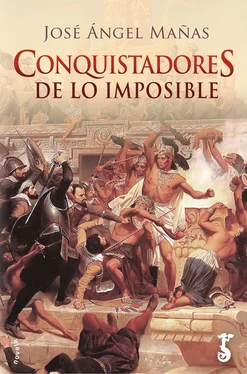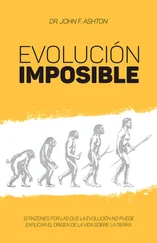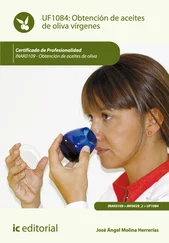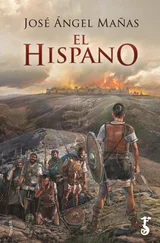—Le atacaron capitanes de Moctezuma. Han muerto muchos indios de Zempoala. Los mexicas capturados dicen que actúan según órdenes llegadas de Tenochtitlán. Aseguran que los que estamos aquí no regresaremos y que a otros españoles, allá donde se encuentren, los asesinarán.
—Han visto que no somos invencibles —observó Alvarado—. Ahora entiendo por qué insiste tanto, el Moctezuma, en que somos, como él, de carne y hueso…
Los que habían conocido a los caídos se santiguaron y murmuraron un rezo. Al cabo, Gonzalo de Sandoval tomó la palabra. Era de los capitanes que con mayor firmeza se habían opuesto a entrar en Tenochtitlán.
Había una irritación evidente en su voz.
—Lo que nos temíamos ha ocurrido. Y ahora, ¿cómo demonios lo remediamos?
—Debemos ajusticiar a los responsables y castigar a Moctezuma —dijo Alvarado—. Esta gente solo responde por temor. O nos vengamos de inmediato o nos perderán el respeto.
Algunos asintieron. El resto callaba.
Cortés se llevó la mano derecha a la oreja como pidiendo que escucharan. Fuera seguía el incesante trajín de la vecina calzada de Tacuba. Y también, hacia el otro lado, el ruido del concurrido centro ceremonial. Allí se celebraba un juego de pelota esa misma mañana.
—¿Tenéis idea de cuántos indios hay en esta ciudad?
—¿Qué importa eso? Muchos miles —se irritó Alvarado.
—¿Sabes cuántos somos nosotros?
—Cuatrocientos. Más o menos.
—Y si esos muchos miles de súbditos de Moctezuma que ahora están tranquilos porque nos ven convivir con su señor se dan cuenta de que le prendemos o matamos, se rebelarán. Y por muy buenos guerreros que seamos, con arcabuces y falconetes o sin ellos, nos será imposible salir con vida.
—Entonces, ahora mismo, a todos los efectos, somos sus prisioneros —concluyó, con un suspiro, Cristóbal de Olid, el tercer capitán después de Pedro de Alvarado y Sandoval.
—¿No os habíais dado cuenta?
Cortés casi se mofaba. Disfrutaba del desconcierto de sus capitanes.
—Pero todavía se puede hacer algo.
—¿El qué?
—Arrestar a Moctezuma sin que los tenochcas se den cuenta de que lo hacemos.
—Y eso, ¿cómo se guisa?
Cortés, cuando decía algo, raro era que no lo trajera bien meditado. El extremeño tenía maña para dirigir a su gente. No gustaba de pensar en voz alta delante de nadie. Por eso iba siempre varios pasos por delante.
—Le invitaremos a nuestros aposentos. Mientras sus servidores vean que no se le humilla ni se le ataca, estarán tranquilos. No osarán nada contra nosotros. Y él, cuando entienda que en cualquier momento le podemos atravesar con la daga, se cuidará también de no intentar nada.
Los capitanes no parecían convencidos.
—¿Y si es verdad que ha ordenado matar a todos los españoles? —preguntó Juan de Velázquez y León, velazquista en un principio, por ser sobrino nada menos que del gobernador de Cuba, al que Cortés había transformado a lo largo de la campaña en uno de sus hombres más leales—. Porque yo ya no me siento seguro. Está claro que el plan de Moctezuma es familiarizarse con nosotros, ver lo que puede aprender, esperar a que nos relajemos, y entonces matarnos.
Sus palabras quedaron flotando en el aire.
—Se le puede arrestar hasta que sepamos si está detrás de lo sucedido. Hoy he quedado en acercarme al Templo Mayor, después de visitar la plaza de Tlatelolco. Acompañadme todos con una decena de hombres… Iremos a caballo.
2
Hasta entonces se habían conformado con salir a deambular por los jardines y los alrededores, pero hoy tenían previsto visitar a caballo la plaza de Tlatelolco, hacia el noroeste.
Aunque Tlatelolco originariamente era una isla diferenciada de Tenochtitlán, hacía muchos años que ambas formaban parte de la misma ciudad, separadas solo por la acequia de Tezontlale, que hacía de demarcación natural.
En el gigantesco mercado, convergían dos calzadas menores, provenientes del norte. Muy cerca había un centro ceremonial con templos piramidales, cúes casi tan grandes como los de Tenochtitlán, y en lo alto adoratorios y braseros humeantes.
La plaza era como dos veces la de Salamanca. Había en ella tal multitud que, pese a aparecer Cortés y sus capitanes a caballo, pasaron prácticamente inadvertidos. Sin bajarse, dieron una vuelta y ojearon con curiosidad la actividad frenética.
Podía haber allí aquella mañana más de veinte mil almas.
Se vendía de todo: oro, piedras preciosas, ropa, algodón, plumas, mantas, esclavos y esclavas, tantos como los que los portugueses traían de Guinea, unos con collarines de cuero, otros sueltos. La plaza estaba dividida en largos pasillos, cada cual con su especialidad.
En uno se vendían mazorcas de maíz, hongos que llamaban huitlacoche, frijoles y verduras y legumbres del valle. En otro guajolotes, venados, patos y perros xólotl, con orejas largas y puntiagudas, que iban examinando cuidadosamente los compradores. Si alguien lo pedía, ahí mismo se lo mataban y desollaban, y se apilaban a un lado las vísceras. En el aire quedaba el olor a sangre, a sudor, a comida.
Los vendedores vociferaban ofreciendo sus aguacates y frutas amontonados en grandes cestas venidas de las chinampas.
—¡Esto es todavía más ruidoso que el mercado de mi pueblo! —exclamó Alvarado.
Los artesanos proponían lozas decoradas con dibujos de todo tipo sobre telas extendidas por el suelo. Los había que vendían tarros de miel del valle y lotes de leña en sacos, las pequeñas y grandes canoas que se utilizaban en Tenochtitlán y esa extraña planta, tabaco, que empezaban a descubrir. Y sal extraída de la laguna. Y pescados de ojo fresco. Y unos panes de maíz a los que se habían acostumbrado, aunque echasen en falta el trigo.
Por todas partes, hombres armados controlaban con malas o buenas caras que las transacciones fuesen pacíficas y que circulasen sin problemas los granos de cacao que servían para realizar los intercambios.
—Parece mentira que no tengan monedas —observó Sandoval.
Todo lo ojearon sin bajar del caballo. Por la plaza desfilaron en paz. Los tenochcas, si acaso, los ignoraban. Los pocos que se acercaban, al comprobar que no tenían ánimo de comprar, sino, como explicaron Marina y Jerónimo, solo de admirar, pronto se alejaron en busca de mejores clientes.
No parecía que se estuviera preparando nada contra ellos. Al cabo de algo más de una hora, abandonaron el lugar tranquilizados. Las únicas malas actitudes eran de los criados de Moctezuma, no de la gente del pueblo.
El sol iluminó desde lo alto la gran plaza, mientras se dirigían al centro ceremonial, el otro gran espacio público.
3
El centro ceremonial, reservado a la liturgia, lo frecuentaban mayormente sacerdotes y gente perteneciente a la nobleza local, los pipiltín. Monumentales construcciones piramidales rodeaban el gran cu, el Templo Mayor, situado en el centro de la explanada.
Hasta el momento no habían subido a los adoratorios, pero Cortés había manifestado a Moctezuma su intención de visitarlos. La tarde anterior le envió recado, recordándoselo. Y Moctezuma, quién sabe si temiendo alguna ofensa, había decidido estar presente.
Los tenochcas más madrugadores lo vieron, pues, salir a primera hora de su palacio en litera, rodeado por un nutrido cortejo. Con una vara mitad de oro que simbolizaba su autoridad, había subido con sus papas hasta la plataforma en lo alto de la pirámide principal, donde a esas horas aún sahumaban con copal en honor a Huitzilopochtli, al que alimentaban con sangre humana para que pudiera derrotar a la noche, como explicó Jerónimo, y salvar así al mundo de quedar sumido en la oscuridad.
Cortés y sus capitanes pasaron a caballo entre el Tzompantli, el manantial sagrado, rodeados de calaveras humanas, y la cancha del juego de pelota, de cuyo interior llegaban los gritos de quienes animaba a los jugadores, descalzos y con taparrabos y tiras de cuero para proteger los muslos, que, divididos en equipos, golpeaban con codos y rodillas una pelota de hule tratando de introducirla en el hueco horadado en una piedra de granito elevada.
Читать дальше