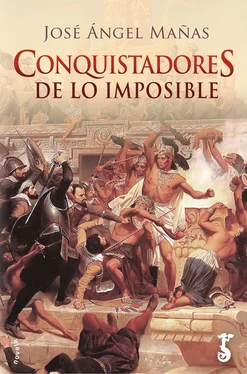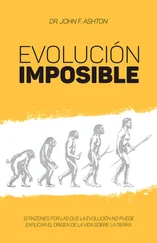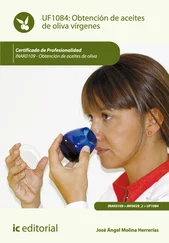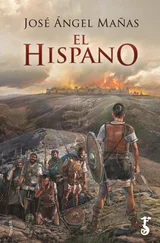Cada vez hacía más frío en aquella sierra cuyos picos altos estaban perennemente nevados, y cada poco salían a recibirlos caciques de las poblaciones cercanas.
La mayoría llegaba en son de paz y hacía el saludo mexica, inclinándose para tocar el suelo y besarse después la mano. A todos les indicaba Cortés que venía sin ánimo hostil, invitado por el gran señor Moctezuma.
A medida que ascendían, la nieve fue cubriendo la tierra con su frío manto.
En general, procuraban pernoctar en caseríos que utilizaban a modo de albergue los mercaderes locales. Se calentaban en torno a las hogueras, provistos de mantas que llevaban consigo o les regalaban los lugareños.
Los barbudos dormían armados. Sabían que los papas mexicas hacían creer a los suyos que perdían sus poderes cuando llegaba la noche. La consigna era estar siempre avisados, y se cumplía. ¡Vaya si se cumplía! Su pellejo dependía de la vigilancia. Y eso que el último cacique que se había acercado aseguró que no había necesidad de tanto cuidado.
—Llegan noticias de que Huitzilopochtli, el dios que venera Moctezuma, viendo que no llegáis por donde esperaba, ha aconsejado a sus papas que se os deje pasar y que, cuando entréis en la ciudad, os maten. Los habitantes de Tenochtitlán son muchos miles: os será imposible escapar.
»Por tanto, no temáis nada durante el trayecto, y temedlo todo cuando estéis en la capital de Moctezuma. Y mejor aún: no vayáis, como os aconsejan vuestros aliados.
Con buen semblante, Cortés contestó que no temían a los mexicas y que, como teules que eran, nadie tenía el poder de matarlos, salvo el Dios de los cristianos.
La última mañana, bajando ya de la sierra, se les presentaron dos embajadores que traían como presentes muchas mantas para el frío.
—Malinche, a Moctezuma le pesa el trabajo que pasáis en venir de tan lejos y envía a decir que te dará mucho oro y plata para tu emperador si no vas a Tenochtitlán. El gran Moctezuma te pide que regreses por donde viniste. Y te advierte de que en Tenochtitlán están todos en armas y te será imposible entrar. ¿Por qué empeñarte en continuar?
Con el rostro ligeramente enrojecido por el frío, Cortés los abrazó a ambos. Dijo, a través de Marina, que se maravillaba de que Moctezuma tuviera tantas mudanzas de parecer, pero con respecto a no ir, no creía que estando tan cerca de Tenochtitlán fuera bueno tomar el camino de vuelta.
—Si Moctezuma enviara embajadores a don Carlos y este les rogase que se volvieran sin haber hablado, ¿qué pensaría Moctezuma de él? ¿Y si los mensajeros regresasen? Los tendría por cobardes. Decidle que de una manera u otra he de entrar en Tenochtitlán. A él y solo a él le daré recado de lo que vengo a hablar.
5
Por fin llegaron a la gran laguna que rodeaba la ciudad de México o Tenochtitlán, pues por ambos nombres se la conocía.
Antes, como llegaban por el sur, alcanzaron una pequeña urbe de dos mil almas asentada en el extremo más alejado del lago. Allí les esperaba el señor local, con un fastuoso festín preparado. Había muchas viandas que dejaron intactas, ya que Cortés, desconfiado, ordenó que nadie tocase ni bebiese nada e hizo ver a sus capitanes que para entrar y salir del lugar había que pasar por una calzada estrechísima.
Nadie protestó y la tropa abandonó cuanto antes la ratonera.
Tras un nuevo tramo de tierra firme se encontraron en lo alto de un cerro desde el que se descubría una vista del lago de Texcoco. La ligerísima niebla embrumaba el paisaje. La laguna estaba rodeada por altas montañas nevadas de las sierras. Solo ahora, aprovechando la elevación del terreno, se constataba lo grande que era y las muchas pequeñas poblaciones en sus orillas.
La más impresionante era la propia Tenochtitlán, en el interior mismo del agua, envuelto en bruma. No se podía acceder sino por medio de tres grandes calzadas que, desde las orillas, cruzaban el agua tan derechas y a nivel y bien hechas, se maravillaron todos, como las de los romanos.
—Aquí estamos. Veni, vidi… —bromeó Hernán Cortés, según tomaban la que arrancaba en el pueblo de Iztapalapa, donde los primeros grupos de indios admirados los dejaron pasar.
A sus espaldas los capitanes advirtieron a sus tropas que se mantuviesen alerta.
A los barbudos no les pillaba de nuevas la topografía de la ciudad de Moctezuma. Durante los últimos meses, cada vez que llegaba un embajador o hablaba con un cacique y este les glosaba sus maravillas, Cortés se la hacía dibujar. Aparte de que, en Cholula, uno de sus hombres de confianza, el capitán Ordaz, había subido a pie y por su cuenta a la cima del gran volcán, que soltaba cada poco fuego y ceniza, desde cuyas alturas había podido divisar el lejano gran lago.
Según avanzaban por la calzada, no dejaba de sorprenderles la magnificencia de Tenochtitlán. Era una Venecia con mayúsculas, mayor incluso que Roma, más rica que cualquier pueblo por el que hubieran pasado hasta entonces. Al atravesar Iztapalapa, los mexicas, cubiertos con vistosas mantas y adornos de plumas, se asomaron a la puerta de sus casas y a las azoteas. Los jóvenes eran los más asombrados.
No se escuchaba una sola voz mientras pasaban.
Solo se oían los cascos de caballos, el sonido de los pasos sobre el suelo. Aún no había salido ningún principal a recibirlos y supusieron que los esperaban en Tenochtitlán, ya visible hacia el norte. La calzada cruzaba en línea recta la laguna.
Era un día de noviembre, hacía frío, aunque no tanto como en la sierra. Al mediodía, el sol rivalizaba con el de Castilla.
6
La laguna estaba tranquila y, bajo un cielo que aclaraba, siguieron la calzada hasta la capital de Moctezuma. Abrían la marcha cuatro jinetes y luego, bien destacado delante del resto, un soldado que hacía ondear el estandarte carmesí de Castilla, trazando un círculo e inclinándolo de un lado a otro.
A sus espaldas, reverberaban al sol los morriones y corazas de los piqueros. Y detrás llegaban ballesteros y arcabuceros, los de a caballo, los indios de guerra de Tlaxcala, los únicos que lanzaban voces retadoras, el resto de españoles y ya después caciques que se les habían ido uniendo y muchos indios de Zempoala enviados por el Cacique Gordo y desde otras provincias amigas, que servían de porteadores, cargando con los fardos de aquel medio millar escaso de barbudos que avanzaban con la preocupación pintada en el semblante.
Ese día, frío y soleado, la bruma que cubría el lago de Texcoco por la mañana iba desapareciendo. Era como si quisiese desvelar sus secretos. Cada vez se apreciaba mejor la capital de Moctezuma. «Vamos directos a la boca del lobo», observó un soldado.
Aquella era la ciudad más próspera de todo el Nuevo Mundo. Grandes torres y pirámides parecían surgir del agua. El resto eran edificios encalados, palacios con cantería de primera, bien labrados, con carpintería de cedro, jardines arbolados, vergeles en las azoteas.
Centenares de casas blancas se erguían, rodeadas por canales repletos de las canoas en que se movían los lugareños. Y alrededor había verdes huertas, las chinampas, balsas rellenas de tierra donde se cultivaban flores y verduras.
A los barbudos aquello les parecía un sueño o un encantamiento como los que contaban en los libros de caballerías. Así lo describiría más tarde Bernal Díaz del Castillo en su crónica. Era una ciudad de más de cien mil habitantes. Ninguno había visto nunca nada parecido.
La calzada, ancha de ocho pasos, se iba llenando de gente que entraba y salía de Tenochtitlán. Al ver pasar a los hombres del estandarte carmesí, se paraban espantados por los caballos. Cada poco había un puente levadizo que servía de compuerta, con un mecanismo para graduar o cerrar el paso del agua. Los capitanes tomaron buena nota.
Читать дальше