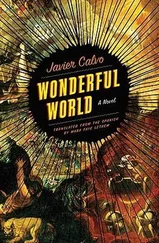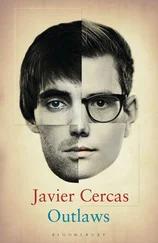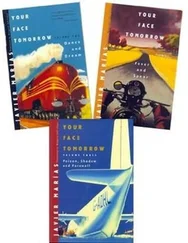—Cuando solo éramos tú y yo. Ahora es distinto. Ahora la tenemos a ella. Ahora podemos perderlo todo. —Gabriel se frotó los ojos, cansado, y suspiró—. Fernando muerto… No puedo creerlo.

Clara estaba dormida en su cuarto, pero algo extraño, como una desazón, la sacó del sueño, y en el duermevela le pareció ver brillar el medallón que le había regalado su tío. Pensó que debía ser un reflejo, o la luz de la ventana. A través de la puerta llegaba la voz apagada de su tío hablando con Óscar, pero solo entendió unas pocas palabras inconexas: «lobo», «muerto», «Fernando».
Sin duda estaba soñando. Se arrebujó en la cama y volvió a dormirse casi de inmediato.
Las alarmas del instituto Lope de Vega se pusieron en marcha en cuanto el Hermano rompió los cristales de una ventana del segundo piso. Tenía poco tiempo, pero sabía que el lyko le advertiría en cuanto alguien se acercara. Recorrió a toda prisa los interminables pasillos, acompañado por el sonido metálico de sus botas. Llegó a la planta de despachos y localizó el de Fernando. Cerrado con llave.
Reventó la puerta de una patada. En el interior, todo parecía escrupulosamente ordenado. Se entregó a una búsqueda frenética, tumbando estanterías, rompiendo cerraduras, partiendo a espadazos los cajones y destrozándolo todo. Pero nada. Allí no parecía estar lo que buscaba.
Iba al despacho contiguo, dispuesto a hacer lo mismo, cuando oyó la llamada de advertencia del lyko : alguien se acercaba. Pateó la puerta, entró y rebuscó a toda prisa pero sin resultados.
El lyko seguía gruñendo en la calle.
Echó una última mirada, se encaramó a la ventana del despacho, saltó desde el alféizar y aterrizó en el suelo limpiamente, dispersando el impacto de la caída con una precisa voltereta.
El lyko fue a su encuentro. En su grupa, embutidos dentro de una especie de arnés, llevaba los restos del otro animal. No podían correr el riesgo de que un feri llegara a ser analizado.
Dos coches de la policía se detuvieron en la calle San Bernardo, a la entrada del instituto. El encapuchado agarró el medallón hexagonal que llevaba al cuello, vio las filigranas de la joya iluminarse en ámbar, señalando hacia el sudeste, y salió a todo correr en esa dirección.
Una alcantarilla mostraba unos caracteres anaranjados fosforescentes. El monje levantó la tapa como si no pesara nada y el animal y él desaparecieron en su interior.
La tapa cayó sin apenas ruido y el brillo ambarino se extinguió mientras, en la fachada lateral del IES Lope de Vega, los policías descubrían la ventana rota.
Rebeca era una mujer nerviosa, menuda, que dependiendo de cómo fuera vestida podía aparentar tanto quince años como los treinta que tenía en realidad. Se había pasado toda la noche pendiente de recibir los documentos que le enviaba Fernando a través del servidor seguro habitual. Y ahora que los tenía, no podía esperar.
En cuanto abrió el archivo, comprobó satisfecha el meticuloso trabajo de su colega. La transcripción de las páginas originales al griego estaba distribuida respetando la estructura del manuscrito y las ilustraciones habían sido insertadas en los espacios correspondientes. Bien. En muchos legajos de esa época, tan importante era lo que se decía como dónde se decía.
Preparó un buen número de hojas de papel fotográfico A3 y empezó a imprimir el documento a tamaño un poco superior al real.
Lo ideal hubiera sido poder trabajar sobre el manuscrito y no sobre una copia, pero a ella no se le daba tan bien descifrar claves y una buena digitalización también tenía sus ventajas. Poder ampliar el documento era una de ellas, y otra, que podían trabajar más personas sobre el mismo manuscrito en lugares diferentes. Había excelentes medios técnicos en el siglo XXI.
Se preparó una infusión mientras esperaba a que la impresora terminara su trabajo. Tomó la taza caliente con las dos manos y suspiró. Tras la ventana la vieja Oviedo se empapaba con lentitud bajo una lluvia menuda. Tiempo atrás, la investigación se hubiera hecho en la Biblioteca de Ismara, donde ese documento habría tenido un lugar de honor. Pero gran parte de los fondos, especialmente aquellos que hablaban de la historia del Alquimista Oscuro, fueron robados o destruidos. Los pocos investigadores que trabajaban en la Biblioteca, y Rebeca no era uno de ellos, se encontraban una y otra vez con ejemplares catalogados en los índices que habían desaparecido para siempre. Tal vez en este manuscrito se hallaran las claves necesarias para…
Un pitido en la impresora le indicó que se había quedado sin papel. Fue a solucionarlo y reparó en la última hoja que acababa de salir. Estaba bellamente ilustrada, aunque no era el dibujo lo que le llamó la atención, sino una frase escrita en latín, no en caracteres griegos: Ex sanguine nihil . Pero si el manuscrito estaba codificado y en griego clásico… ¿Era un error de Fernando? Cotejó la página con la imagen del original que tenía en pantalla. La frase estaba en latín en ambos documentos.
Un momento… ¿qué era esa especie de brillo metálico? No parecía casual. De hecho, la forma era semejante a una ro , una «erre» griega. Comparó las dos copias, pero en la imagen del original no se veía tan claro. Quizá era un problema de la luz del escáner, o de la tinta de la impresora o tal vez… Mañana llamaría a Fernando para preguntarle. Dio otro sorbo a la infusión y continuó imprimiendo.
Un pálido resplandor verdoso se insinuó bajo su blusa y una sensación de congoja le hizo soltar la taza, que se rompió en mil pedazos contra el suelo.
«Fernando —pensó—. Lo han descubierto».
Pálida, se sentó un segundo en la silla y sacó el medallón octogonal de su pecho. Sus filigranas iban apagándose poco a poco.
Fue al ordenador, entró en el servidor y lo desconectó. No sabía en qué circunstancias se había producido la muerte, pero era imprescindible bloquear el acceso a su red de comunicaciones. El protocolo era aislar el servidor del exterior por completo hasta que se supiera si la seguridad de la conexión corría o no peligro.
Miró las páginas que seguían saliendo de la impresora. Al menos el documento estaba a salvo. Pero ahora ella sería la única que trabajaría en él.
Fernando había muerto. ¿Cómo era posible?
En el instituto no se hablaba de otra cosa. Habían matado al profesor de Lengua como a un prota de videojuegos. Decapitado, lleno de heridas de arma blanca y mordiscos de perros salvajes. ¡En pleno centro de Madrid! Pero además habían entrado en su despacho y también en su apartamento y lo habían dejado todo patas arriba. Como si buscaran algo y no les importara qué pudieran destrozar en el intento. El ataque no había sido casual.
Las noticias hablaban de crimen ritual, de sectas satánicas, de juegos de rol, de ajustes de cuentas, de drogas, de mafias… No tenían ni idea.
Si eso no era la propaganda de una peli, era para tener miedo de verdad.
Los de primero de Bachillerato se hacían los gallitos asustando a la gente en los recovecos de los pasillos, aunque la verdad es que todos tenían miedo. Fernando no era el personaje más apreciado del instituto, pero era un profesor, y el crimen sucedía un mes y medio escaso tras la muerte de los padres de Clara. Algunos empezaron a evitarla, como si tuviera gafe o pesara sobre ella una maldición. Al fin y al cabo, Fernando era muy amigo de su padre, y encima le ponía las mejores notas, siempre hablando de Clara, del talento de Clara, de lo buena escritora que era Clara… Habían muerto ya tres de los adultos que la rodeaban. ¿Cómo podían estar seguros de que todo eso se pararía allí? ¿O esas muertes no eran sino el comienzo de una serie interminable de desgracias?
Читать дальше