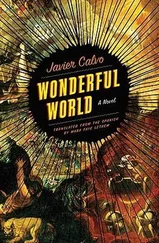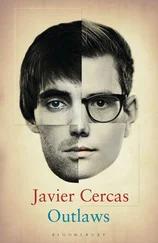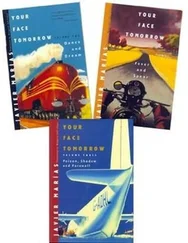—¿Qué quieres, Clara? ¿Necesitas algo? —mientras se pasaba la mano por los ojos.
—No, nada, tío. Iba a prepararme una tostada. ¿Te preparo otra?
—No… o, mejor, sí. Con tomate y aceite, por favor. Tengo que terminar un par de cosas, pero en cuanto acabe, voy a la cocina y te ayudo.
Clara asintió. Antes de salir, vio cómo su tío metía los papeles en un sobre en el que estaba escrito «Gabriel», con la letra de su padre.
—¿Una carta de papá? —preguntó.
—Sí —contestó él, lacónico.
—Tío. —La duda le rondaba desde que Gabriel apareciera en el tanatorio, pero no había encontrado el momento de resolverla. Hasta ahora—. ¿Por qué mi padre nunca me habló de ti?
Los ojos del hombre se nublaron con un brillo vidrioso.
—Sabía que no tardarías en hacerme esta pregunta. —Le indicó con un gesto que se sentara y suspiró—. Es una larga historia: César, tu padre, era mi hermano mayor y nos queríamos mucho. Pero hace ya varios años, antes de que nacieras, tuvimos una discusión terrible, ninguno quiso retractarse y eso nos separó. Ni siquiera tu nacimiento pudo volvernos a unir, pero mantuvimos el contacto, hasta que, cuando cumpliste seis años, volvimos a discutir y esa vez fue la definitiva. Desde entonces ni siquiera respondió a mis llamadas o a mis cartas. Hasta hoy.
—¿Y por qué discutisteis?
Él dudó antes de contestar, y empezó a hablar con lentitud, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo.
—Fueron disputas entre hermanos, asuntos que nunca deberían haber llegado tan lejos, nada que no hubiéramos podido solucionar de saber… —Tragó saliva antes de continuar—. Tal vez, cuando haya pasado más tiempo y duela menos, pueda contártelo. No digo que no fuera importante, solo que los dos nos queríamos y deberíamos haber pensado más en el bien de nuestra familia; haber sabido llevar mejor nuestras diferencias. Pero de nada vale lamentarse: ahora estoy aquí y no voy a permitir que te suceda nada malo.
Clara lo miró. Aunque no tenía hermanos, conocía de primera mano las discusiones familiares. A lo mejor eso también estaba en los genes de los Carrasco… Sintió deseos de abrazarle, pero no lo hizo. Apenas se acercó para darle un beso en la mejilla. Gabriel sonrió, pero no fue capaz de corresponderle. Tras unos segundos incómodos, ella se levantó y salió del despacho.
Una semana más tarde, Gabriel la instó a volver a clase, pero Clara aún no se veía capaz y su tío lo aceptó, siempre y cuando se comprometiera a conseguir los apuntes para no perder demasiado el ritmo.
Y por fin se sintió con fuerzas para hacer lo que había postergado tantos días; entrar de nuevo, a solas, en el despacho de su padre, en esa habitación donde tantas veces habían hablado, reído e incluso discutido. Los ojos le ardían cuando se acercó al cajón donde, días atrás, había descubierto el regalo. Inspiró hondo, tragó saliva y sacó el paquetito. Lo sostuvo un instante entre sus manos, intentando manejar los sentimientos que se agolpaban en su cabeza y terminó llevándoselo a su habitación. Sentada en la cama, sintiéndose más sola que nunca, se enjugó las lágrimas y lo abrió.
No era un libro, sino una libreta para tomar notas, un cuaderno negro de viaje que se cerraba con un elástico. En la contraportada, su padre le había escrito una dedicatoria:
«Un buen escritor siempre lleva encima una libreta de notas, y las que se cierran con goma son las mejores. Úsala y disfrútala. Te quiero».
Un medallón y una libreta. Eso era lo último que le había dejado. Nunca más le daría otro regalo, ni habría más «te quiero», ni más besos; con lágrimas en los ojos, Clara se dio cuenta de que las que acababa de leer eran las últimas palabras de su padre. El dolor la partió en dos. Abrazó la libreta y se acurrucó en la cama, hecha un ovillo.

Óscar y su tío la dejaron bastante libre toda la semana, haciéndole saber tan solo que estaban allí. Pero llegado el domingo, Gabriel insistió en que tenía que volver al instituto.
La vuelta fue dura. El otoño estaba bastante avanzado y los días eran tan fríos y desapacibles como el ánimo de Clara. Al principio todos la trataron como si fuera de cristal, en especial los profesores. Aprendió a fingir que se encontraba bien para cortar esas miradas de compasión que la enervaban. Su vida fue volviendo poco a poco a la rutina y la gente empezó a comportarse con ella como antes. La tristeza se convirtió en una compañera silenciosa y el sufrimiento mismo también cambió; en unas semanas, dejó de ser una opresión constante en el pecho para irse transformando en punzadas de un dolor agudo, inesperadas, intensas, pero cada vez más espaciadas.
Los días fueron pasando y Clara se sumió en un estado semisonámbulo en el que no tomaba decisiones, sino que las delegaba en su tío, en sus profesores, en sus amigos. No quería pensar ni elegir. Tal vez las cosas se irían resolviendo o tal vez no.
De momento, no le importaba.
Fernando Navarro, tutor de Clara y jefe del departamento de Lengua, llevaba nueve años como profesor del IES Lope de Vega. Exactamente desde que Gabriel perdiera el contacto con su familia, en el sexto cumpleaños de Clara. Había cumplido con creces el objetivo de acercarse al hermano de Gabriel y convertirse en su amigo. Pero su misión también consistía en evitar que a Clara le sucedieran desgracias, y en eso había fracasado, de un modo terrible, por razones que todavía no lograba explicarse. Tal vez por eso se había volcado con tanta intensidad en esta otra misión. Tal vez por eso, esa noche aún seguía en el instituto trabajando a contrarreloj.
El bedel se había retirado a las nueve a regañadientes, después de repetirle una y otra vez que no se olvidara de cerrar bien todas las puertas. Tras asegurarle que lo haría y que podía irse tranquilo, Fernando había vuelto a su despacho a seguir trabajando. Ahora eran casi las doce de la noche y el resultado estaba allí, extendido sobre la mesa. Había logrado desencriptar por completo el manuscrito descubierto en los subterráneos de Lyon: un intrincado alfabeto jeroglífico que ocultaba un texto escrito en griego clásico. Fernando había organizado el nuevo texto respetando la distribución y la estructura del original. Rebeca se encargaría ahora de traducirlo y Fernando procedió a enviarle el documento escaneado y toda la documentación necesaria mediante un servidor seguro.
Cuando tuvo la confirmación de que lo había recibido sin problemas, envolvió con cuidado el original en un grueso papel e introdujo el paquete resultante en una caja de madera bellamente trabajada. Ahora debía devolverlo al despacho de María Benedé.
El edificio donde el instituto se encontraba era un antiguo palacio del siglo XVIII reformado hacia 1970, y en el despacho de María habían dejado una pared de piedra vista sin cubrir, tras eliminar del muro el revoco original. Fernando sacó un medallón de su pecho, un octógono de plata con sutiles y elegantes filigranas, y lo apoyó en uno de los sillares. Un rectángulo de unos ciento cincuenta por noventa centímetros se empezó a destacar; una pequeña puerta en el muro. Fernando presionó sobre el batiente y la portezuela giró sobre sus goznes. Colocó el manuscrito dentro del hueco no demasiado profundo que se abría tras ella, cerró la puerta, retiró el medallón y la abertura desapareció del muro como si nunca hubiera estado allí.
Volvió a su despacho y destruyó en el triturador de papeles las pocas notas que había apuntado fuera del portátil. Recogió sus cosas y dio una vuelta por el instituto. Una vez hubo comprobado que aulas y despachos estaban bien cerrados, dejó las llaves en la portería, se aseguró de que alarmas y mecanismos de seguridad estuvieran conectados, cerró con varias vueltas la puerta de entrada y salió del edificio.
Читать дальше