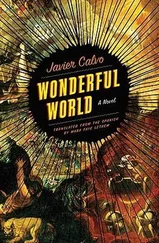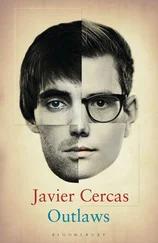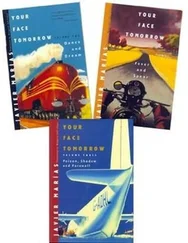—Hola, Clara. Soy tu tío Gabriel.
Clara levantó la vista, incrédula.
—¿Quién?
—Tu tío Gabriel, el hermano de tu padre.
—¿Mi padre… tenía un hermano?
—Sí. Yo. He venido para hacerme cargo de todo.
—¿Cómo que «hacerse cargo»? —interrumpió Fernando.
Clara los miró, extrañada. No sabría decir porqué, pero notaba algo raro en esa conversación, como si no fuera del todo real. Como si esas dos personas se conocieran de antes pero quisieran fingir que no era así.
—Soy el padrino de Clara y su único pariente vivo —explicó el extraño—. He venido en cuanto supe de la muerte de César. Voy a ser su tutor de hoy en adelante.
Clara miraba desconcertada al recién llegado. Sus padres jamás habían hablado de ningún pariente. Sin embargo, allí estaba Gabriel y aparentaba tenerlo todo bajo control. Clara reconoció en él algunos rasgos de su padre; los ojos claros, algo en el porte… Tenía un cierto aire de familia, sin duda. Pero si lo que decía era cierto, eso planteaba un montón de preguntas: ¿cómo podía ser su padrino alguien a quien ella no conocía? ¿Dónde había estado todo ese tiempo? ¿Por qué nunca la había visitado? Y, sobre todo, ¿cómo era posible que nadie le hubiera comentado nunca nada de él? Para ella fue demasiado. Algo en su cabeza hizo clic y se desentendió. Solo quería que ese día acabara, que alguien se diera cuenta de que todo ese dolor lo había causado ella y le proporcionara el castigo que merecía; que le permitieran ajustar cuentas y pagar su crimen. Y tener así, por fin, algo de paz.
Su tío traía consigo los papeles de la comunidad, un viejo libro de familia, su DNI, todo lo que podía probar que era quien decía. Habló largo rato con Fernando, le dejó tiempo para que se despidiera de Clara y después estrechó su mano, le dio las gracias con amabilidad y se llevó consigo a su sobrina.
Un elegante coche negro, algo pasado de moda, los esperaba en la puerta. Junto a él, un hombre trajeado. Gabriel los presentó.
—Óscar, Clara. Clara, Óscar. —Óscar era un hombre cercano al metro ochenta, al que, bajo un traje de corte impecable, se le adivinaba atlético y flexible. Un coche con chófer. Evidentemente, su tío tenía dinero.
—¿A dónde vamos? —preguntó Clara.
—A tu casa; allí estarás más tranquila. Mañana será el entierro y tienes que reponer fuerzas. Necesitas descansar un poco.
—No necesito descansar —replicó Clara, llorosa—; necesito a mis padres.
Su tío acusó el golpe y sus ojos brillaron con dureza.
—Por desgracia, esa es la única cosa que no puedo conseguir. Ni tú tampoco. Tus padres no van a volver. Y tienes que empezar a vivir con eso.
Clara sintió como si la hubieran abofeteado. Le odió, con todas sus fuerzas. ¿Qué hacía ese monstruo allí? ¿Por qué tenía que hacerse cargo de ella alguien a quien ni siquiera conocía? ¿Por qué nunca nadie le había hablado de él?
Los tres subieron en el ascensor y entraron en la casa. Todos los muebles, todos los rincones, parecían hablarle de su madre, cuya muerte había deseado, y de su padre, que la había acompañado en ese absurdo accidente.
—De momento, hasta que podamos organizarnos en Madrid, nos alojaremos aquí —dijo Gabriel.
Clara pensó en rebelarse, negarse a esa invasión, echarles a los dos y que la dejaran tranquila. Al levantar la vista, su mirada se cruzó con la de Gabriel, que la observaba con una intensidad casi dolorosa. En su mano llevaba una cajita.
—Ábrela —le pidió su tío.
Clara lo hizo. Dentro había una medalla octogonal, lisa por completo salvo por unas finas incisiones paralelas, a un par de milímetros del borde.
—Este medallón era de tu padre —dijo Gabriel mientras sacaba la joya de la cajita—. Yo tengo uno igual.
Y le mostró el que llevaba colgado alrededor del cuello. Era también octogonal, solo que trabajado con unas intrincadas filigranas.
—Los dos lo llevábamos cuando éramos niños. Luego… luego nos distanciamos. Creo que ahora deberías tenerlo tú.
Clara miró el medallón. Era bonito. Sencillo, de plata. Y se sentía cálido y agradable al tacto. Llevarlo puesto sería como si su padre y ella compartieran algo más que una joya. Pensó en el paquetito con su nombre guardado en el cajón y si tendría algún significado que los dos últimos regalos de su padre le hubieran llegado después de su muerte. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Gabriel no dijo nada y salió de la habitación.
Óscar le trajo un vaso de leche y Clara, sin protestar demasiado, se lo tomó. Apenas ingerido, durmió sin sueños toda la noche.
Se despertó sobresaltada. Notó el tacto del medallón contra su pecho y lo miró. Juraría que ahora tenía unas filigranas que no estaban allí ayer. Debía de haberlo visto por la otra cara, porque, pensó, lo que estaba claro es que una joya no podía cambiar de aspecto.
Sin reflexionar, como un autómata, fue a la habitación de sus padres. Iba a llamar con los nudillos y a decir «mamá, déjame entrar», para acurrucarse medio dormida junto a ella y apurar un poco más el sueño, cuando recordó de nuevo el accidente y el corazón le dio un vuelco.
No podría hacerlo nunca más.
Al darse la vuelta para ir a la cocina, pegó un grito, sobresaltada por una sombra. Óscar, vestido de pies a cabeza, como dispuesto a ponerse en marcha en cualquier momento, la esperaba en el pasillo, junto al despacho de su padre.
—¿Quieres alguna cosa? —preguntó el hombre con una voz cálida y agradable. Clara lo miró, estupefacta. La voz le pegaba, pero la amabilidad con la que hablaba, no. Había esperado un tono más severo, ronco, agresivo. Negó con la cabeza y lo esquivó en su camino a la cocina.
No recordaba nada de esa noche y se encontraba extrañamente relajada. ¿Le habrían puesto algo en la leche? «¡Qué tontería!», se dijo. Mejor que no se dejara llevar por su imaginación. La situación ya era bastante rara de por sí, sin necesidad de añadirle literatura.
Y, en cualquier caso, se sentía con fuerzas. Triste, arrasada, inconsolable, pero fuerte.
Al ver la vieja caja de galletas, recordó a su madre alcanzándosela todas las mañanas a lo largo de su vida. La vio desde su altura de cuatro, de diez, de doce años. Su rostro se volvía hacia ella y sonreía…
El dolor le retorció el estómago y tuvo que correr a su cuarto. Pasó por delante de Óscar como una exhalación, entró en su habitación y cerró la puerta con pestillo. Se sumergió entre las sábanas, deseando con todas sus fuerzas poder retroceder dos días y que alguien le impidiera pronunciar esas palabras y causar ese accidente.
No hubo respuesta.
Los días que siguieron al entierro su tío se mostró muy respetuoso. Dejó que Clara llorara todo lo necesario, consintió que durmiera hasta muy tarde, y le permitió no volver al instituto hasta que se sintiera con fuerzas, mientras se encargaba de solucionar la ingente burocracia que hace falta para morir en el siglo XXI.
Pero los nichos lucían ya el nombre de sus padres en letras de bronce y Gabriel se estaba haciendo cargo de todos los gastos. El dolor se empapaba lentamente de normalidad.
Fernando se dejó caer de cuando en cuando para verla y ella se lo agradeció. La sensación de que su tío y él se conocían de antes le parecía a Clara cada vez más peregrina. O quizá es que estaba asumiendo su nueva situación.
En cuanto a Óscar y su tío, Clara, poco a poco, les iba tomando cariño. No le quedaba otra familia.
Una mañana, al pasar por delante del despacho de su padre, vio a Gabriel leyendo unos papeles manuscritos. Hubiera jurado que lloraba, pero él, al oírla, le rehuyó la mirada y preguntó:
Читать дальше