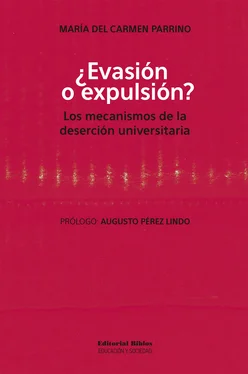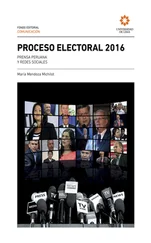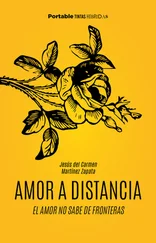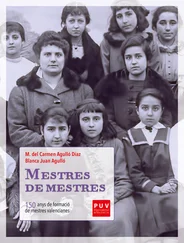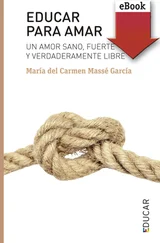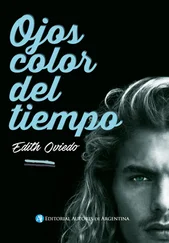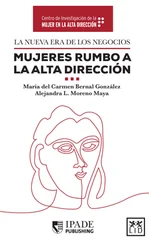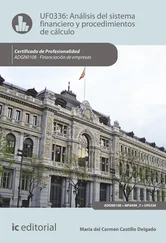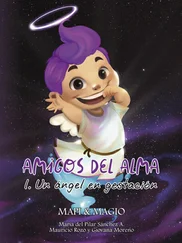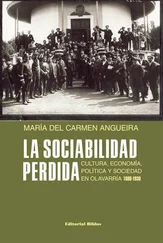En este proceso de abandono individual, se focaliza el sujeto en relación con sus motivaciones personales, sus habilidades y destrezas, y la energía que pone en la consecución de sus metas. Inicialmente, el estudio de la deserción estaba enfocado en este aspecto, y todas las responsabilidades recaían sobre los alumnos. Estudiar una carrera universitaria implica varios años de compromiso sostenido, que no todos los estudiantes están dispuestos a asumir. Tinto (1989) explica la complejidad de pretender definir el problema desde lo individual, ya que encierra múltiples aspectos y consideraciones. En cambio, en relación con los objetivos que el sujeto tenía respecto de la institución, puede significar, o no, un fracaso, ya que se habla de una “comunidad de intereses” que contempla tanto al sujeto como a la institución.
El Informe sobre la educación superior en América Latina y el Caribe 2000-2005 opta por otra definición para el término deserción. En este caso, está tomada de la Comisión Sectorial de Enseñanza, “Bases del llamado a proyectos de investigación: deserción estudiantil año 2003”, de la Universidad de la República de Uruguay; el término queda definido como sigue: “la deserción se puede definir como el proceso de abandono, voluntario o forzoso de la carrera en la que se matricula un estudiante, por la influencia positiva o negativa de circunstancias internas o externas a él o ella” (IESALC, 2006: 157). Así, la deserción es una condición individual y dada en relación con la carrera.
En cuanto al carácter del abandono, éste puede ser temporario o definitivo. En el primer caso, se hace referencia a una interrupción momentánea en los estudios, que posteriormente signifique un retorno a la misma institución, o bien a otra, conocido como stop-out; o bien una instancia definitiva que es el hecho interesante de analizar (Fanelli, 2002).
Otra caracterización hace referencia a la deserción voluntaria, en tanto es el estudiante quien decide renunciar a la consecución de la carrera; mientras que es forzosa cuando es impuesta por la institución a través de sus normas (Tinto, 1989; Himmel, 2002).
Otras definiciones en relación con este problema son las de cohorte, retención y desgranamiento.
Se entiende por cohorte al conjunto de estudiantes establecido en función del año de ingreso para una determinada carrera, unidad académica e institución universitaria. De esta forma, el estudio de la evolución de la matrícula se analiza en relación con el estudio de aquellos que, al participar de la misma cohorte, han transitado circunstancias comunes para el grupo, según lo expresa el citado Informe de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (2010).
Por otro lado, la retención define al conjunto de estudiantes matriculados que continúa en un ciclo académico posterior respecto de su cohorte de ingreso.
El desgranamiento está dado por la pérdida de matrícula que ocurre en el transcurso de una cohorte, y se produce cuando los alumnos que cursaron un año de estudio no continúan en el año posterior. Cabe destacar que es un concepto algo desacreditado, dada la ambigüedad que posee, ya que es el residuo constituido por todos los que no hicieron la carrera en el tiempo ideal, y es el resultado principal de sumar repeticiones y abandonos; en algunos casos, se debe al pase a otra institución, y en otros, a la deserción (Perrone y Propper, 2007).
5. Modelos teóricos explicativos de la dupla deserción-retención[8]
Diversos autores proponen, estudian y clasifican los modelos teóricos que han surgido en las últimas cuatro décadas, a fin de explicar el complejo fenómeno de la deserción y su mirada contrapuesta, la retención de los alumnos en el sistema y en las instituciones de educación superior. Las distintas investigaciones realizadas, básicamente en Estados Unidos, conformaron un marco teórico engrosado a través de los estudios, al que se sumaron también las acciones remediales que se fueron instrumentando y los diversos programas propuestos que actuaron de alguna forma como mecanismo de ensayo-error. Además, los distintos enfoques fueron ampliando, complementando y comparando los modelos teóricos explicativos de tipos psicológicos, sociológicos, económicos, organizacionales e interaccionistas, y otros que pretenden explicar el complejo fenómeno; mientras que fueron proveyendo toda una batería teórica que facilita la comprensión de los procesos (Tinto, 2006b; Braxton, 1997).
Los investigadores han desarrollado diferentes teorías y modelos de análisis, que fueron sustentados en forma empírica, a fin de abordar la dupla deserción-retención, utilizando variables personales, familiares, institucionales, académicas y socioeconómicas (Himmel, 2002). El abordaje del tema, por lo general, y según la bibliografía de análisis de la corriente estadounidense, se puede realizar de acuerdo con las siguientes perspectivas: psicológicas, sociológicas, económicas, organizacionales e interaccionistas; orden basado en un sentido esencialmente histórico.
Modelos sociológicos
Desde una perspectiva sociológica, se incorporan al análisis factores externos al sujeto. Este enfoque interpreta la deserción como el producto de contradicciones propias de los subsistemas político, social y económico que afectan externamente al sujeto, influyendo sobre su decisión de abandonar la carrera (Cabrera y otros, 2006).
Según los autores Christian Baudelot y Roger Establet (2008), Émile Durkheim (1853-1917), en su teoría del suicidio, interpreta esta opción como la ruptura del sujeto con la sociedad ante la imposibilidad de adaptación e integración. Durkheim analiza factores sociales y extrasociales, y tipifica los suicidios en relación con los grupos sociales de pertenencia y el grado de relación e integración del sujeto al mencionado grupo; caracteriza además los grupos con fuertes valores colectivos y la anomia ante el ajuste o la flojedad de las normas sociales. En consecuencia, se incrementa la probabilidad de suicidio ante la dificultad para aceptar normas e imposiciones y, sobre todo, ante la imposibilidad de integración y adaptación dada por una escasa filiación social.
En este sentido, el proceso de deserción de William G. Spady (1970) aplica la perspectiva de la teoría del suicidio de Durkheim. De esta forma, sugiere que la deserción se provoca como resultado de la falta de integración al ámbito universitario y a las experiencias propias de la educación superior. A su vez, el medio familiar resulta el principal generador de expectativas y demandas que afectan a los estudiantes e influyen sobre la aceptación de las normas y el rendimiento académico e intelectual, de forma tal que, cuando las fuentes de influencia son negativas, se incrementa la probabilidad de abandono (Himmel, 2002; Donoso y Schiefelbein, 2007).
Modelos organizacionales. Modelos de integración
En modelos organizacionales, se utiliza una perspectiva centrada en la institución. En este sentido, la deserción depende de la organización y cómo esta favorece, o no, la integración del estudiante. Los modelos organizacionales atienden no sólo a la institución, sino también a sus características en relación con sus servicios, con el rol docente, y con la participación y la pertenencia del estudiante en el aula (Díaz Peralta, 2008). Los modelos de integración se consideran parte del grupo de los modelos organizacionales.
El modelo que propone Tinto (1975) está basado en la integración académica y social, dado que quienes consiguen integrarse tienen mayores posibilidades de permanencia. Se profundiza el modelo de Spady incorporando la teoría del intercambio (Nye, 1976), que postula que los sujetos tratan de evitar aquellas conductas que representan un costo para ellos, a la vez que buscan compensaciones mediante las relaciones y los estados emocionales que pueden lograr. Los estudiantes aplican esta teoría, ya que, permanecen en la institución si los beneficios por permanecer son mayores que los costos en esfuerzo y dedicación. Además, la trayectoria de interacciones a lo largo de su carrera puede terminar provocando su distanciamiento de la institución (Donoso y Schiefelbein, 2007).
Читать дальше