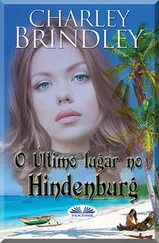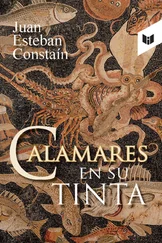—Buenas tardes, don Pablo Víctor. A su disposición para lo que necesite. La verdad es que aunque por teléfono le he dicho que yo nunca olvidaba una cara y que me acordaba perfectamente de usted, al verlo ahora le noto tan cambiado que tengo que admitir que si lo hubiera visto en otro lugar y otras circunstancias me hubiera costado reconocerlo.
—Bueno, es lógico, por el cambio de indumentaria. Además fue un encuentro fugaz, pero, por favor, si no le importa preferiría que no me llame don Pablo Víctor. Puede ahorrarse el «don». Bastante tengo con que se me dirijan así los dinosaurios de mi juzgado. No termino de acostumbrarme, siendo como son la mayoría bastante mayores que yo.
El inspector García estaba a punto de cumplir sesenta y cuatro años y no digirió muy bien la referencia a los dinosaurios, pero omitió comentario alguno. Era una persona alta y de complexión excesivamente delgada pero muy fibrosa. No le sobraba ni un gramo de grasa. Los malos hábitos de falta de sueño y abusó del café y del tabaco habían castigado con extrema dureza su amarillenta dentadura y ese ajado y chupado rostro aquilino que le echaba encima algunos años de más. Pertenecía a la vieja guardia. Fiel cumplidor de las jerarquías reglamentarias y del respeto a la carrera judicial, procuraba mantener un respetuoso distanciamiento con los jueces. Sin embargo, anteponía su servilismo a su discreción, aunque aquella cada vez parecía ir decreciendo. La creciente renovación de la judicatura por savia nueva fue haciendo que relajara su comportamiento con ellos. Los veía tan jóvenes e inexpertos que hasta a veces le brotaba una vena paternalista. No puso objeción alguna a que se trataran de tú, es más, le agradó. Y a Pablo Víctor le supuso un verdadero alivio. Parecía que habían conectado.
—Como tú prefieras. En tal caso puedes hablarme también de tú y llamarme Nápoles. Todo el mundo me conoce con ese sobrenombre —dijo el inspector.
—¿Nápoles? —repitió altamente desconcertado—. Ahora me explico que no conocieran a ningún inspector García cuando pregunté por usted, perdón, por ti. ¿A qué se debe el apodo? Suena a mafioso, más que a policía. ¿Acaso naciste en esa ciudad?
—No, qué va. Nací en Ayora, un pueblo del interior de la provincia de Valencia del que no salí prácticamente hasta que ingresé en la academia de policía de Ávila. Allí un instructor me rebautizó con el apodo de Mantequilla Nápoles, porque decía que no tenía ni media hostia. A partir de ese momento todos los compañeros comenzaron a llamarme así. Luego, en mi primer destino coincidí con un compañero apellidado García, igual que yo. Como él era más antiguo y mis dos apellidos eran iguales, otro policía de mi promoción sugirió que me llamaran Nápoles y con eso me quedé desde hace cuarenta años.
Pablo Víctor, viéndolo tan flacucho, se hizo a la idea. Se lo imaginaba desentonando en un ambiente rodeado de fornidos y rudos aspirantes a policía.
—Me pongo en tu lugar. Yo también tengo un apellido bastante común. De hecho lo escribo con la abreviatura «Hdez.» y con mi segundo apellido, Gascó, a pesar del enfado de mi padre. Y mi rúbrica es con «H. G.». Son muchos los papeles a firmar diariamente. Lo que me resulta curioso es la anécdota de la mantequilla. Un poco despectivo, quizás, pero gracioso. Por cierto, no conozco esa marca.
—No es una marca de mantequilla —corrigió airado—. José Nápoles fue un boxeador cubano de finales de los sesenta y principios de los setenta. Campeón del mundo —apostillo con dignidad.
Acto seguido ambos soltaron una sonora carcajada al unísono. Parecía nacer una relación cordial. Quizá una buena amistad a pesar de la diferencia de edad.
Durante una hora estuvieron revisando el expediente sin que Pablo Víctor cesara de hacerle preguntas y observaciones sobre las posibles causas de la muerte. Se resistía a aceptar que se tratara de un suicidio y en caso de que así fuera quería averiguar los motivos que le habían llevado a ello. Para el inspector no había dudas y no comprendía la voracidad mostrada por ese joven juez. Parecía que le iba la vida en ello demostrando un interés tan desmesurado. Pero los razonamientos del policía no terminaban de convencer a su señoría, que insistía casi hasta la extenuación. Si bien no había signos de violencia, tampoco había una carta de suicidio. La chica apareció desnuda y se encontraron restos de semen en su vagina. Y a mayor abundamiento nadie había reclamado sus pertenencias y no se pudo llevar a cabo la diligencia de entrega de sus bienes personales. Únicamente sabían su nombre y dirección. Nada más. Inevitablemente debían hacer más averiguaciones. El impaciente juez convenció al inspector para ello y ambos salieron para intentar darle forma a sus elucubraciones. La impaciencia rayaba la insolencia, pero a Nápoles le gustó que un juez se tomara tan en serio su trabajo y no fuera una máquina de hacer sentencias como churros. Él era un trabajador incansable siempre en pos de la ley y el orden y se vio reflejado en sus impetuosos años de juventud. Aceptó las consignas dadas por el juez y se puso manos a la obra, sin encargar la misión a ningún subalterno. Le apasionaba su trabajo y, aunque tenía muchas cosas que hacer, decidió llevarlo a cabo él mismo.
Como Pablo Víctor no se había traído todavía su Harley, decidió tomar un taxi, pero el inspector se ofreció a llevarlo en su coche. No paró de fumar en todo el trayecto, encendiendo un cigarrillo tras otro. Pablo Víctor no dejaba de hablarle de usted, corrigiendo el tratamiento de vez en cuando, al darse cuenta, pero no se acostumbraba a tutearlo. Finalmente planteó la solución.
—Nápoles, quiero que me hable de tú, pero permítame que yo le trate de usted. Mi educación y mis costumbres me impiden que me dirija a una persona de su edad de tú.
—Claro, tratándose de un dinosaurio como yo, es comprensible.
—Espero no haberle ofendido antes. No caí en la cuenta. Le pido disculpas.
—No hay problema. Así será —más que ofendido, el inspector aceptó halagado—. Bueno, ya hemos llegado. Hasta mañana —lo dejó en la misma puerta del hotel y se fue a realizar las investigaciones encomendadas. Le gustaba este juez. Sí, para un hombre como él, chapado a la antigua, le había agradado la particular forma de comportarse, pese a su juventud.
Pablo Víctor esperó unos minutos antes de ser atendido por la directora del hotel Neptuno en su despacho. Apareció con andares temerosos, vestida con el mismo uniforme ceñido, resaltando sus prominentes curvas. Conforme avanzaba hacia él el juez iba percibiendo el aroma a nerviosismo de esa mujer por su presencia amenazadora. En la anterior ocasión le había incomodado en exceso el interrogatorio a que se había visto sometida y se podía palpar en el ambiente que esta vez no iba a ser muy diferente. Se sintió más impresionada todavía al verlo con su traje gris marengo y saber que el extraño cliente en realidad era un juez. Por ello, Pablo Víctor, antes de entrar al trapo se mostró lo más simpático que pudo e incluso algo adulador. No quería que el cargo supusiera un obstáculo infranqueable para que le hablara sin temor. Aun a sabiendas de que podía tomarle declaración arropado bajo el manto de la justicia, le indicó que en principio solo se trataba de una charla informal para hacer meras comprobaciones y esclarecer algunos hechos. Esperaba que no resultara preciso tomarle declaración bajo juramento o promesa de decir verdad para que constase oficialmente en los autos. Tras una introductoria charla distendida, Pablo Víctor, quien no podía presumir precisamente de delicadeza, se centró en aquello que le había conducido hasta allí.
—¿La chica de la ٣٠٢ se había hospedado con anterioridad en el hotel?
Читать дальше