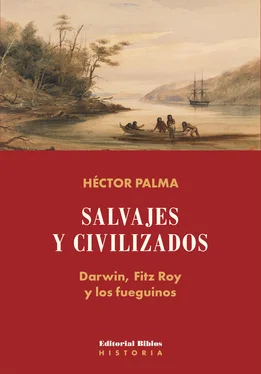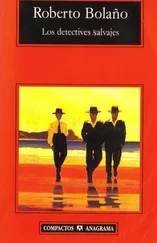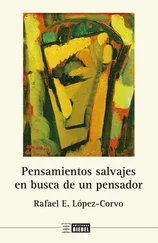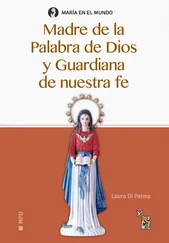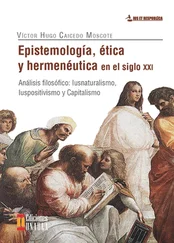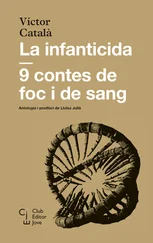Otro de nuestros protagonistas es el capitán Robert Fitz Roy (también se lo suele encontrar escrito “FitzRoy” o “Fitz-Roy”). Había nacido en Suffolk, Inglaterra, en 1805, de modo que, aunque algo mayor que Darwin, solo tenía veintiún años al inicio del primer viaje de la expedición y veintiséis al iniciar el segundo. Pertenecía a la aristocracia inglesa tanto por parte de padre como por parte de madre, y a los trece años ingresó en la Marina Real Británica. Fue un experto en observaciones meteorológicas y, por sus estudios hidrográficos a bordo del Beagle , fue premiado con una medalla de oro por la Royal Geographical Society y también ocupó el cargo de gobernador de Nueva Zelanda entre 1843 y 1845. Era un hombre muy religioso y tenía en muy alta estima el rol que los misioneros podrían desempeñar para “civilizar” a los aborígenes de distintas zonas del planeta, es decir, para que pudieran ascender desde su estado de salvaje al grado de la civilización (europea).
Vale la pena una breve digresión aquí porque es relevante para comprender en buena medida cuál fue una de las motivaciones de Fitz Roy al llevar a los fueguinos a Inglaterra. En un olvidado artículo de 1836, en coautoría con Darwin, 7intenta rebatir el argumento negativo sobre los misioneros cristianos que había reflotado el explorador ruso Otto von Kotzebue y según el cual esos misioneros habrían destruido culturas nativas bajo el pretexto de llevar el progreso de la civilización e incluso disfrazando la expansión colonial europea. En el artículo mencionado se resalta la labor de los misioneros mejorando el “estado moral” en Tahití:
No he visto en ninguna otra parte del mundo comunidad más ordenada, pacífica e inofensiva. Todo el mundo parecía ansioso por complacer, risueño y feliz por propia naturaleza. Mostraban respeto por los misioneros, y una absoluta buena voluntad hacia ellos […] y aquellos parecían plenamente merecedores de tales sentimientos. (Citado por Gould, 1993 [2006: 329])
Descartando que esa condición surja de la propia cultura de los tahitianos que, antes de la llegada de los misioneros, tenían costumbres y hábitos “reñidos con la moral y la civilización”, afirma:
En líneas generales, pienso que el estado de la moralidad y de la religión en Tahití es muy estimable […] Los sacrificios humanos, las guerras más sangrientas, el parricidio y el infanticidio, el poder de los cultos idólatras, y un sistema impregnado de una lujuria sin parangón en los anales del mundo; todo ello ha sido abolido. La hipocresía, el libertinaje, la intemperancia, se han visto muy reducidos gracias a la introducción del cristianismo. (Citado por Gould, 1993 [2006: 330])
Era una idea bastante extendida desde mediados del siglo XVIII (luego volveremos sobre ello en el capítulo 5) y tendría como consecuencia práctica facilitar las relaciones comerciales y el asentamiento de europeos en sus territorios.
Esa clase de mentalidad de carácter humanitario en apariencia, impensable hoy en cualquier mente desprejuiciada, satisfacía en cierta medida los intereses políticos y comerciales de los gobiernos colonialistas europeos que financiaban o costeaban los viajes de exploración a diversas regiones del mundo. (García González y Puig Samper, 2018: 76)
Esta convicción sobre la inferioridad de algunos grupos humanos y su creencia en que la educación cristiana permitiría revertirla explican en buena medida el esfuerzo desarrollado por Fitz Roy en torno a los tres fueguinos; pero la mencionada crítica de von Kotzebue acerca de las misiones volverá también a aparecer una y otra vez, y no será una cuestión menor en el desarrollo de los trágicos sucesos que veremos.
Por su parte, el conocimiento disponible acerca de los nativos de la Patagonia, los otros protagonistas de esta historia, era bastante relevante y detallado. Fitz Roy reproduce en el apéndice extractos del diario de Antonio de Viedma (publicado en 1783), que le llega de don Pedro de Angelis a través de sir Woodbine Parish, 8diplomático británico en Buenos Aires entre 1825 y 1832. Viedma describe muy minuciosamente las costumbres, las idiosincrasias y los aspectos físicos, vestimentas, creencias y rituales de los nativos de la Patagonia. También apela a descripciones tomadas de Thomas Falkner, 9y el mismo Fitz Roy desarrolla sus propios puntos de vista a lo largo de tres capítulos del tomo II de Narrative , incluyendo descripciones de los nativos, distribución geográfica y etnias. Asegura que la información fue obtenida “principalmente de los nativos que fueron a Inglaterra en el Beagle ; y del señor Low, que ha visto más de ellos en su propio país que cualquier otra persona” ( Narrative , t. II: 129). Los reportes disponibles tienen algunos errores propios de la carencia de herramientas conceptuales y científicas disponibles, los prejuicios vigentes, las diferencias idiomáticas e idiosincrásicas, pero son de una minuciosidad asombrosa.
Hoy se supone que en esa época (antes de las epidemias y las matanzas que los diezmaron) habría habido unas diez mil personas en la zona de la actual Tierra del Fuego, islas vecinas y costas del estrecho de Magallanes, divididos en cuatro grupos con lenguas y costumbres diferentes. Dos de esos grupos (los yámanas, también conocidos como yaganes, y los alacalufes) eran canoeros; los otros dos grupos (los selk’nam, también llamados onas, y los haush) no eran navegantes y cazaban guanacos.
1 Muchos de esos viajeros visitaron América del Sur 1 en general, y la zona de la actual Argentina en particular, en los siglos XVII, XVIII y XIX. Nicolás Mascardi (1625-1673) recorrió los Andes meridionales entre 1662 y 1670. Uno de los más conocidos fue Félix de Azara (1742-1821), quien realizó diversos viajes entre 1781 y 1801. Por la misma época, Alejandro Malaspina (1754-1810) recorría las costas patagónicas en una expedición que tenía por objeto realizar estudios de oceanografía, geología, flora, fauna, climatología, etc., de las posesiones españolas. Según José Babini (1986), junto con Darwin, el viajero más importante por estas tierras ha sido Alcides d’Orbigny (1802-1857), también frecuentemente citado por Darwin y reconocido por este como el viajero más importante después de Humboldt. D’Orbigny recorrió los países de América del Sur desde 1826 hasta 1833 y luego publicó Voyage dans l’Amérique méridionale , que abarca la geología, la paleontología, la botánica, la zoología y la antropología argentinas.
. La bibliografía sobre Darwin y los viajeros por la Argentina se encuentra relevada exhaustivamente en Santos Gómez (1983).
2. Quien ya tenía experiencia previa, pues había realizado cuatro viajes para relevar las costas australianas entre 1817 y 1821.
3. En el capítulo II del tomo II de los Narrative se transcribe el extenso y detalladísimo memorándum con las instrucciones que la Oficina Hidrográfica asignó a Fitz Roy.
4. Luego de abandonar definitivamente el actual territorio argentino, la expedición se dirigió al norte por el océano Pacífico y, durante una estadía en Santiago de Chile, Darwin cruzó los Andes y llegó hasta la actual provincia de Mendoza, donde estuvo varios días. En ocasión de pasar una noche en Luján de Cuyo relata haber sido atacado por gran cantidad de vinchucas. Eso alimentó la versión, nunca confirmada, de que Darwin habría fallecido como consecuencia de la enfermedad de Chagas provocada por el parásito Trypanosoma cruzi transmitido por las mencionadas vinchucas.
5. Todos los resaltados en bastardilla en las citas que aparecen a lo largo del presente libro son míos, salvo expresa indicación en contrario.
6. Ver el interesante artículo de Gruber (1969) en el que da cuenta de la conflictiva relación entre Darwin y McCormick.
Читать дальше