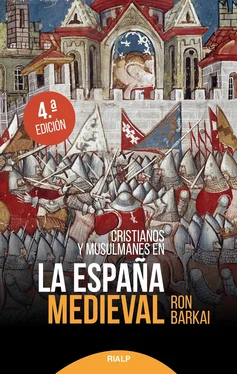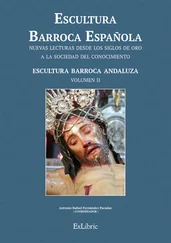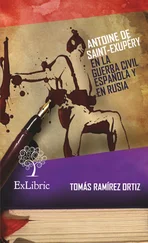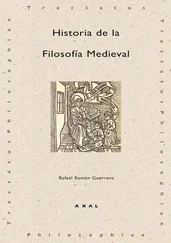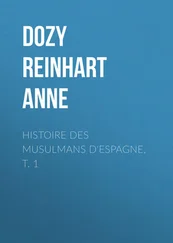Hay quienes ven en la crónica mozárabe una versión representativa de la tradición española meridional-romana, que acusa a los godos por el desastre de España, a diferencia de la tradición septentrional, que se ve a sí misma como la legítima continuadora de la tradición del reino visigodo[13]. Esta teoría debe ser impugnada por lo menos en lo que atañe al sur. El interés del cronista estaba centrado necesariamente en el reino y la nobleza, y a éstos les endilgó todos los éxitos, así como todos los reveses. El examen de las imágenes de la crónica impugna la concepción de que exista una acusación colectiva de base étnica. Las imágenes de los visigodos son complejas, abiertas y carecen de estereotipo. Entre sus reyes el autor menciona personalidades fieles al cristianismo y a su patria, como por ejemplo Sisebuto, Vitiza y Teodomiro. Frente a ello exhibe a tiranos como Egica, traidores como Urbano y cobardes como el metropolitano de Sevilla. El cronista se abstiene de acusar a Rodrigo, último rey godo de España, como suele hacerlo la mayoría de los cronistas cristianos posteriormente. Pero, a decir verdad, aunque el cronista mozárabe no acusa a los godos de un modo colectivo por la derrota, no se siente identificado con ellos. A lo largo de la crónica no hay una expresión que permita suponer una pertenencia al pasado visigodo, fenómeno característico de las crónicas posteriores.
El círculo de identificación y de autoidentidad del cronista mozárabe queda aclarado en el capítulo de las lamentaciones por la pérdida de España, donde el autor deja de lado su estilo árido de cronografía y pone de relieve sus tempestuosas emociones «... aun cuando todos los miembros del cuerpo se conviertan en lengua, el género humano no podrá relatar el dolor de España»[14]. Para realzar esa imagen, el autor iguala el destino de España con infortunios que conmovieron las capitales de la antigüedad: Troya, cuyo fin fue sellado; Jerusalén, destruida luego que el profeta hiciera pública su predicción; Babilonia, cuya suerte quedara grabada en el muro, y los mártires que sacrificaron su vida por la fe en Roma. El dolor y la humillación de España sobrepasa todas esas aflicciones.
Tal vez exista un nexo entre dicha lamentación por la damna Spanie y la «alabanza de España» (De laude Spanie) en la «Historia de los godos» de Isidoro de Sevilla[15]. Éste es uno de los más exaltados escritos de alabanza a un país publicados en el Medievo; su influencia en la modelación de la autoconciencia española se conservó a lo largo de los tiempos. El vínculo entre la lamentación de la crónica mozárabe y la «alabanza de España» del historiador de Sevilla reside en la concepción que ambos tienen sobre la peculiaridad de España y su superioridad en el mundo; Isidoro describe a España como la santa y bendita madre de los pueblos; a la versión del cronista mozárabe sobre el dolor de España podría haber llegado sólo aquel que se elevara por encima del existencialismo de Troya, la santidad de Jerusalén y la importancia de Roma.
El cronista mozárabe ignora casi por completo el significado religioso del conflicto cristiano-musulmán en España, aunque percibe que la conquista de España es parte de la expansión del Islam por el mundo entero. En ese espíritu se abarcó también la lucha con Bizancio: en términos de lucha de sarracenos contra romanos y no de Islam contra cristianismo; es decir, un conflicto político-territorial, no religioso-ideológico. El elemento religioso sólo existe —en la concepción de la conquista musulmana de España— como un castigo divino (iudicium Dei) conforme al modelo bíblico de castigo al pueblo de Israel.
A la par que limita toda interferencia de las fuerzas superiores, la narración enfatiza la actividad del hombre. El lugar principal en el drama de la conquista está centrado en dos figuras: el traidor Urbano y, frente a éste, el héroe Teodomiro. Esta estructura confiere a la crónica el carácter de un drama literario, donde se vela por el equilibrio de los dos polos.
En el análisis de la imagen del enemigo musulmán y de la autoimagen hispano-cristiana, conjuntamente sorprende que en estas dos primeras crónicas cristianas, escritas después de la conquista, los musulmanes no sean definidos como enemigo, nombre tan normal cuando se trata de una confrontación de grupos antagónicos. Si nos aferramos a la expresión «justicia de Dios», los musulmanes eran más vistos como el «látigo del Señor» que como verdaderos enemigos. En ninguna de las dos crónicas se expresa la idea de reconquista, ni como una aspiración para los «días del Mesías», ni como un deseo inmediato. La crónica mozárabe no menciona ni insinúa actos de oposición cristiana a la conquista musulmana, a pesar de haber sido escrita unos treinta años después de la rebelión de Pelayo y sus hombres en los montes asturianos. Esta rebelión es relatada por primera vez en las crónicas de fines del siglo IX; es difícil de creer que si en verdad hubo actos de resistencia no hayan tenido expresión en una crónica que describa tan meticulosamente los combates librados entre los valíes de al-Andalus y los francos. ¿Por qué esos combates son relatados tan en detalle, mientras que se ignora la confrontación hispano-musulmana?
La impotencia ideológica pudo haber sido consecuencia del impacto causado por la conquista y el poderío musulmán, como también, tal vez, por la tolerancia religiosa con que los conquistadores trataron a los pueblos sometidos. La primera reacción cristiana extrema se produjo sólo cien años después, con el sacrificio de los mártires que murieron voluntariamente en Córdoba.
4. Imágenes de los días de la contraofensiva cristiana: Alfonso III
Una diferencia de casi ciento treinta años media entre la crónica mozárabe y la serie de crónicas que aparecen en el último cuarto del siglo IX en el reino de las Asturias. Se podría buscar un significado para esa brecha arguyendo que las crónicas se perdieron, pero es difícil reconciliarse con la idea de que no quedara alguna huella de los textos redactados durante un período tan largo.
El prolongado silencio nos impide evaluar las concepciones y actitudes cristianas en ese período de tiempo. Pero se puede colegir de esa época la falta de una sensibilidad ideológica y que el conocimiento de sí mismo estaba poco desarrollado en la comunidad cristiana.
Sin embargo, frente a esos silencios resalta la abundancia de material del período de Alfonso III (866-911), tanto por su número como por la talla de los autores: la Crónica Profética —un relato «histórico» breve, que mereció ese nombre por el mensaje especial que transmite— fue redactada, posiblemente, durante el reinado de Alfonso III por un seglar mozárabe, que emigró de alAndalus al territorio cristiano[16]. La Crónica de Alfonso III, escrita por el rey mismo o por algunos de sus colaboradores, es la primera versión, la secular conocida con el nombre de Rotense, mientras que la segunda, más erudita, es denominada Sebastiani[17] y fue redactada por un seglar, que no sólo enmendó el latín defectuoso de la versión real, sino también una parte de las concepciones que contiene[18], y la Crónica del monje de Albelda, que expresa la concepción del mundo de un seglar de la España septentrional[19].
5. Sarracenos, caldeos y babilonios
El autor mozárabe de la Crónica Profética dominaba, según parece, la lengua árabe. Eso se deduce de su correcta transcripción de los nombres musulmanes; escribió, por ejemplo, Abderrahman, conservando el acento o duplicando la letra después de -al-, que se adhiere a ciertas letras[III]. La crónica refiere la historia de tres dinastías musulmanas: la primera comienza con Abraham e Ismael y termina con Muḥamed I, el tercer emir de los omeyas de España (852-886). La segunda trae la lista de valíes que gobernaron en al-Andalus, desde Mūsā ben Nusayr hasta Teube. La tercera enumera los emires de Córdoba, desde Yūsuf al-Fihrī hasta Muḥamed I. El modo con que enfoca la historia musulmana difiere de todas las otras crónicas, que ven la historia de al-Andalus como parte de la Historia de España. En la Crónica Profética el relato de la historia musulmana cumple su cometido más definido: calcula los días que aún restan para el término del dominio musulmán en España.
Читать дальше