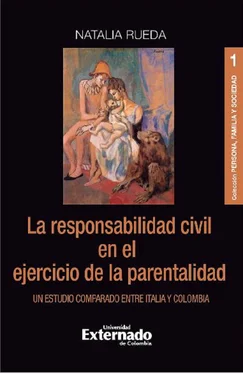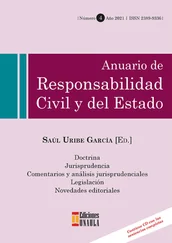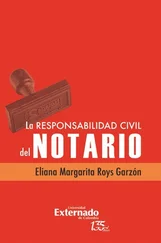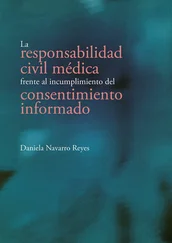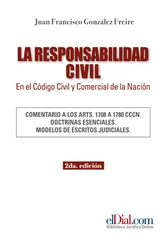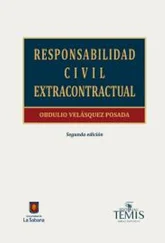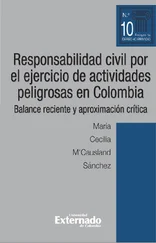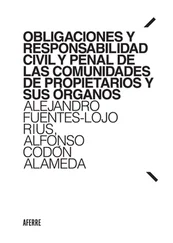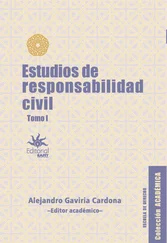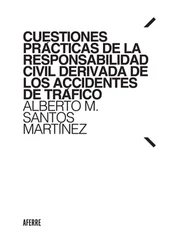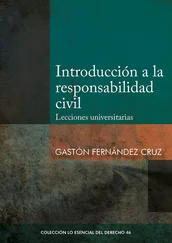Debemos reconocer que, si la ley quiere acercarse al amor, debe abandonar no solo la pretensión de apoderarse de él, sino también transformarse técnicamente en un discurso abierto, capaz de comprender y aceptar la contingencia, la variabilidad e incluso la irracionalidad, dejando el lugar a la derecha […porque de todas maneras] es sobre todo a la esfera de los afectos a la cual la palabra [familia] inmediatamente reenvía 146.
Seguir este camino implica que ciertas áreas de la vida de los sujetos quedarían excluidas de la competencia de regulación del derecho y, en cambio, se confiarían a la autonomía privada y familiar, en respeto de la intimidad de la familia, como un derecho protegido por el art. 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del art. 8 de la Carta de Niza.
Sin embargo, esta opción conduce al problema de determinar algunos límites al ejercicio de la autonomía privada y familiar, lo que riñe con el carácter público de algunos de los intereses involucrados en las relaciones familiares. Esta es, sin duda, una tarea muy compleja porque implica entrar en el escenario de la política pública y, en ese sentido, mucho más variable respecto de lo que sería deseable por la exigencia de certeza del derecho.
De hecho, en el caso específico de los daños intrafamiliares no parece la elección correcta, principalmente debido al riesgo de eventuales abusos del status familiae y, en consecuencia, en defensa de la autonomía, posibles daños o conductas atentatorias contra un familiar podrían resultar impunes 147. En ese sentido, este camino, en apariencia respetuoso de la libertad y la autonomía individuales, podría tener una fuerte carga ideológica si se pretende reforzar la idea institucional de la familia patriarcal y, por lo tanto, conducir a mantener el statu quo 148, en el que la defensa de las libertades terminaría maquillando las violaciones a las libertades ajenas 149.
Ciertamente no se trata de desconocer el valor de la privacidad familiar. Por el contrario, al menos en lo que respecta a la conformación de la familia, se cree que el sistema legal debe respetar las decisiones tomadas por los individuos, siempre que sean el resultado de un proyecto concebido responsable y libremente para compartir la vida en común 150, debiendo el derecho reconocer una realidad ex ante y garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Vista de este modo, la elección de no intervenir en la familia se convierte en una forma de intervención.
De hecho, hay quien considera esta como una forma de intervención en la familia, porque también la decisión de no legislar o reglamentar uno o más aspectos de la vida familiar representaría una elección de intervenir, justamente dirigida a reconocer la autonomía de los sujetos y de la familia como fuente de reglamentación de las propias relaciones; bajo esta lógica se afirma que
“Lo personal es político”. En el contexto actual esto se dice para significar que la familia misma es política, es decir, derecho y política social juntos determinan cuáles grupos de personas cuentan como familia y cuáles no, y cuáles derechos y deberes tienen las personas dentro de los grupos familiares. De ello se deduce que la noción de una esfera privada de la vida familiar que es inmune a la intervención estatal es ‘incoherente’ . Los términos ‘intervención’ y ‘no intervención’ no tienen sentido. No existe una ‘base lógica para considerar un conjunto particular de políticas como de no intervención’. Una decisión legislativa de no obligar legalmente a cumplir con los deberes parentales es una elección política tanto como lo es la decisión de hacerlos cumplir. Ambas opciones pueden caracterizarse como ejemplos de intervención en la familia. ‘Mientras el Estado exista y aplique cualquier ley, tomará decisiones políticas’. Dado que el Estado define y redefine constantemente a la familia y ajusta y reajusta los roles dentro de ella, no puede existir la no intervención. El sistema legal debe intervenir en la familia 151.
Ahora bien, reconocer la existencia de la familia o la tarea de definirla es un ejercicio distinto al de reconocer los daños intrafamiliares y ordenar su reparación, pues el ilícito madura cuando la familia ya existe, por lo que no se está reconociendo una realidad ex ante . Es más, considerando que probablemente los daños pueden ser la fuente de destrucción de la familia, una intervención tempestiva podría prevenir su digresión. Además, el daño en sí mismo constituye una violación de los derechos de la víctima, razón por la cual es inconcebible la indiferencia del ordenamiento.
Esto conduce a concluir que en este caso es deseable la intervención del ordenamiento jurídico para garantizar el respeto de los derechos de las personas, aun frente al grupo familiar. Sin embargo, en este punto surge el problema de determinar si frente a la ausencia de normas precisas y particulares se deben crear nuevas reglas o si se puede apelar a las reglas generales ya existentes. Estas serían las otras dos opciones.
Valga señalar que no se puede perder de vista la necesidad de equilibrar la intervención estatal, bajo la lógica de que siempre que esta se presente se reconozcan las capacidades organizativas de la familia. En otras palabras, no se puede tratar de una intervención paternalista y vigilante de la familia por sus incapacidades, porque ello reflejaría la ideología de la tutela jerárquica, antes en cabeza del pater , ahora en cabeza del juez 152.
1.3.2. Redacción de nuevas normas ad hoc como alternativa que reproduce el caos
La alternativa de crear nuevas normas para regular una hipótesis nueva es válida si se piensa nuevamente en la necesidad de que el derecho de familia se renueve en función de los cambios en la familia. La pretensión sería la de que las normas aplicables estén lo más cerca posible de la realidad prefigurada por las relaciones familiares.
Evidentemente, el derecho de familia está ampliamente regulado por la legislación especial que, sin embargo, no necesariamente mantiene el ritmo de los cambios sociales que normalmente ocurren en la familia y en la forma como se relacionan los sujetos. Por ello, la cuestión que aquí se está planteando se refiere a la hipótesis en la que surgen nuevas situaciones que no están previstas ni reguladas por la legislación vigente.
Uno de los escenarios más interesantes es justamente el de la responsabilidad civil como mecanismo de tutela de la persona y la eventual aparición de nuevos daños, pero también, por mencionar otro ejemplo, el caso de la atribución de la paternidad o de la maternidad en virtud del recurso a las nuevas tecnologías. Ahora bien, en relación con el tema que se discute, en este caso se trata de determinar los posibles espacios para reconocer la existencia de daños intrafamiliares causados por los padres y su eventual reparación directa.
Al respecto, la elección de elaborar normas especiales implicaría entonces la configuración de un régimen que parta de reconocer que estos daños se producen, para definir cómo deben ser valorados y reparados, las eventuales causales de exoneración, así como la determinación de todos los elementos que sirven para atribuir la responsabilidad.
Esta elección puede parecer adecuada pues zanjaría cualquier discusión sobre la admisibilidad de este tipo de daños en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, esta opción puede ser inviable por varios motivos, por ejemplo, por los problemas asociados a la carga ideológica que puede tener este debate, pero además porque el legislador actúa con tiempos que no se compadecen con el ritmo de los cambios sociales. De hecho, el proceso de creación de las leyes es lento y largo, lo que introduce un riesgo adicional de que durante su aprobación cambien ulteriormente los supuestos de hecho 153.
Читать дальше