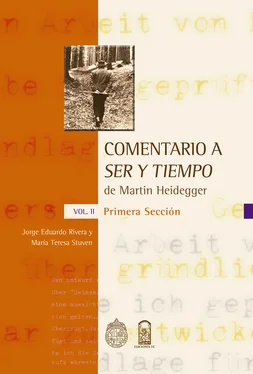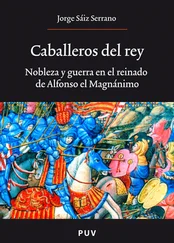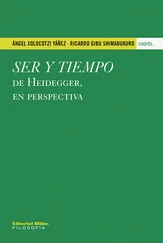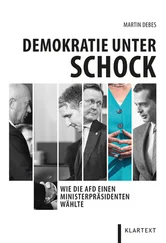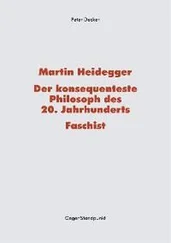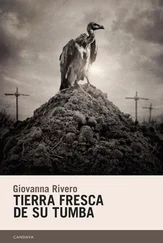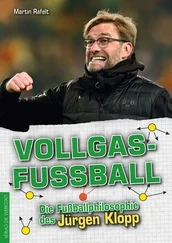3. En el párrafo 3 se precisa esta ejemplificación histórica con el fin de evitar un posible error de interpretación. Se nos dice, entonces, que la analítica existencial deberá cuidarse en forma particular del error de “partir de un yo o sujeto inmediatamente dado”, como era el caso en Descartes, pues en tal caso se “yerra en forma radical el contenido fenoménico del Dasein”. El Dasein es justamente algo enteramente diferente de todo “sujeto” (hypokeimenon). Al final del párrafo Heidegger explica por qué no empleará los términos de “sujeto”, “alma”, “conciencia”, “espíritu” y “persona”. “Todos estos términos nombran determinados dominios fenoménicos ‘susceptibles de desarrollo, pero su empleo va siempre unido a una curiosa no necesidad de preguntar por el ser del ente así designado”. Esta razón que da Heidegger para no emplear los términos recién nombrados no parece demasiado convincente, pues es en principio perfectamente posible hablar de esas cosas aclarando lo que se quiere decir. Por lo menos, esto vale para la palabra “espíritu” y la palabra “persona”, tal como lo hará, por ejemplo, unos años más tarde, Xavier Zubiri. Sin embargo, en la época de Heidegger, estos términos se prestaban a ambigüedades y su empleo habría exigido prolijas explicaciones. Otro tanto debe decirse de las expresiones “vida” y “hombre”, “para designar al ente que somos nosotros mismos”.
4. El párrafo 4 empieza con una afirmación que merece un rotundo rechazo en una nota marginal añadida posteriormente. La afirmación de que toda “filosofía de la vida” que sea científica y seria lleva consigo la “tácita tendencia a una comprensión del ser del Dasein”. A esto, la nota del Hüttenexemplar replica: “¡No!”. Hay una frase intercalada que merece destacarse aquí. Según ella, “filosofía de la vida” es tan tautológico como botánica de las plantas. La objeción de Heidegger a la filosofía de la vida que estaba en boga en su época es que la vida misma no se convierte en ella en un problema ontológico.
5. En el párrafo 5 se mencionan las investigaciones de Dilthey y se dice de ellas que están animadas por la constante pregunta por la “vida”. “Dilthey intenta comprender las ‘vivencias’ de esta ‘vida’ en su contexto estructural y evolutivo partiendo del todo de esta misma vida”. Es este todo de la vida, al que se encamina la meditación de Dilthey y lo esencial de su filosofía. Pero ahí mismo radican los límites de la filosofía diltheiana porque el aparato conceptual que emplea para aprehender esta vida queda en él siempre inadecuado a su objeto.
Otro tanto ocurre con las corrientes del personalismo derivadas de Bergson y de Dilthey. Incluso la interpretación fenomenológica, tal como la hallamos en Husserl y Scheler, tiene el defecto de que no se plantea la pregunta por el ser de la persona. Heidegger escoge como ejemplo la interpretación de Scheler, “no sólo por ser accesible en los textos, sino porque Scheler acentúa expresamente el ser-persona en cuanto tal, y busca determinarlo por la vía de una delimitación del ser específico de los actos. En oposición a todo lo psíquico”. Heidegger cita a este propósito la ética de Scheler. Scheler sostiene que la persona no puede ser pensada como una cosa o como una sustancia. La persona es concebida por él como la unidad inmediatamente experimentada en la vivencia. La persona no es algo “detrás y fuera” de lo inmediatamente vivido. Tampoco se agota el ser de la persona en ser sujeto de actos racionales regidos por ciertas leyes.
6. En el párrafo 6 se nos dice en primer lugar que estas ideas de Scheler coinciden con lo insinuado por Husserl cuando “exige para la unidad de la persona una constitución esencialmente distinta de la exigida para las cosas naturales”.
A continuación se nos dice que lo sostenido por Scheler respecto de la persona es para él también válido con respecto a los actos: “jamás un acto es al mismo tiempo objeto, porque es esencial al ser de los actos el ser vividos sólo en la ejecución misma, y dados tan sólo en reflexión”. Son palabras de Max Scheler. Heidegger comenta: “Los actos son algo no-psíquico”. La persona sólo existe en la ejecución de los actos intencionales y por eso es algo esencialmente no objetual. “Toda objetivación psíquica, y por ende, toda concepción de los actos como algo psíquico, equivale a una despersonalización”. Por consiguiente, el ser psíquico no tiene nada que ver con el ser-persona. La persona está dada en tanto que ejecutora de ciertos actos intencionales reunidos en la unidad de un sentido. “Los actos se ejecutan; persona es quien ejecuta los actos”. Pero aquí es donde Heidegger echa de menos en la concepción de Scheler la pregunta por el sentido ontológico del ejecutar mismo. Lo que en definitiva está en cuestión es el ser del hombre, ser que de ordinario se concibe como la unidad del cuerpo, del alma y del espíritu.
El ser del hombre “no puede calcularse aditivamente partiendo de las formas de ser del cuerpo, el alma y el espíritu”, y esto por dos motivos: 1º porque esas mismas formas de ser del cuerpo, el alma y el espíritu deberían, a su vez, ser previamente determinadas; y 2º porque para precisar el ser del hombre a partir de sus tres formas, sería necesario tener previamente una idea del ser de ese todo. Heidegger sostiene, a continuación, que lo que impide hacer la pregunta por el ser del Dasein y lo que lanza a esa pregunta por una falsa vía es la orientación que se le ha dado a la antropología a partir de ideas griegas y cristianas, a las que les reprocha carecer de suficientes fundamentos ontológicos y, a la vez, reprocha al personalismo y a la filosofía de la vida el no advertir esa insuficiencia.
7. La antropología filosófica tradicional se apoya, primero, en la definición griega del hombre, como un zôon lógon ékhon; es decir, animal que tiene habla. Los latinos tradujeron esa definición por animal rationale. El modo de ser del zôon fue comprendido en la tradición como un estar-ahí cosas. Lo grave de la definición tradicional del hombre consiste, pues, en que esa definición presupone, según Heidegger, que el ser del hombre es fundamentalmente Vorhandenheit, un estar-ahí-delante. De esta manera la definición es ocultante. El modo de ser que es propio del ser del hombre es su existencia.
8. El segundo punto de apoyo para la determinación del modo de ser del hombre es el teológico. Heidegger cita el texto de Génesis 1,26: “Y dijo Dios: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra”. La antropología teológica cristiana interpreta el ser de Dios, del que será imagen y semejanza el ser del hombre, con los medios de la ontología antigua. Otro tanto hace con el ser del hombre. En la época moderna la antropología cristiana queda desteologizada. “Pero la idea de la ‘trascendencia’, que el hombre sea algo que tiende más allá de sí mismo, tiene sus raíces en la dogmática cristiana”. Y Heidegger añade con algún desdén: “de la que a nadie se le ocurrirá que haya convertido alguna vez en problema ontológico el ser del hombre”. Lo dicho aquí es verdaderamente discutible: negar que la dogmática cristiana medieval y moderna haya carecido de toda interpretación ontológica del ser del hombre es, por lo menos, una precipitación malhumorada de Heidegger. Los textos de Calvino y de Zwuingli que Heidegger cita no son los más representativos de la dogmática cristiana. Otra cosa es que la interpretación escolástica del hombre sea la más adecuada. Ciertamente, muy por encima de ella se encuentra la interpretación heideggeriana. Pero no inferior a esta última, sino, quizás, aún más honda, a la vez plenamente cristiana es la de Xavier Zubiri en ese formidable libro que es El hombre y Dios.
Читать дальше