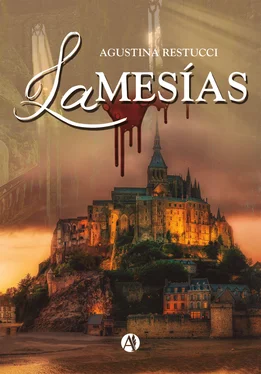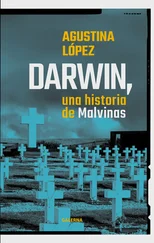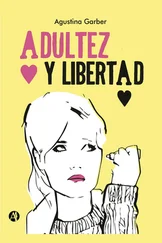La mayoría de ellas levantó la mirada y me devolvió el saludo con un movimiento vertical de sus cabezas. En un rincón pude visualizar a una mujer mayor, que parecía ciega. Me detuve a observarla por unos segundos.
—Ella es Ambrosia–dijo la hermana mientras mantenía la puerta abierta esperando que saliera–es ciega y muda–agregó.
—Que terrible–fue lo primero que dije sin pensar.
La monja frunció el seño
—Nunca es la situación la que causa la infelicidad, sino lo que pensamos de ella–predicó.
—Si, claro…claro–dije–me gustaría saludarla–agregué para quedar bien.
—Ambrosia vive en su mundo, es mejor que así siga, no es buena con los extraños–explicó.
Tomé su respuesta como válida, aunque la postura corporal de la fútil vieja inválida decía otra cosa. Sus manos estaban tensas, como si quisiera salir corriendo de ahí. Vacilé en el umbral de la puerta intentando robar algunos segundos más, pero la insistencia de la monja a cargo obligó mi retirada. En mi camino de vuelta me crucé con dos hermanas más, estaban colgando las sabanas blancas recién lavadas en unas sogas. Entendí que eran también servidoras en el hospicio. Mis sentidos me dijeron que no estaban en complicidad con la abadesa, aunque la verdad era, que no estaba en posición de afirmar nada.
Volví de mi travesía con más incertidumbre que certezas. Si los cuerpos no venían del hospicio había algo que me estaba perdiendo. Me puse a pensar en las partes de los cuerpos que me tocaba ordenar. Había un denominador común entre ellos. Todos habían sido desprovistos de su piel. En un principio creí que las pieles eran usadas con algún fin artístico, tal vez como lienzos de algún pintor, aunque no había indicios de que fuera así. Si lograba encontrar el fin de las pieles, tal vez pudiera averiguar algo más acerca del origen de los cuerpos. Entré a mi cuarto para cambiarme antes de continuar con la limpieza. Me senté en la cama para revisar mentalmente las posibilidades. En el escritorio reposaba una Biblia desde mi llegada. La tomé instintivamente. Apenas rocé la cubierta con mis manos, me percaté del detalle. La portada no era de cuero, sino de piel humana. Fue el olor el que me hizo reaccionar. Antes de mi llegada al monasterio jamás había sentido el aroma a cuerpo humano en desintegración. La fragancia que emanaba el libro santo era muy sutil, casi imperceptible para una nariz cualquiera, pero no para mí. Lo revisé una y otra vez rebalsando de incredulidad por mi hallazgo, pero a medida que más lo sentía, más me convencía de que estaba sin lugar a dudas, forrado con piel humana. Una necesidad imperiosa de entender lo que estaba pasando se apoderó de mí. Logré dejar de lado juicios y prejuicios para convencerme que lo único que debía hacer era averiguar la trama detrás de estas prácticas siniestras. Pronto se convirtió en mi misión. Más que nunca quise exigir participación en el quinteto. El problema no era la abadesa, sino los artistas. Debía convencerlos de que mis aportes serían beneficiosos para el grupo. Pero para ello debía conocerlos más. Por primera vez desde mi llegada, recé. Necesitaba algún tipo de ayuda sobrenatural.
Pudo haber sido una casualidad, pero al día siguiente la carta del abogado de mi tío llegó. Al parecer yo era su último familiar directo con vida y heredera en su testamento. Se me otorgaron algunas horas de permiso para ir a Tarifa a poner mis papeles en orden. Un carruaje me buscó para llevarme hasta el lugar, que estaba a solo unos pocos kilómetros.
Mientras me acercaba a la civilización mi cabeza parecía despertar. El microclima del monasterio me había llevado a naturalizar el salvajismo, la distancia en cambio, me daba la perspectiva suficiente como para sentirme horrorizada. Me detuve frente a la casa de mis tíos sin atreverme a entrar. No me sentía digna de volver a un lugar que me recordaba mi vida antes de la oscuridad que me envolvía. Decidí caminar un poco, para aclarar mis ideas. Estaba cerca del puerto, a pocos metros del muelle donde mi tío tenía su flota de barcos pesqueros. Eran tres en total, pero debido a su enfermedad en los últimos meses, se había visto forzado a vender todo. Me detuve a mirar las olas rompiendo contra los pilares de los muelles. Sentí el impulso de saltar y desaparecer, y creo que lo hubiese hecho si no hubiera visto a lo lejos, al labrante. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Parecía un hombre común y corriente, parado bajo el sol de la mañana. Conversaba con un grupo de personas, a mi entender estaban negociando. Me acerqué con disimulo para escuchar la conversación. Pude oír cómo uno de los comerciantes le ofrecía mármol asiático y piedra caliza, entre otros materiales.
Su nerviosismo afloraba con sus movimientos. Hablaba susurrando, y girando su cabeza de un lado al otro intentando pasar desapercibido. Fue en una de esas miradas furtivas que notó mi presencia. Mi respiración se detuvo. Me imagine desmembrada sobre la tabla del claustro de la iglesia. Intenté esconderme bajo el pañuelo negro que llevaba en mi cabeza. Desviar la mirada me hizo sentir un poco más segura. En contra de mis predicciones ni siquiera se me acercó. Sentí desilusión por ser invisible, incluso para mercaderes y asesinos. Segundos después, el labrante y quien parecía ser el capitán entraron al barco carguero donde estaban los materiales en transacción. Me reproché por mi descuido, aunque dudé que me recordara. A los pocos minutos salieron dándose un apretón de manos. El trato parecía estar cerrado. El labrante hizo señas a su ayudante para que cagara las cajas que bajaban del barco y las llevara a los galpones de acopio. No era la primera vez que veía ese tipo de cajas. Estaban por toda la iglesia en construcción.
Después del encuentro inesperado, decidí que era hora de volver a la casa de mis tíos. Cuando llegué su abogado me esperaba en la cocina. Fue así que me informó que acababa de heredar todas las pertenencias de mi tío, y que debía casarme para que mi marido manejara los bienes. La noticia me dejó inquieta. Tenía un mes para establecerme, sino perdería toda la herencia, que aunque no era mucha, era suficiente para que viviera tranquila por años. En ese momento no encontré palabras para describir lo que sentí. El letrado vio cómo por mi cara desfilaba un sinfín de expresiones desconcertantes. Seño fruncido, ojos sorprendidos, muecas con la boca, y alguna que otra palabra inentendible. Me encogí de hombros como último eslabón de la cadena de contorsiones. Sin mucho más preámbulo decidí volver al monasterio e ignorar la nueva información.
Tenía el objetivo claro de unirme al grupo siniestro. Esa era mi única prioridad. Entonces por la noche me dirigí al sector donde se guardaban los materiales para la construcción. Era un espacio grande, húmedo y oscuro. Estaba ubicado detrás del altar, separado por unas puertas dobles. Según tenía entendido, en un futuro se convertiría en el espacio de descanso de los curas, pero por ahora solo albergaba piedras, maderas y cajas. Los trabajos dentro de la Iglesia ya habían comenzado, por lo que procuré ser lo más silenciosa posible. Me acerque a las cajas vacías en busca de alguna pista, pero no encontré nada. En el fondo se levantaba una especie de tender donde se secaban las pieles. Me sorprendí al ver la cantidad que había. Eran decenas de pieles curándose para transformarse en portadas de Biblias. La escena abominable se llevó mi última gota de aire. Sentí el impulso de salir de ahí. Estaba a punto de irme cuando escuche el ruido del carro trayendo las cajas nuevas. Eran las mismas que había visto en el puerto, lo supe porqué tenían una marca amarilla en su frente, como una especie de cruz desproporcionada. Decidí que podía esforzarme un poco más. Esperé escondida hasta que las descargaron y se fueron. Por la ranura de una de las maderas percibí movimiento. Debían ser cerdos, o algún tipo de animal. Me acerqué un poco más hasta pegar uno de mis oídos contra el cedro. Giré mi cabeza para espiar en su interior. Mis pestañas rozaron los tablones. Mis ojos hacían movimientos involuntarios intentando develar lo que ocultaba la oscuridad. Tardé en percibir que del otro lado, dos pupilas imploraban mi ayuda.
Читать дальше