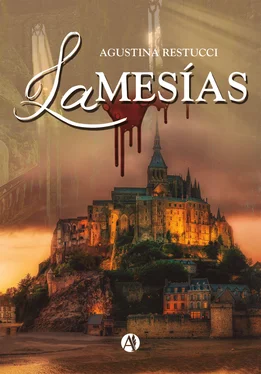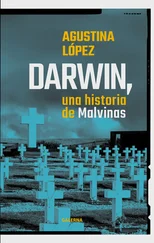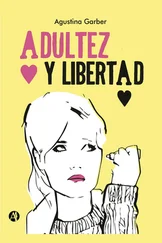Me resultó interesante también, comprender que los materiales para crear vidrio estaban en la naturaleza. La historia de cómo fue descubierto la escuché de la propia abadesa. Estaba sentada en uno de los bancos de madera tallados de la iglesia, muy cerca del altar, cuando relató la historia. Los cuatro hombres la escuchaban atentos, parecían estar bajo su dominio. Al parecer en el siglo I, unos mercaderes en camino hacia Egipto para vender carbonato de sodio, se detuvieron para comer a orillas del rio Belus, en Fenicia. Como no tenían piedras para apoyar sus ollas, usaron bloques del carbonato como soporte. Se quedaron dormidos, y al despertar los bloques se habían fundido, y reaccionado con la arena para formar vidrio. Atribuyeron el fenómeno a un milagro, y en cierta medida lo era.
La historia no me impresionó tanto como la manera de hablar de la abadesa. En lo que respectaba a ciencias y saberes, parecía estar en su elemento. Sus conocimientos eran infinitos, incluso para los artistas. Aunque los cuatro eran hombres instruidos, cada vez que ella hablaba, la escuchaban con reverencia. Esa noche en particular, después del relato, los cinco se pararon en ronda y unieron sus manos. La abadesa tomó la palabra, solo que esta vez, no pude comprender el idioma.
— Non metuit mortem qui scit contemnere vitam– dijo.
— Non omnis moriar– contestaron los artistas.
A partir de entonces el ritual se repitió todas las noches, al igual que mi necesidad de espiar. Con el tiempo pude memorizar las palabras, aunque ignoraba su significado. Después cada uno se enfocaba en su trabajo, mientras que la abadesa desmembraba cuerpos en la bóveda. Todo se hacía bajo la mayor confianza. De todo lo que veían mis ojos, los vitrales eran sin dudas, lo más atrayente. El vidriero estaba terminando la iconografía de cinco ventanales que culminaban con la crucifixión de Cristo. La sexta sería la del Juicio Final. Me pregunté si alguno tendría remordimientos. En el nombre del arte, se permitían hacer cosas bastante controversiales. Pero el vidriero no era el único que hacía uso de los cadáveres humanos para su arte. Lo descubrí una noche calurosa, a fines de agosto, cuando puse mi foco en el labrante.
El hombre estaba trabajando en los escalones que llevaban al altar, y para los peldaños tenía un plan funesto. Algunas de las rocas que tallaba eran huecas. Tuve que retirarme para vomitar cuando entendí el por qué. En su interior se colocaban la mayoría de los restos de los cuerpos más pequeños, actuando de cuna de cemento. Para ser más específica, transformaba las rocas para luego llenarlas de criaturas y de cemento. Según él las volvía más resistentes. De todos los artistas era él quien me producía más aturdimiento. No parecía tener conciencia de ningún tipo.
La música era permanente mientras se daban las escenas enloquecedoras. Los luteros probaban distintas posiciones e instrumentos, intentando dar con las notas perfectas. En un comienzo creí que lo que buscaban era encontrar el punto donde la acústica fuera idónea, pero una vez más me equivoqué. En sintonía con la animosidad del grupo, éstos dos compositores también se beneficiaban de los restos. Tal vez fuera el trabajo más explicito de todos, después del de la abadesa por supuesto. Para ser clara y precisa, usaban tendones, músculos y tripas para las cuerdas de sus instrumentos. Aunque parezca mentira o irreal, bajaban al sótano y regresaban con tiras de distintos tejidos para tratarlos frente al altar.
Los intestinos humanos pueden medir hasta siete metros de longitud. Para el transporte, uno de los luteros se los enrollaba en el hombro como quien carga algún tipo de soga. Los tendones y músculos eran un tanto más cortos. Manipulaban su materia prima relajados y en silencio. Se sentaban por horas para la limpieza. Una vez desprovistos de grasa, venas y todo lo que se pudiera adherir a sus objetos, los sumergían en baldes de agua fría por días. Después los colgaban en una especie de tender improvisado cerca del horno del vidriero, y en pocos días estaban listos para el cortado. El proceso de curado se daba de forma ordenada y meticulosa. Como resultado se obtenían cuerdas resistentes para los violines, arpas y laúdes. Volverlas finas y elásticas era su arte, después las probaban buscando sonidos cálidos y profundos.
Mientras tanto, la abadesa parecía controlar todo. Por su lenguaje corporal todavía no lograba descifrar cuál de todos era su compañero. Los acercamientos eran generalizados, ninguno tan evidente como para aseverar que el amor al arte no era lo único que compartían.
Comencé a planear mi revelación una noche en la que por la expresión de todos, entendí que habían descubierto algo. El llamado de la abadesa convocó a los artistas al sótano. Pude acercarme sigilosamente para escuchar lo que decían.
—Esta puede ser la respuesta–aclamó la abadesa.
El eco de su voz subió por las escaleras hasta mis oídos. Cerré los ojos para imaginarme que estaba abajo con ellos. El repique de algunos instrumentos metálicos tomó protagonismo. La tentación de bajar era demasiado grande. Los dedos de mis manos se aferraron a la reja de hierro intentando detenerme. Estaba excesivamente cerca. Pude percibir el olor a sangre fresca, recién salida del cuerpo. Me convencí de que si bajaba, todos me aceptarían. Uno de mis pies rozó el primer peldaño cuando percibí que pronto saldrían. El movimiento me llevó a resurgir de mi trance. Volví a mi escondite de una zancada. A juzgar por sus expresiones cuando salieron, habían hecho un avance. La abadesa teñida de rojo abrazó a uno de los luteros, después al otro. Mi desconcierto era total. Eran demasiadas preguntas. Entonces decidí ordenar mis prioridades. Lo primordial era descubrir de dónde venían los cuerpos. Si lograba desentrañar ese misterio, todo sería más claro.
A la mañana siguiente pedí permiso para salir en mi hora de descanso. Le dije a la abadesa que tenía ganas de caminar un poco por el terreno, y me lo permitió sin objeciones. Parecía estar de muy buen humor. Emprendí mi travesía con un destino prefijado. Iría hasta el hospicio a ver qué pasaba allí. Caminé una media hora hasta que me encontré con el lugar. Mis presentimientos se concretaron en cuanto la vi. Se trataba de una casa humilde, con techos de paja y de unos pocos metros cuadrados. Toqué la puerta y una de las monjas encargadas del lugar me abrió. La puerta rechinó con el movimiento. Me presenté intentando disimular mis miedos. La religiosa me ofreció entrar a tomar una taza de té. Aproveché el momento de la infusión para memorizar todo lo que veía. El lugar era precario, pero poco escalofriante. De a poco mis nervios se fueron calmando. Apoyé la tasa sobre la mesa y esbocé una sonrisa incómoda.
—Muchas gracias hermana–dije.
—No es nada Nina, vuelve cuando quieras
– contestó.
Me quedé pensando en cómo sabía mi nombre, aunque el misterio no duró mucho.
—La abadesa me informó que estabas colaborando en el monasterio –aclaró.
Me imaginé a la abadesa hablando de mí y me llené de orgullo. Pensarla pronunciando mi nombre me hacía sentir importante.
—Si, estoy haciendo las tareas de limpieza a cambio de techo y comida, la abadesa es muy generosa–dije.
Ni bien terminé la frase la hermana se estaba levantando, cortando de cuajo la conversación y acompañándome a la puerta. Supe que tenía poco tiempo para inspeccionar. Eché un vistazo rápido. La casa constaba de un solo ambiente donde estaban las camas, junto con la cocina y la mesa del comedor. En ese momento pude ver unos 7 u 8 internados, la mayoría mujeres embarazadas. Estaban en sus camas tejiendo y realizando distintas manualidades.
—Buenas tardes–les dije a todas a modo de despedida.
Читать дальше