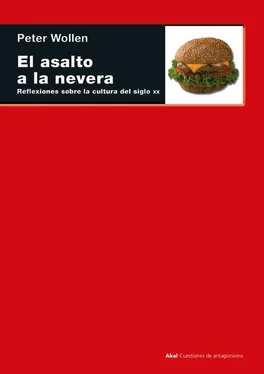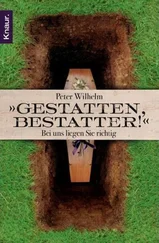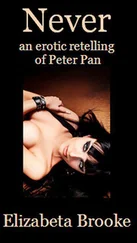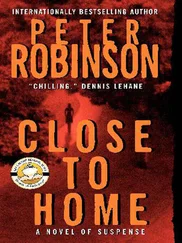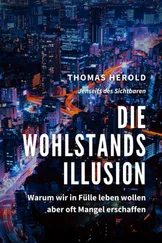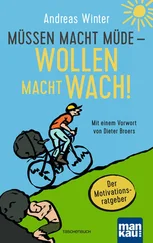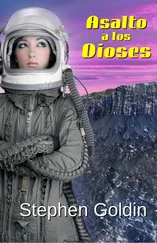Después, en junio, el futuro antropólogo Michel Leiris provocó una revuelta al rugir desde una ventana a la calle: «¡Larga vida a Alemania! ¡Bravo, China! ¡Arriba el Rif!» [40].
No es sorprendente que se produjera una enérgica respuesta a estos excesos de orientalismo, no sólo desde la izquierda sino también desde la derecha. A comienzos de 1926, el escritor marxista Pierre Naville, con cuyo grupo, Clarté, habían establecido los surrealistas una alianza táctica, publicó una crítica al «uso abusivo del mito de Oriente», sosteniendo que los surrealistas debían escoger entre el interés anárquico e individualista por la «liberación de la mente» y la entrega colectiva a la lucha revolucionaria en «el mundo de los hechos» contra el poder del capital. No existía verdadera diferencia entre Oriente y Occidente, sostenía Naville: «Los salarios son una necesidad material a la que están atadas tres cuartas partes de la población mundial, independientemente de las preocupaciones filosóficas o morales de los denominados orientales u occidentales. Bajo el látigo del capital, ambos están explotados». En septiembre, Breton respondió con uno de sus más enérgicos tratados, Légitime défense.
Breton sostenía, como siempre, que era necesario luchar contra la opresión material y moral. No debía privilegiarse ninguna de ellas. Advertía contra la confianza en la tecnología occidental: «No es la “mecanización” la que podrá salvar a los pueblos occidentales; la consigna de la “electrificación” tal vez esté a la orden del día, pero no es ella la que los permitirá escapar de la enfermedad moral que los está matando». Para contrarrestar esta «enfermedad», era todavía bastante admisible usar ciertos «términos de choque», con valores negativos y positivos, tales como el grito de batalla de «Oriente», que «debe corresponder a una especial ansiedad de este periodo, a su más secreto anhelo, a un presentimiento inconsciente; no puede reaparecer con tanta insistencia sin razón alguna. En sí mismo, constituye un argumento tan bueno como otro, y los reaccionarios de hoy lo saben muy bien, y nunca pierden la oportunidad de polemizar con el tema de Oriente». Breton citaba, a continuación, una serie de ejemplos de la retórica antioriental del momento, que relacionaban el hechizo del Este, como hemos visto, con el «germanismo» y, más en general, con la monstruosidad, la locura y la histeria. «¿Por qué, en estas condiciones, no deberíamos seguir proclamando nuestra inspiración en Oriente, incluso en el “pseudo-Oriente” al que el Surrealismo no concede más de un momento de homenaje, como el ojo revolotea sobre la perla?» [41].
Al final, por supuesto, el momento pasó, y la idea de Oriente perdió su fuerza subversiva. A los surrealistas les había servido de metáfora de un lugar mayor y más extraño, arraigado en el concepto freudiano del inconsciente y en la posibilidad política de que existiera una alternativa al productivismo regido por la tecnología. El orientalismo tardío de Breton no denotaba el dominio de un Otro nato por medio de la razón instrumental (y mucho menos, del poder político), ni siquiera la proyección en el otro de una fantasía idealizada, reduciendo su objeto. Para Breton, el hecho de que los reaccionarios advirtieran continuamente contra el peligro de la influencia oriental, como advertían contra cualquier amenaza a la estabilidad de su propia cultura occidental, significaba, simplemente, que aquellos mismos que deseaban desestabilizar la cultura dominante podían y debían usar el mito de Oriente como cualquier otra fuerza potencialmente subversiva. Este concepto de Oriente era el grito de batalla de aquellos que querían crear una estética alternativa, que se mantenían apartados de la oposición binaria de la modernidad occidental y el cambio social frente al academicismo occidental y el ancien régime. Para Breton, era uno de varios términos similares, parte de un léxico subterráneo, como el de la novela gótica, la filosofía en la cama y el legado de la poesía simbolista, así como el arte de los autodidactas y los dementes.
Oriente pasó a primer plano precisamente porque era el negativo que amenazaba con sembrar dudas sobre el mito que el movimiento moderno estaba creando acerca de sus orígenes, más obviamente en la necesidad de suprimir el papel crucial desempeñado por el Ballet Ruso. Una y otra vez, los adjetivos usados para describir al Ballet Ruso son «bárbaro», «frenético», «voluptuoso». Lo que los críticos querían decir realmente era que el ballet erotizaba el cuerpo e inundaba el escenario de color y movimiento. De igual manera, llamaban bestias salvajes a los fauvistas y Poiret decía de sus propias innovaciones del color que eran «lobos arrojados en medio del rebaño de ovejas»: rojos, anaranjados, violetas, representaban a los depredadores salvajes, atacando a los lilas, los azulados y los malvas ovejunos. Diáguilev, Poiret y Matisse estaban erotizando descaradamente el cuerpo femenino al mismo tiempo que las artes se disponían a entrar en el mundo deserotizado de la máquina y del arte no figurativo. Diáguilev, por supuesto, también erotizó el cuerpo masculino y golpeó a la gran renuncia masculina en su región vital; véase a Nijinski con sus colores brillantes, su sostén, su cuerpo maquillado y sus joyas.
El Ballet Ruso fue, a un tiempo, «ultranatural» (salvaje, indómito, apasionado, caótico, animal) y «ultraartificial» (fantástico, andrógino, enjoyado, decorativo, decadente). Fue calificado de bárbaro y de civilizado, de salvaje y de refinado, de inconexo y de disciplinado. Así, Vogue, en 1913, publicó lo siguiente:
La barbarie de estos bailarines rusos es joven, con la juventud del mundo […], pero la técnica de su arte es adiestrada y civilizada. Aquí, como en el caso de la música rusa, observamos el enorme y desaforado impulso refrenado y enjaezado por un sentido de la ley. El mensaje de este arte puede ser semiasiático; el método es más semieuropeo. El material puede ser bárbaro; la destreza, de ser algo, es supercivilizada [42].
Para el ancien régime, el espectáculo era demasiado desordenado, demasiado desaforado, demasiado sensual, liberaba demasiados anhelos ocultos dentro del fetiche. Era demasiado natural, en el sentido de «pasiones animales», o de impulsos libidinosos manifiestos. Para la modernidad, por otra parte, era demasiado artificial, demasiado decorativo, demasiado afectado (es decir, demasiado textualizado), demasiado extravagante [43].
Extravagancia, derroche, exceso: éste es el ámbito erótico-político del que se apropió Georges Bataille [44]. Bataille sostenía que toda «economía restringida» basada en la producción, la utilidad y el intercambio es ensombrecida por una «economía general», en la que el exceso o superávit se gasta o despilfarra libremente, sin esperanza de beneficio. Éste es el ámbito de lo sagrado y lo erótico, en cuya economía «el sacrificio humano, la construcción de un templo o el regalo de una joya no tienen menos importancia que la venta de grano». Bataille se basó en la costumbre del potlatch mantenida por los nativos de la costa noroccidental estadounidense, el gasto voluntario del excedente por parte de un jefe, en lugar de su uso para el intercambio o la inversión productiva, para crear un modelo de «economía general» que pudiera contrastarse con la «economía restringida» del capitalismo contemporáneo.
«El odio al gasto es la raison d’être y la justificación de la burguesía; es, al mismo tiempo, el principio de su horrible hipocresía.» Así, Bataille le daba la vuelta a Veblen. Como señala Allan Stoekl, «para Bataille, el “consumo conspicuo” no es un remanente pernicioso del feudalismo que deba ser sustituido por la utilidad total». Por el contrario, es una perversión del impulso de gastar, de derrochar y, en último término, de destruir [45]. Lo que Bataille celebraba es esta negatividad transgresora, no la negatividad dialéctica de Hegel y Marx. La revolución, para Bataille, era una forma de gasto desde abajo, liberar a las masas de las restricciones impuestas por la economía de intercambio, en una orgía de dépense.
Читать дальше