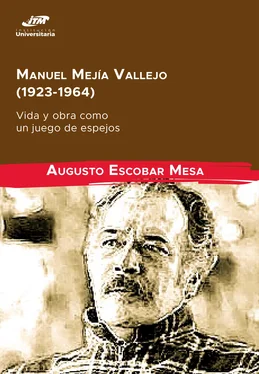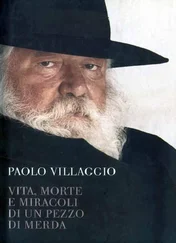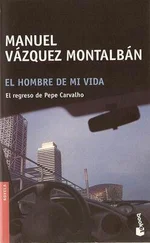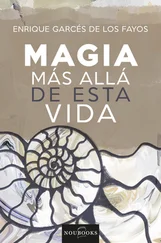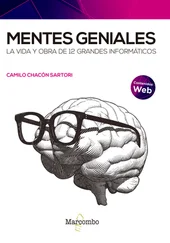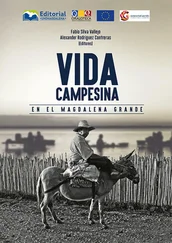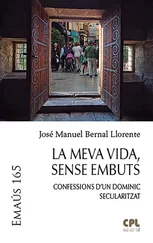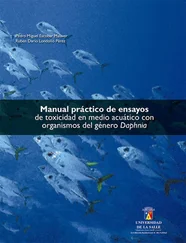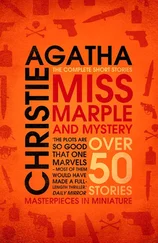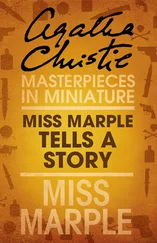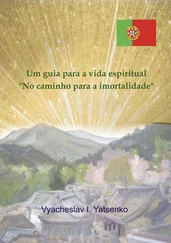Mientras tanto, varios periódicos de Medellín replicaban la misma información sin corroborar ni con el escritor ni con la familia del supuesto plagio. Durante varios días los rumores iban y venían sin que los periódicos hicieran nada para aclarar la situación, hasta que un hijo y un hermano del doctor Mejía Montoya salieron a desmentir, con pruebas, lo afirmado categóricamente por Piedrahita y Ospina. El corresponsal engañado contó luego cómo había sido la farsa y se disculpó ante el escritor y los lectores por haber creído en tan mendaz información, motivada por una «envidia criminal»; asimismo, conminó a los dos farsantes a mostrar las pruebas prometidas.
Ante tal controversia, el hijo del doctor Manuel Mejía Montoya envió una carta al periódico El Colombiano , en la que mostraba con hechos e información precisa que esa novela no fue escrita por su padre, porque «nunca escribió literatura» y muchas cosas que se narran en la novela pasaron años después de su muerte —ocurrida en 1935—, por ejemplo, la mudanza de la familia Mejía Vallejo a Medellín en 1942, la venta obligada de la finca en 1944, el matrimonio de algunos de los miembros de la familia, la muerte de la hermana menor del escritor, etc. Además, confirmó que, a medida que Mejía iba escribiendo la novela, mostraba y discutía sus borradores con algunos familiares y amigos cercanos. Él mismo, como primo, fue uno de los que tuvo el privilegio de conocer sus avances (Mejía, 1946). Casi enseguida de la carta del hijo del doctor Mejía Montoya (1946*), un tío del escritor y hermano del jurista envió una carta al director de El Correo , en la que desmentía la falsedad de que su hermano hubiera dejado cuentos y novelas inéditos que nunca escribió como decían los poetas detractores.
Antes del escándalo, Mejía viajó a la capital en compañía de Hernando Escobar Toro 77, que deseaba mostrar su reciente obra pictórica expuesta semanas antes en Medellín, y de Carlos Castro Saavedra, que ha sido invitado a un recital en el teatro Colón sobre su reciente y primer libro de poemas Fusiles y luceros . Este viaje de «dos de los autores nuevos más renombrados de la patria» fue anunciado en los medios 78(«Viaje…», 1946, p. 3). Recién llegado a Bogotá, Mejía se encontró con la sorpresa de ver en algunos periódicos titulares como estos: «Mejía Vallejo, pirata literario», «¿Hurto literario realizó D. Manuel Mejía Vallejo?» 79.
Así se inicia lo que un periodista capitalino llamó el «enrarecido ambiente por la explosión de odios y envidias a fuego prestado» (Castro, 1946) 80; también, un comunicador antioqueño comentó: «revolotea a manera de chapola pendenciera y fatal, la extravagancia y la envidia, el deseo frustrado, la avidez inconclusa» (Echavarría, 1946, p. 5). Luego de la desmentida del supuesto plagio, siguió la guerra de titulares: «Ninguna prueba en contra de Manuel Mejía Vallejo» (Castro, 1946). «La envidia éramos nosotros» (Tito, sep.*), «Como envidioso literario acusó Humberto de Castro al sr. Federico Ospina A.» («Como…», 1946*), «Del affaire literario: declaración terminante» (Hoz, 1946, pp. 4 y 5), «La impostura éramos nosotros» (Castro, 1946ª, p. 4) 81.
A los veintitrés años, Mejía recibió el primer golpe a su labor creativa y credibilidad personal. Luego vendrían otros dentro y fuera del país, los cuales siempre supo enfrentar con entereza y con nuevo y renovado empeño. No en vano su tío Mora Vásquez, que conocía bien el gremio de los artistas y escritores por haber sido uno de los tan cuestionados panida, le había advertido cuando salió La tierra éramos nosotros : «Vea, sobrino, usted va a caer en el gremio más hijo de puta del mundo» (Escobar, 1997, p. 70). No fue fácil para Mejía eludir las críticas de una sociedad y sobrevivir a ellas por haber actuado y vivido de otra manera a las mayorías adocenadas. Su postura contestataria contra ciertos sectores cerrados de la sociedad le granjearon no pocos problemas y varias discusiones públicas a través de periódicos y revistas en distintos momentos como se verá luego. Así expresa Mejía su sentimiento frente a esta situación:
Cuando hay un triunfo de alguien hay cierto orgullo en la gente, pero no están en la gestación de ese triunfo, no están en la lucha, y si pueden, lo impiden, le ponen zancadilla. Cuando uno es más fuerte que ellos, o que los obstáculos que le ponen, tienen entonces que reconocer lo que está por encima de ellos, pero se atienen a algo inevitable y que ya no pueden atajar. Impedir ese reconocimiento cuando ya está implantado sería de mal gusto, sería una torpeza y ellos no quieren ser torpes por vanidad. Entonces aceptan y aplauden, pero se trata de un hecho que quisieran que no fuera así. Como uno ha desafiado a Dios y al diablo, se emputan porque uno no ha sido castigado. No se aguantan eso. Esto mismo lo noto actualmente cuando converso con algún moralista y cuestionan mi rebeldía, mi trago. Entonces se enojan porque no estoy muerto ni paralítico ni me han castigado. También, porque sigo lúcido o por lo menos no me he embobado del todo. Ellos se aguantan el totazo y tratan de explicar que el que fuma, el que bebe y el que mete, todas esas son antivirtudes. Entonces se les rompen todas esas chatas normas morales, esa manera torpe, inmediatista de tratar de entender los fenómenos humanos; se desorientan. Me ha tocado discutir todo esto con críticos importantes y me echan muchos sermones. Para ellos estoy muerto hace veinte años y les da rabia que de pronto escriba un libro de poemas o una novela que le guste a la gente, porque de acuerdo con sus preceptos eso no debería ser así. (p. 70)
En esta cita, Mejía se refiere brevemente al hecho de haber sido desde joven un consuetudinario fumador y bebedor de ron. El hábito de beber lo distinguió siempre, por lo cual era criticado por algunos mojigatos. En «Carta para un escritor joven», Mejía responde a ese cuestionamiento y hace interesantes reflexiones al respecto a partir de unos versos de Barba Jacob:
«La vida es para hechizados» y si aceptamos este «relámpago entre dos eternidades», beber, sí, beber, pero jamás como una meta […] La sobriedad no ha dado genios, tampoco los ha dado la borrachera […] Si antes de la sobriedad o de la borrachera no hay lucidez, ¡despídete, viejo, que eso no lo sirven en copas! […] Debe aceptarse el licor mientras no vaya contra nuestra dignidad de hombres, de escritores, de creadores. La dignidad del oficio es una cosa tan frecuentemente olvidada. Ella no debe dejarse encasillar, no dejarse sobornar, no oficializarse […] Yo bebo, pero mi trago es amigo de las canciones, de la mirada larga sobre un paisaje, de lo dolido en algunas almas dolidas. Mi trago es amigo de los amigos, de las cuerdas de una guitarra, de una voz que nos va diciendo lo que diríamos si tuviéramos voz […] Mi trago es amigo de los muertos vecinos, de los nombres olvidados, de los epitafios que siguen en mí y que en alguna forma anuncian mi propia muerte. Soy amigo de esa muerte y de la vida que vamos viviendo y muriendo en cada trago, en cada palabra, en cada respiración. (Mejía V., 1985, pp. 151, 152)
Mientras se da la polémica y para poner en evidencia a sus enemigos gratuitos, Mejía publica un capítulo de la novela El hombre vegetal , titulado «Miseria», en octubre de 1946 en la revista Artes y Letras , con ilustraciones de Hernán Merino Puerta, amigo de tertulia de Mejía 82. El cuento se inicia con la descripción del protagonista, Antonio, un hombre viejo y en la miseria total que vive con su esposa y un perro flaco, tan hambriento como sus dueños. El hombre siente rabia ante ese estado de miseria, pero nada puede hacer. Toma su tiple que ha alegrado tantas tardes y piensa que debe empeñarlo o venderlo, así como sus sembrados, y abandonar la tierra que tanto quiere para paliar el hambre del momento, a la espera de que las cosas puedan cambiar en la ciudad. Pero un destino aciago parece imponerse.
Читать дальше