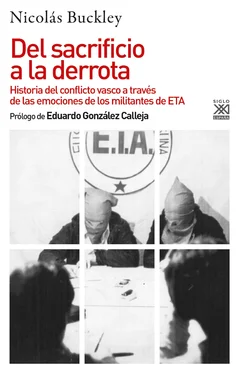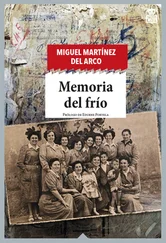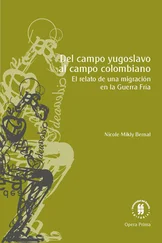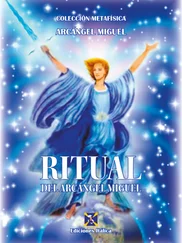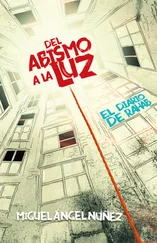El régimen de Franco (1939-1975) proyectó la idea de una nación española en que las intimidades transpersonales fueran establecidas a través de relaciones mercantiles. La historiadora Helen Graham argumenta que, aunque el régimen franquista continuó oprimiendo de forma violenta a la disidencia durante las décadas que transcurrieron después de la Segunda Guerra Mundial, también asumió que la violencia no podía ser el único medio para ejercer la represión en el nuevo sistema internacional [37]. El nuevo método de control implicaba copiar el estilo de las democracias liberales modernas que habían sobrevivido a la amenaza del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial y que adoptaron la cultura del «consumo de masas», con orígenes en Estados Unidos, como parte de su nueva identidad. La consolidación de las sociedades europeas de bienestar en los sesenta a través de esta cultura del consumo de masas, hizo que intelectuales como Jean-Paul Sartre o Frantz Fanon abrazaron el marxismo y su lucha contra el imperialismo de Estados Unidos, con sus consecuencias más directas en Cuba y Vietnam. En la historiografía europea, los sesenta abrieron un periodo de rebelión y violencia después de casi veinte años de relativa paz social transcurridos después del final de la Segunda Guerra Mundial [38]. Sin embargo, para algunos historiadores, el nacimiento de grupos armados en España, como ETA en 1959, no fue solo debido al movimiento radical anticapitalista europeo, sino que también obedecía a las particularidades de la sociedad española como resultado del intenso proceso de industrialización impulsado por Franco [39].
¿Fue ETA una herencia de los nuevos movimientos sociales europeos nacidos en la década de los sesenta con el objetivo de luchar contra el orden social impuesto por el imperialismo de Estados Unidos (por ejemplo, los movimientos anticolonización) o nació simplemente siendo una versión radical del movimiento nacionalista vasco? En la historiografía sobre ETA, los trabajos con una perspectiva más progresista se basaron en la primera opción [40]. En el lado opuesto, los trabajos con supuestos más conservadores eligieron la segunda [41]. Un aspecto clave de mi investigación es dilucidar cómo la formación ideológica de ETA fue en paralelo con la evolución de la clase trabajadora vasca durante los sesenta. Sin embargo, en los noventa, después de décadas de lucha armada, esta organización empezó a encontrarse aislada dentro de la sociedad vasca y, ya en el siglo XXI, terminó por representar un mero elemento radical del nacionalismo vasco, dando la razón a las tesis más conservadoras. Sin embargo, las historias de vida que forman parte de esta investigación revelan que la naturaleza de ETA no puede ser entendida simplemente como el producto de un contexto internacional. A través de las subjetividades que emergen de las historias de vida de los militantes de ETA, mi investigación subraya los riesgos de hacer generalizaciones acerca de la naturaleza de esta organización basándose solamente en los sistemas de poder que han operado durante su historia (por ejemplo, la llegada de la democracia en España o el colapso de la Unión Soviética). En este sentido, las diferentes microculturas de las que han formado parte cada uno de los militantes de ETA, como por ejemplo las fuertes movilizaciones de las clases trabajadoras en los sesenta y los setenta o el periodo «apático» en cuanto la decadencia de la cultura obrera durante los noventa, solo pueden ser analizadas considerando en la misma escala de importancia las experiencias emocionales de estos militantes dentro de su contexto histórico y social.
En su análisis sobre los movimientos insurgentes europeos durante la década de los setenta, el historiador Tony Judt, desde su influente libro Post-guerra, asoció a ETA, a la Facción del Ejército rojo, al IRA, y a las Brigadas Rojas, con cómo estos grupos trataron de usar el terror para expulsar a los gobiernos opresores del poder [42]. El historiador Dan Stone intentó entender la violencia que practicaron estos grupos desde un contexto de posguerra más amplio. Stone aseguró que la violencia que practicaron estos grupos fue una consecuencia de «la eliminación del pensamiento crítico en un periodo de posguerra en el que las antiguas elites presionaron con todo su esfuerzo para volver a tener poder a expensas de marginalizar a aquellos movimientos antifascistas de base» [43].
Estas dos interpretaciones históricas nos facilitan una estructura para entender el fenómeno del terrorismo desde la perspectiva de la historia social. En otras palabras, estos autores han tratado de retratar las percepciones de los europeos que vivieron esos tumultuosos años de violencia política desde el impacto social que produjo este tipo de violencia. Sin embargo, los protagonistas de estos actos violentos, los militantes de estas organizaciones, no actuaron solamente desde un sentimiento abrumador que les empujaba a cambiar radicalmente la sociedad en la que vivían. Mario Moretti, el líder de las Brigadas Rojas y máximo dirigente encargado de asesinar al político italiano Aldo Moro, explica cómo eligió la lucha armada con el simple propósito de ir más allá de una estrategia de uso de la violencia defensiva impulsada por los partidos comunistas tradicionales. En este sentido, el concepto ofensivo de lucha armada promulgado por Moretti estaba reducido a una simple premisa: además de la lucha de los trabajadores en las fábricas tratando de golpear el capital (en su connotación marxista), era necesario «algo más». Las Brigadas Rojas, que nacieron al calor de los movimientos sociales que apoyaban a los trabajadores en las líneas de ensamblaje de las fábricas de Pirelli o Alfa en Milán, no estaban conectadas éticamente con la sociedad italiana como un bloque homogéneo como Judt sugiere en su argumento. Asimismo, al contrario de la tesis de Dan Stone, estos activistas no trataban simplemente de confrontar con las antiguas elites que emergían de un consenso de posguerra. Más bien, su lucha estaba conectada con la vida cotidiana de los trabajadores. La longevidad de las Brigadas Rojas revela cómo entendieron que su «improvisación» estaba relacionada con el «estar en contacto» (en un sentido dinámico) con la sociedad italiana. Ciertamente, las subjetividades de los militantes de las Brigadas Rojas o las de los militantes de ETA no pueden ser analizadas sin entender la «espontaneidad» de sus vidas cotidianas.
Esta espontaneidad (casi nunca considerada como parte de la estructura analítica de los historiadores sobre Europa) es clave para entender la violencia practicada por ETA antes y durante la transición española. Por ejemplo, la mayor parte de la historiografía sugiere que el asesinato del presidente y heredero de Franco, Carrero Blanco, fue una acción premeditada y llevada a cabo para cambiar las estructuras de poder del régimen franquista. Sin embargo, lo más probable es que esta acción fuera llevada a cabo por ETA como un simple acto de venganza por el asesinato, por parte de las fuerzas de seguridad franquistas, de varios de sus militantes [44]. Volviendo al argumento de «ejercer el poder por otros métodos» antes mencionado, la transición española fue en parte exitosa por la continuidad que tuvo el imaginario basado en una sociedad de clases medias con capacidad de consumo, estructurada y planeada por el establishment franquista.
Las movilizaciones masivas que tuvieron lugar en las calles durante los años después del asesinato de Carrero Blanco por parte de ETA fueron ignoradas por la narrativa oficial de la transición. Ciertamente, es importante subrayar los altos niveles de violencia política durante los años de la transición (1975-1982), con más de 700 muertos en España, solo por detrás de Italia en cuanto a los países europeos con más muertos por causas de violencia política [45]. Sin embargo, la historiografía española sobre la transición no ha buscado explicar las motivaciones de esas personas o grupos que llevaron a cabo esas acciones violentas, principalmente grupos paramilitares cercanos al Estado, militantes de ETA u otros grupos que participaron en aquellas «batallas». Por consiguiente, la narrativa adoptada por las elites franquistas y consensuada con los principales partidos políticos de izquierda fue la fundación de una nueva nación basada en la «reconciliación». Solo recientemente, después de varias décadas de consenso académico sobre la consolidación del «Régimen del 78», algunos historiadores han empezado a analizar los tumultuosos años de la transición a través de la movilización social acaecida en las calles [46].
Читать дальше