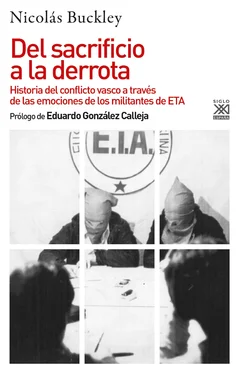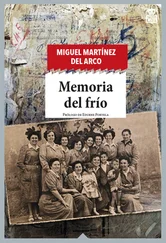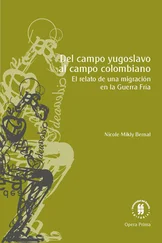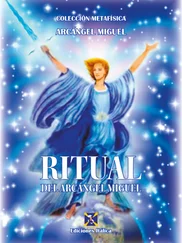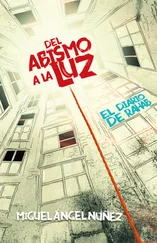1 ...8 9 10 12 13 14 ...17 Como hemos mencionado en el párrafo anterior, Hamilton estaba comenzando a vivir el «final de ETA», aunque ni ella ni los vascos que vivían en aquel periodo tuvieran opción de saberlo con certeza. Como contraste, las series de entrevistas que realicé en el País Vasco entre 2014 y 2015 tuvieron lugar tres años después del cese definitivo de la violencia declarado por la organización en 2011, sabiendo que ese era el final de la organización y que, por ende, era el momento de empezar a mirar al pasado. Otro elemento que nos diferencia a Hamilton y a mí fue mi nacionalidad española. En este aspecto, mi identidad española me conectó con mi objeto de estudio de una manera diferente a la de Hamilton, permitiéndome experimentar una serie de narrativas nacionales desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, durante mi estancia en Bilbao, mi experiencia de estar cara a cara con militantes de ETA me podía provocar emociones no previstas relacionadas con mi experiencia de vida en tanto que ciudadano español.
Hamilton se acercó a los estudios de género poniendo a ETA y a la Izquierda Abertzale como caso de estudio. Mi libro trata de entender el abanico de las potenciales narrativas que emergen desde las entrevistas con militantes de ETA, particularmente desde el largo recorrido de la organización en el conflicto vasco. Si consideramos que la transición española ha dado lugar a una nueva comunidad imaginada llamada «Régimen del 78», ¿qué desafíos suponen estas narrativas para dicho régimen? Ernest Renan expresó que la nación es un «plebiscito diario» [64]. Un ejemplo de esto es cuando las clases medias españolas, por primera vez, empezaron a cuestionar seriamente el «Régimen del 78», como consecuencia de que las elites de este régimen tuvieron problemas para gestionar la crisis económica internacional que empezó en 2008. En este sentido, ¿qué nos pueden decir estas «microhistorias» de vida de los militantes de ETA?
El «Régimen del 78» hace referencia a la Constitución española nacida de la transición (1975-1982). Este nuevo establishment, compuesto por las elites reformistas del franquismo y la oposición democrática, aceptó un nuevo sistema neoliberal económico que emergió con los Pactos de la Moncloa en 1977 y que se convirtió en hegemónico durante las siguientes décadas [65]. En este sentido, el «Régimen del 78» es un concepto usado por académicos para criticar la hegemonía cultural de este establishment, en el que el periódico El País está considerado como el gran referente cultural [66]. Teniendo en cuenta la cercanía temporal hasta nuestros días, hasta ahora el «Régimen del 78» ha sido analizado sobre todo por politólogos. Sin embargo, con la crisis económica de 2008 conocida como la gran recesión, este régimen se empezó a poner en entredicho. Como resultado, la transición española empezó a ser un tema de debate político entre algunos españoles que empezaron a demandar más conocimiento sobre qué «había pasado» durante la transición; de hecho, fue a partir de la «gran recesión de 2008» cuando los historiadores empezaron a analizar la transición española y a ver en ella el «gran experimento» de las políticas neoliberales que acabarían por ser hegemónicos en los estudios sobre el «Régimen del 78» [67].
Teniendo en cuenta la falta de una historiografía sistemática sobre la transición española y, sobre todo, la falta de análisis sobre el comportamiento de diferentes comunidades presentes durante la transición (por ejemplo, los movimientos obreros o los grupos nacionalistas), mi investigación ha tratado de conectar el concepto de «Régimen del 78» con el imaginario de la Izquierda Abertzale. Usando como fuente la revista cultural vasca publicada durante la transición Punto y Hora en Euskal Herria, analicé en primer lugar cuáles fueron las representaciones de la transición española para Izquierda Abertzale [68]. El lector, a través de los análisis de estas representaciones, puede entender el «Régimen del 78» como una realidad empírica de las historias de vida de los militantes de ETA que han participado en esta investigación.
En ese momento, yo fui uno de los convencidos de que si todas las fuerzas políticas del Estado español nos uníamos, podíamos cambiar el régimen y a la vez atender a las demandas de los vascos, o sea el derecho de autodeterminación. En 1975 y en 1976 luchamos por la democracia, por acabar con el régimen de Franco y pensamos que, a cambio, nos ayudarían a ejercer nuestro derecho a la autodeterminación [69].
El filósofo Paul Ricœur sostuvo que «la persona, entendido como carácter histórico, no es una entidad separada de sus experiencias» [70]. El desencanto emocional del antiguo militante de ETA Fernando Etxegarai con la transición española y el régimen que se desarrolló con ese mito fundacional es un relato empírico de una generación de vascos que vivió dicha transición, aunque sus memorias no revelan «la verdad» de lo que ocurrió durante ese intenso periodo. Mi investigación nos ayuda a comprender que el concepto de «Régimen del 78» no solo representa una «protesta antiestablishment», sino que además tiene sus raíces en una serie de memorias de activistas políticos como Etxegarai que consideran que este proceso no termina en 1982 con la llegada del PSOE al poder, sino que es, a día de hoy, un proceso inacabado.
La entrevista con Etxegarai transcurrió en su casa, un lugar donde él se sentía cómodo. De hecho, la mayoría de los narradores que participan en un estudio de historia oral prefieren conceder entrevistas en sus casas, que es donde se sienten mejor para poder conversar de temas no necesariamente fáciles de tratar. Mientras subíamos las escaleras hacia un ático en pleno casco viejo de Bilbao, Etxegarai me anticipó que él venía de una «buena familia vasca». Durante la entrevista, Etxegarai diluyó mi excitación de entrevistar por primera vez a alguien que había militado en ETA con una calma que me fue transmitiendo durante toda la entrevista. Lo que más aprendí de esa entrevista fue que donde Etxegarai se sentía más cómodo para hablar era en el terreno de la política, y muchas veces su vida personal quedaba relegada a un segundo plano. Como ya adelantó Hamilton, «en las entrevistas ellos intentan mostrar el lado político de sus vidas a expensas de sus relaciones personales, tratando de contextualizar cuidadosamente sus historias en una gran narrativa política, con el efecto de que a veces la entrevista tiene el tono de un discurso político» [71]. Sin embargo, lo que para Hamilton eran narrativas políticas que no estaban en directa confrontación con su identidad nacional, para mí esas historias de vida cuestionaban mi manera de percibir mi país y su historia. Por un lado, lo que mejor le podía venir a mi investigación era que Etxegarai me hablase de su vida personal, para que así yo pudiera entender su lado más emocional. Mis intentos de confrontar con sus narrativas políticas pudieron, en algún momento, dirigir la entrevista hacia una determinada dirección, algo que va contra los principios básicos de la historia oral. El análisis histórico de la entrevista, que veremos en el capítulo III, fue una mezcla entre mi intención de rescatar las vivencias empíricas de Etxegarai y la posibilidad de generar, mediante sus vivencias de la transición española, un nuevo relato de la transición.
¿Qué nos dicen las diferentes contranarrativas de la transición acerca de la historiografía existente sobre el tema? [72]. De acuerdo con la narrativa oficial de la transición, durante este proceso, las heridas abiertas de los españoles empezaron a cicatrizar. Siguiendo esta línea de análisis, ETA ha representado históricamente el único obstáculo hacia la reconciliación nacional. Esta narrativa oficial se ha ido extendiendo culturalmente dentro de la sociedad española, y está relacionada con dos limitaciones: la primera es la incapacidad de los medios de comunicación españoles de criticar los orígenes franquistas de la actual monarquía española teniendo en cuenta que Juan Carlos I fue nombrado sucesor por el dictador Franco, además de considerar el hecho de que Carrero Blanco fue una persona muy cercana al monarca; la segunda limitación son las dificultades que han tenido diversas organizaciones de derechos humanos a la hora de obtener permiso por parte de las administraciones públicas para poder abrir fosas comunes en las que se encuentran muchos cadáveres de la represión franquista. Por otro lado, las víctimas de ETA han tenido durante las últimas décadas toda la atención mediática y, en este sentido, han sido (justamente) reconocidas por el sistema democrático español. Podemos afirmar que, desde un análisis de fuentes primarias de partidos políticos y sindicatos que han formado parte de la Izquierda Abertzale, un análisis de las emociones de los militantes de ETA tiene la potencialidad de promover una ruptura con el «Régimen del 78», el cual la gran mayoría de la literatura escrita sobre la transición ha contribuido a crear [73].
Читать дальше