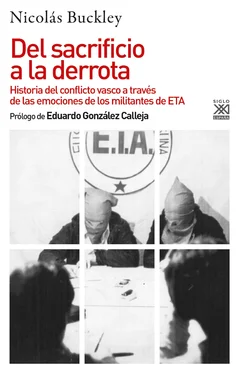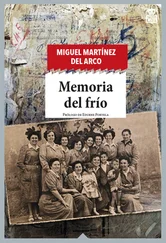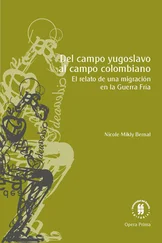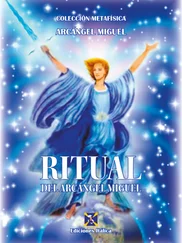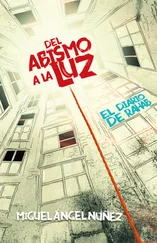Entre estos cuatro narradores que nos hablan de su vida en la cárcel, se encuentra Anitz Eskisabel, la única mujer y la persona más joven de toda la investigación. Anitz representa la última generación de vascos dispuesta a comprometerse (o por lo menos a simpatizar) con la lucha armada. A la vez, su identidad como mujer nos ayuda a tener una aproximación de género a ETA. Durante la entrevista, Anitz se infravaloraba constantemente, y muchas veces hablaba de su papel en la lucha política de una manera secundaria. Esto contrasta si la comparamos con el resto de narradores (varones) que participaron en este estudio y que rechazaron aparecer anónimos, ya que querían que sus nombres acompañaran su historia. Anitz, por el contrario, fue la narradora que más me costó convencer para que participara en esta investigación. El hecho de que normalmente los narradores que aparecen en estudios de terrorismo permanecen anónimos, como en el caso del estudio de Carrie Hamilton sobre las mujeres en ETA, obedece al hecho de que la organización terrorista sigue activa en el momento de la investigación. Aunque ETA declaró el alto el fuego en 2011, durante los años en que realicé las entrevistas (2014 y 2015), esta organización, aunque desactivada, seguía existiendo y, como tal, seguía siendo una amenaza para el Estado. Sin embargo, en 2011 ETA dejó de representar (simbólicamente) el presente, y pasó a ser parte del pasado, al ser una organización armada que no practicaba ya la violencia. Esta nueva realidad social facilitó que durante los años en los que realicé las entrevistas los narradores no tuvieran (tanto) miedo de futuras represalias por el hecho de participar en esta investigación. Las siete entrevistas y sus correspondientes identidades personales representan el recorrido histórico de ETA. En las siguientes páginas concretaremos cómo este recorrido se transforma en historia.
Haciendo historia
La proximidad entre el investigador y su objeto de estudio es uno de los aspectos más controvertidos dentro de los estudios sobre terrorismo. Como se ha mencionado previamente, estar demasiado cerca de un terrorista puede dar la sensación de simpatizar con su causa y, por lo tanto, generar la impresión de que el análisis final resulte no ser objetivo (algo parecido a sufrir síndrome de Estocolmo). De hecho, si consideramos los ya reconocidos trabajos de Eva Forest e Iker Casanova, y tenemos en cuenta que los dos son personas que simpatizan con la Izquierda Abertzale, esta teoría podría resultar ser cierta. Como hemos visto, Eva Forest entrevistó a los militantes de ETA que asesinaron a Carrero Blanco, e Iker Casanova escribió la biografía de uno de los líderes más carismáticos en la historia de la organización, Argala. Ambos autores son considerados activistas políticos de la Izquierda Abertzale [77]. El hecho de que su trabajo apele directamente a las emociones de los militantes de ETA es precisamente el núcleo (desde mi punto de vista) de la controversia. ¿Podemos analizar las vidas cotidianas de los militantes de ETA sin ser influenciados (en el sentido de tener que tomar una posición política) por sus narrativas políticas? El resultado de mi investigación revela un proceso de inmersión dentro de las narrativas de los militantes de ETA, contrastándolas con mi propia narrativa sobre el conflicto vasco. Por consiguiente, mi contribución a la historiografía del conflicto vasco es tratar de entenderlo desde la profundidad que nos da la historia social y tratar a su vez de explorar el universo emocional de siete militantes de ETA desde el nivel de la comunidad.
El mundo de ETA, como el de cualquier otro grupo insurgente armado, es un mundo cerrado y acostumbrado a la falta de comprensión desde el mundo exterior. Los testimonios de los militantes de ETA me habían proveído de mucho contenido para la investigación. Sin embargo, teniendo en cuenta el mundo cerrado de la Izquierda Abertzale, mi investigación debía basarse en otras fuentes primarias como los documentos internos de ETA Zuzen o Zutabe, para entender mejor la estructura de la organización y de las direrentes narrativas de la Izquierda Abertzale [78]. La ideología de ETA podía ser encontrada fácilmente en los discursos y sus símbolos. Sin embargo, en los Zuzen o los Zutabe esta ideología no nos mostraba simplemente qué pensaba ETA sobre determinados temas políticos. ETA y la Izquierda Abertzale aparecían en los Zuzen y los Zutabe mostrando cómo vivían el mundo y, a la vez, cómo el mundo les interpelaba. Mi motivación de investigar sobre estos documentos internos no consistía en extraer una información específica. En ellos pude constatar dos temas que aparecían una y otra vez en casi todos los números de Zuzen y Zutabe. El primer tema, que aparecía de una forma velada, era la violencia. En estos documentos ETA miraba al mundo como un terreno hostil, desde la ideología marxista (lucha de clases) y desde el nacionalismo vasco, entendiendo al Estado español como algo externo a los vascos. La violencia solo era causa y consecuencia del segundo concepto semántico que también aparecía, está vez de una forma explícita, de una forma constante, el «Régimen del 78». En el siglo XXI, este concepto se ha hecho popular entre académicos y forma parte de la vida política española gracias en parte al surgimiento en 2014 del partido político Podemos. Este hecho nos hacer ver que la lucha de ETA contra el Estado escondía algo más que la voluntad del derecho de autodeterminación para los vascos. Estaba también en disputa qué imaginario político representaba la nación española en el último cuarto del siglo XX.
Lo que esta investigación trata de unir, desde el principio hasta el final, es el viaje paralelo en el tiempo del «Régimen del 78» y ETA. No de modo casual, si la crisis económica que comienza en 2008 pone en crisis durante los siguientes años al «Régimen del 78» que nació de la transición, ETA declara el cese unilateral de la violencia en 2011, apenas tres años más tarde del inicio de la crisis económica. Tratando de explorar los paralelismos más adelante, mi investigación se adentra en las subjetividades de ETA y sus representaciones del «Régimen del 78». En mi primer viaje en 2014 al País Vasco para realizar el trabajo de campo, seis años después del comienzo de la crisis y tres años después del cese de la actividad armada de ETA, sentí entre la población vasca el deseo de explicarse a sí misma. Miembros de sindicatos o partidos políticos cercanos a la comunidad radical vasca me constataron que el trabajo que yo me disponía a hacer –entrevistar a gente que había formado parte de ETA– me hubiese sido mucho más difícil antes de la declaración del cese definitivo e la violencia por parte de ETA en 2011. Si la Izquierda Abertzale antes de 2011 vivió marginada (o automarginada) del resto de la sociedad vasca y española, a partir de ese año dicha comunidad, sin la tensión que provocaba la violencia de ETA, empezó a mirar hacia fuera. Yo percibí entonces que los militantes de ETA tenían una historia que contar. Como constata Paul Thompson, «la historia oral da la oportunidad a las personas de contar la historia con sus propias palabras. Y dándoles un pasado, también les ayuda a construir su propio futuro» [79]. Si las teorías de resolución de conflictos hablan de procesos de cicatrización de heridas y reconciliación, mi objetivo, con esta investigación, no es tan ambicioso. Siguiendo a Thompson, entendiendo la experiencia de los militantes de ETA desde sus propias palabras, los españoles podemos saber más de los protagonistas de un conflicto de larga duración como ha sido el caso del vasco.
¿Por qué las historias de vida de los militantes de ETA no se han incluido todavía en la historia del conflicto vasco? ¿Por qué ni siquiera los académicos más cercanos a la Izquierda Abertzale se han puesto con este trabajo de una manera sistemática? Aunque la historia oral y la violencia política son dos caras de la misma moneda (ya que hacen falta más investigaciones que traten el fenómeno de la violencia política desde las historias de vida de militantes que han formado parte de organizaciones terroristas), por el momento, desde la academia no se ha profundizado en esta relación. De lo contrario, los académicos han «invocado al racionalismo» para entender el conflicto vasco desde una mirada teórica y abstracta. La historiadora oral Pipa Virdee asegura que «la historia oral ha dado la oportunidad de integrar a las mujeres en la historia académica, incluso contestando las narrativas oficiales de cómo en lo social, en lo económico y en lo político las mujeres han permanecido en un segundo plano» [80]. ¿Es arriesgado sustituir la palabra «mujeres» por la palabra «terroristas» o «insurgentes armados»? Según mi investigación, los militantes de ETA tienen diferentes formas de ver el mundo y de vivir en él. La historia del largo conflicto armado vasco nos muestra que las subjetividades de los militantes de ETA nos ayudan a entender cómo la «política radical» ha sobrevivido desde que el sistema neoliberal se convirtió en hegemónico como parte de la vida cotidiana de los españoles hasta la crisis de 2008. Como he mencionado previamente, analizar la «política radical» no puede estar basado solo en discursos ideológicos o en el uso de la violencia con objetivos políticos como la que ha practicado ETA. En este libro, el radicalismo de los militantes de ETA es retratado desde sus percepciones emocionales y psicológicas, desde su lucha contra el neoliberalismo y desde sus raíces culturales vascas.
Читать дальше