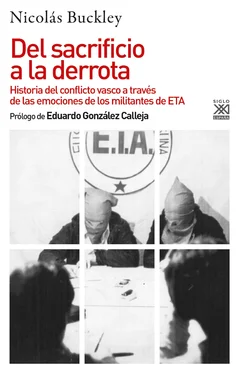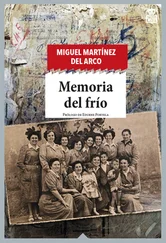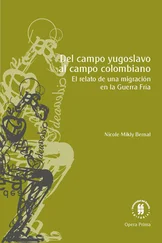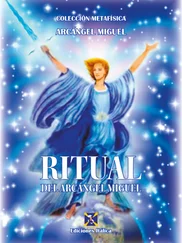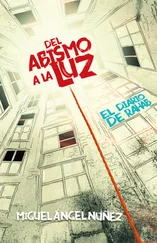La historia de Anitz Eskisabel nos lleva al siglo XXI. En el último capítulo, Anitz y otros tres militantes de ETA explican sus experiencias en prisión. Nacida en 1977, Anitz es detenida por la policía en 2005. Anitz estuvo dos años en prisión en espera de juicio, y abandonó la cárcel en 2007. Sentenciada a seis años de prisión después de un proceso de apelación, vuelve a entrar en prisión en 2010. Yo conocí a Anitz en 2014, cuando solo llevaba unos meses fuera de prisión. Debido a que, en ese tiempo, aún se estaba adaptando a la vida fuera de prisión, tuvo que pasar un año hasta que lograra entrevistarle durante mi segundo viaje al País Vasco. Siendo torturada por la policía en su primera detención, Anitz forma parte de la comunidad emocional de los prisioneros vascos. ¿Cómo se puede entender la historia de Anitz desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta que ella es la única mujer que participó en esta investigación?
El día en que ETA oficialmente dejó de existir –el 3 de mayo de 2018–, la mayoría de los periódicos españoles la retrataron como una organización criminal que había estado activa durante más de sesenta años [83]. En contraste con la simplificación de los textos de la prensa que hablan de «organización criminal», cuando Anitz abandona la prisión en 2014 es acogida con cariño por sus vecinos. En sus palabras: «Me sorprendió la cantidad de gente que vino a recibirme a la plaza del pueblo» [84]. En el siglo XXI, cuando ETA abandonó la lucha armada y despareció como organización, experimentando los niveles de popularidad más bajos de su historia, los prisioneros políticos vascos, como Anitz, seguían recibiendo calurosas bienvenidas cuando salían de prisión por parte de sus vecinos. Si la prensa española y la bibliografía sobre el conflicto vasco ha tratado de simplificar el apoyo a ETA, explicándolo como un «lavado de cerebro» sobre la población vasca, la vida de Anitz como mujer y como miembro de la Izquierda Abertzale nos cuenta una historia diferente [85]. Su actitud humilde durante la entrevista, repitiendo constantemente que su historia no era digna de ser contada, y a la vez mi propia experiencia mientras paseaba con Anitz por su pueblo y siendo testigo de cómo muncha gente se acercaba a saludarla, me constata la importancia de entender a ETA en este siglo XXI desde las microhistorias de sus militantes.
[1]Mucho se ha escrito sobre ETA desde una perspectiva securitaria. Uno de los libros más conocidos es: F. Domínguez Iribarren, De la negociación a la tregua. ¿El final de ETA?, Madrid, Taurus, 1998. Existen algunos trabajos en la misma línea argumentativa, pero que aportan una perspectiva más histórica.
[2]L. M. Sordo Estella, Promesas y mentiras. Las negociaciones entre ETA y los gobiernos de España (1976-2006), Madrid, Tecnos, 2017.
[3]Entiendo por «comunidad radical vasca» o Izquierda Abertzale (ambos sinónimos en este libro) aquellos partidos políticos, sindicatos y diversos movimientos sociales que han sido ideológicamente cercanos a ETA durante el largo conflicto armado vasco.
[4]J. Zulaika, Basque Violence. Metaphor and Sacrament, Reno, University of Nevada Press, 1988; B. Aretxaga, State of Terror, Reno, University of Nevada Press, 2005.
[5]F. Domínguez Iribarren, De la negociación a la tregua, op. cit., p. 11.
[6]Existe una vasta bibliografía de «conclusiones generalistas». La mayoría de los trabajos sobre el conflicto vasco que no incorporan una aproximación antropológica o histórica, desgraciadamente, caen en esta categoría. Los enfoques multidisciplinares, constantemente mencionados por los académicos en el siglo XXI, no han servido en mi opinión para combinar diversas disciplinas de las ciencias sociales y poder brindar análisis más amplios. De lo contrario, los análisis más «científicos» y positivistas, provenientes sobre todo de la ciencia política, han monopolizado la escena. Algunos ejemplos de libros con «análisis generalistas»: F. Domínguez Iribarren, ETA: Estrategia organizativa y actuaciones. 1978-1992, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998; y P. J. Francés, Una solución al conflicto vasco, Madrid, Ciudadano, 2000.
[7]La mayoría de las investigaciones sobre ETA se unen a las del nacionalismo vasco, asumiendo que ambos temas son inseparables. En otras palabras, no podemos entender a ETA sin tratar de explicarla en los orígenes del nacionalismo vasco. Sin embargo, ¿por qué algunos elementos que han sido importantes dentro del conflicto vasco, como el nacionalismo español, no son parte de los análisis sobre ETA?
[8]T. Edensor, National Identity, Popular Culture and Everyday Life, Oxford, Berg, 2002, p. 1.
[9]Ibid., p. 20.
[10]Ejemplos de esta historiografía pueden ser trabajos como: J. A. Pérez-Pérez, «Foralidad y autonomía bajo el franquismo (1935-1975)», en L. Castells-Arteche y A. Valero Cajal (eds.), La autonomía vasca en la España contemporánea (1808-2008), Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 317-285; D. Conversi, The Basques, the Catalans and Spain, Londres, Hurts and Company, 1997; A. Elorza, J. M.a, Garmendia, G. Jaúregui y F. Domínguez, La historia de ETA, Madrid, Temas de hoy, 2000.
[11]La historiografía del conflicto vasco centrada en la transición española no ha prestado demasiada atención a la Izquierda Abertzale. Una excepción es: J. W. Foweraker, «The Role of Labor Organizations in the Transition to Democracy in Spain», en R. P. Clark y M. H. Haltzel (eds.), Spain in the 1980s. The Democratic Transition and a New International Role, Cambridge (Mass), Ballinger Publishing Company, 1987, pp. 97-122. Desde la perspectiva de la Izquierda Abertzale, tenemos: F. Letamendia Belunze, Historia del nacionalismo vasco y de ETA. Volumen II. Historia de la transición (1976-2002), San Sebastián, R&B, 1994. Un trabajo reciente es el de D. Beorlegui, Transición y Melancolía, Madrid, Postmetrópolis, 2017.
[12]Uno de los análisis periodísticos más conocidos sobre los GAL es P. Woodworth, Dirty War, Clean Hands; ETA, the GAL and Spanish Democracy, Yale, Nota Bene, 2002. Desde una perspectiva «desde dentro» de los GAL, véase J. Amedo, Cal viva. Un relato estremecedor. La verdad definitiva desde las entrañas de los GAL, Madrid, La esfera de los libros, 2013.
[13]En el presente libro se usa la expresión «militante de ETA» en lugar de «exmilitante de ETA» de un modo intencionado. Hay que tener en cuenta que toda la investigación se desarrolló antes de que ETA dejara de existir en 2018. Por ende, nunca supe realmente si las personas que estaba entrevistando en aquel momento seguían formando parte de la organización terrorista cuando se produjo la entrevista.
[14]Se utiliza el término «presos políticos vascos» simplemente para poder nombrar de una manera simplificada aquellos ciudadanos vascos que se encuentran en la cárcel debido al conflicto político. No es mi intención entrar en una «batalla ideológica» con el uso de este término.
[15]R. Adams, «Michel Foucault: Biopolitics and Power», Critical Legal Thinking. Law and Political, 10 de mayo de 2017, disponible en [ http://criticallegalthinking.com/2017/05/10/michel-foucault-biopolitics-biopower] (último acceso el 6 de septiembre de 2018).
[16]En este libro se utilizará indistintamente el término de «grupo terrorista» y el término «grupo insurgente». Considero que ambos términos son válidos para describir a ETA. Sin embargo, los propios militantes de ETA no se definen como terroristas, y por lo tanto se usará más frecuente el término «grupo insurgente».
[17]E. Gellner, Nations and Nationalism, Oxford, Blackwell, 1983. Para contemplar la relevancia de Gellner en el análisis sobre nacionalismo, véase D. Conversi, «Homogenisation, Nationalism and War: should we still read Ernest Gellner?», Nations and Nationalism 13 (2007), pp. 371-394. Un debate más reciente sobre el nacionalismo en M. Guibernau, The Identity of Nations, Cambridge, Polity Press, 2007.
Читать дальше