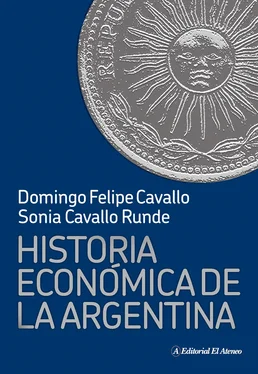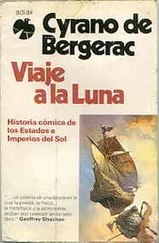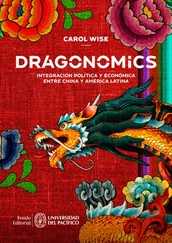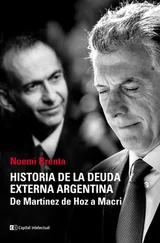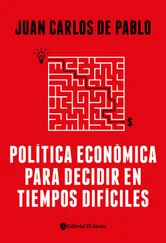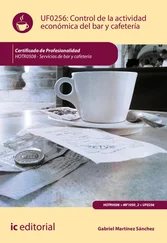Sin embargo, las negociaciones diplomáticas entre las autoridades de Madrid y Lisboa no tuvieron en cuenta el interés de las misiones guaraníes cuando, en 1750, España y Portugal firmaron el Tratado de Madrid. España consiguió Colonia de Sacramento; a cambio, Portugal obtuvo todas las misiones al este del río Uruguay. Acto seguido, los nativos de las misiones se rebelaron en las Guerras Guaraníes, entre 1752 y 1756.
Los círculos de poder de Lisboa y Madrid, influidos por las prácticas del despotismo ilustrado, consideraban a los jesuitas como un estado dentro del Estado, no compatible con el absolutismo real. Finalmente, las fuerzas combinadas de Portugal y España derrotaron a los guaraníes, y los jesuitas –acusados de instigar la guerra–, fueron expulsados de Portugal en 1758, de España en 1767, y obligados a renunciar a sus misiones.
Para Córdoba y las principales ciudades del Camino Real al Alto Perú, tal expulsión resultó un duro golpe, pues despojó al sistema virreinal de propiedad comunal y privada, que habría contribuido a una distribución menos concentrada del poder económico cuando se convirtió en las Provincias Unidas del Río de la Plata. El declive de las misiones significó el mayor revés de la época colonial para el desarrollo social y económico de las actuales provincias del centro y norte de la Argentina.
Desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XVIII se desarrolló la cría de ganado en las misiones jesuíticas y en las propiedades de los encomenderos de Córdoba hacia el norte. En las tierras asignadas a las misiones y a los encomenderos se criaban mulas, muy necesarias para el transporte en el Alto Perú, caballos para montar y bueyes para tirar carretas y carros. En Córdoba, Mendoza y San Juan, también se criaban vacas y cabras para leche y carne vacuna para exportación, principalmente a Chile.
Hacia finales del siglo XVI, descendientes silvestres del ganado que Juan de Garay había traído de España poblaban las pampas. Las vacas y los toros abundaban en todo el territorio, rico en pasto y agua dulce. Durante la segunda y tercera décadas del siglo XVII algunos mercaderes y encomenderos comenzaron a organizar grupos de jinetes que, con una buena jauría de perros, cazaban ganado salvaje para extraer sus cueros y sebo. De vez en cuando, consumían la carne, aunque la mayoría de las veces quedaba en los campos a merced de los buitres. Tan pronto como los cabildos descubrieron el valor comercial de los animales, decidieron controlar la caza de ganado mediante la emisión de autorizaciones a un número limitado de cazadores, especificando volumen, área y período de cada autorización.
La cacería de ganado salvaje se desarrolló primero en Córdoba, pero creció con mayor intensidad en Buenos Aires durante el siglo XVIII. Al principio, el comercio de cueros y sebo abastecía el mercado nacional, pero gradualmente los comerciantes de Buenos Aires exportaron a Europa a través de su puerto. De esta manera, los ganaderos y los comerciantes de cueros aumentaron rápidamente su riqueza y posición social, con lo cual presionaron al gobierno para que prohibiera la matanza o venta de animales no marcados. Así, el Cabildo de Buenos Aires no solo creó un registro de marcas, sino que distribuyó sus derechos a unos cuarenta comerciantes de pieles y terratenientes. Eventualmente, cuando mermaron los rebaños de ganado salvaje, los ganaderos compraron tierras para reemplazar la caza de ganado por su cría: génesis de las estancias ganaderas tan características de la pampa argentina.
De terratenientes y ganaderos a caudillos
El selecto grupo de grandes terratenientes vivía en las ciudades; con frecuencia ocupaban cargos públicos, servían en las milicias públicas o se convertían en comerciantes. Además, comisionaban a los jinetes para que actuaran como milicias privadas contra los nativos o los que amenazaban sus propiedades. Por el contrario, los gauchos eran hombres de espíritu libre, nómadas sin tierra ni ganado. Trabajaban en las estancias por períodos cortos o participaban en guerras contra los nativos, una amenaza latente y difusa que creaba una sinergia natural entre ellos y sus patrones.
Esta estructura económica y social estaba firmemente establecida en el Virreinato del Río de la Plata en la época de la Revolución de Mayo; pero dos nuevos grupos poderosos e ideológicamente opuestos surgirían después de ella. En un extremo estaban las élites urbanas compuestas de abogados, jefes militares y clérigos liberales que aspiraban a convertirse en la élite ilustrada de las Provincias Unidas del Río de la Plata y favorecían un gobierno central fuerte. En el otro extremo, los terratenientes y los estancieros se habían convertido en fuertes federalistas, ideológicamente más conservadores, comprometidos con la defensa de sus propiedades y su poder económico. En efecto, durante los cinco decenios posteriores a la Revolución de Mayo, los enfrentamientos entre estos dos grupos sociales impulsarían las guerras civiles que desafiaron la paz y el orden necesarios para el progreso económico y social.
La creación del Virreinato del Río de la Plata
Una compleja burocracia administraba los nuevos territorios americanos. La corona necesitaba cobrar impuestos, que incluían el quinto , un impuesto sobre la producción de minerales. Otros tributos incluían las alcabalas , cargado sobre las mercancías que ingresaban en cada ciudad, y el almojarifazgo, una especie de arancel aduanero aplicado a las importaciones. Además, se cobraba por el nombramiento de funcionarios y cargos de administración, así como por el otorgamiento de monopolios para la producción y venta de tabaco, naipes, explosivos y otros productos, cuya producción requirió la autorización del gobierno.
A principios del siglo XVIII, España sufrió una reducción en los ingresos de sus colonias americanas. La producción de oro y plata en Potosí disminuía, así como la cantidad de nativos, apenas unos setecientos de los miles que habían trabajado en las minas a través del sistema mita. Urgía utilizar esclavos o contratar trabajadores, porque el costo de producción también había aumentado significativamente. De hecho, la corona tuvo que reducir el quinto (una quinta parte) a un diezmo (una décima parte), mientras el contrabando aumentaba a través del puerto de Buenos Aires.
Frente a los descensos en los ingresos tributarios provenientes de América y al creciente interés de las potencias europeas rivales en los puertos del Río de la Plata, el rey Carlos III introdujo importantes cambios en la administración de las colonias. Pocos años después de la expulsión de los jesuitas y como parte de esos cambios, creó el Virreinato del Río de la Plata con Buenos Aires como capital. El nuevo virreinato comprendía la actual Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, que hasta entonces formaban parte del virreinato del Perú, con Lima como cabecera.
Al legalizar la conexión marítima con España a través del puerto de Buenos Aires, la corona pudo reducir los costos de transporte entre Potosí y los puertos españoles, lo que impactó positivamente en el desarrollo de Buenos Aires. También aumentó el tamaño de las fuerzas militares ubicadas en la ciudad y permitió la llegada de buques portugueses y británicos, siempre que aceptaran la autoridad de las aduanas españolas.
Junto con la creación del Virreinato del Río de la Plata, la corona decidió aumentar los impuestos sobre las ventas internas y las mercancías importadas, pero eximió las exportaciones de cueros y sebo. El aumento de los primeros generó violentos levantamientos en el Alto Perú, pero la exención de impuestos sobre las exportaciones de cueros y sebo provocó un fuerte aumento en las exportaciones oficiales desde el puerto de Buenos Aires. En 1780 comenzó la primera transformación industrial de la carne vacuna en tasajo (carne salada y disecada), cuya primera exportación se destinó a La Habana en 1785; en 1796, ya había unos treinta saladeros que producían tasajo en la costa oeste del Río de la Plata.
Читать дальше