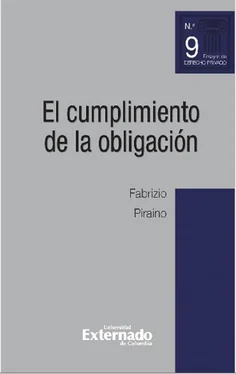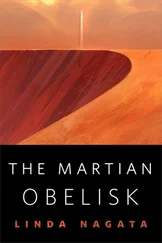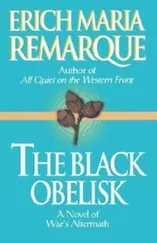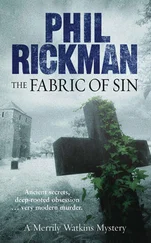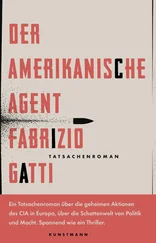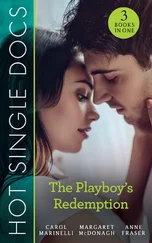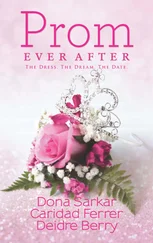Luego de precisar la estructura de la obligación, y de haber fijado el objeto del derecho de crédito, es posible llegar a una noción mucho más concienzuda y rigurosa de cumplimiento. A pesar de que ello ha sido sostenido con solidez, el cumplimiento no puede identificarse con la sola actuación del contenido de la obligación, “el cual logra como regla general extinguir el derecho del acreedor, sin que haya absoluta necesidad lógica o contextualidad cronológica para tal efecto” 119.
En efecto, el cumplimiento consiste en la realización del resultado esperado, o sea, en la consecución del bien final, a través de la conducta instrumental, debida por el deudor. Así, el débito es el que se descarga en el crédito, es lo que lleva al objeto a su finalización. Cualquier dispositivo que realice el crédito mediante instrumentos diversos de la mediación de la prestación debida (art. 1180 c.c. y arts. 2930 ss. c.c.), aunque satisfagan el interés del acreedor, no integra los hilos del cumplimiento. Lo mismo puede predicarse de los dispositivos que determinan la liberación del deudor, aun en ausencia de la realización del objeto del derecho de crédito (arts. 1189 y 1210 c.c.). De hecho, el cumplimiento comporta la correlación entre agotamiento del objeto del derecho de crédito y liberación del débito 120. Al respecto es inevitable referir el magistral razonamiento de Mengoni: “es innegable que bajo la perspectiva materialteleológica solo parece necesaria la finalización, mientras son indiferentes los términos medios, constituidos por la conducta debida por el deudor, cuando puedan sustituirse por otra serie de medios, por ejemplo, la actividad de un tercero, igualmente adecuados para el alcance del fin deseado. Pero tal valoración no puede adoptarse desde el punto de vista jurídico. La cualificación formal, operando una elección entre los posibles medios, atribuye al comportamiento del deudor el carácter de necessitas jurídica, esto es, de regla directiva, y por ello solo a través de una actividad conforme a la regla es cumplida la obligación. En realidad, el cumplimiento implica esencialmente la idea de ‘regulación’, criterio exclusivo de la norma jurídica, de tal forma que el cumplimiento se verifica con base en un criterio doble que corresponde a los dos extremos en los cuales la norma se manifiesta. Coordinar la solutio del vínculo con la realización del resultado más allá de la actuación del deber significa, en palabras claras, transformar la obligación en una figura de garantía, lo que el mismo Hartmann se ha negado a admitir con una vehemencia cercana a la incoherencia sustancial” 121.
5. DETERMINACIÓN E INDETERMINACIÓN DEL OBJETO DE LA OBLIGACIÓN: LA DISTINCIÓN ENTRE OBLIGACIONES “DE RESULTADO” Y OBLIGACIONES “DE MEDIOS”
La identificación del cumplimiento con la realización del resultado esperado mediante la prestación debida supone que la obligación presenta una estructura unitaria que implica la presencia necesaria de un resultado, entendido como utilidad, económica o no, que debe procurarse al acreedor, y de ciertos medios, una actividad del deudor, de dar, hacer o no hacer, dirigida a la obtención del resultado esperado por el acreedor. Tanto la noción de cumplimiento como la concepción de obligación sobre la cual esta se basa son confrontadas con una clasificación de las obligaciones que tantos adeptos ha cobrado, especialmente en Francia y en Italia, y que resurge en las obras de los estudiosos, así como en la jurisprudencia: la distinción entre obligaciones “de resultado” y obligaciones “de medios”.
Objeto de conceptualización primero en Francia 122, pero sobre un tema ofrecido por la doctrina alemana 123, esta distinción incide sobre el régimen de responsabilidad aplicable, diferenciándolo de tal forma que lo agrava en presencia de una obligación “de resultado” y lo morigera en presencia de una obligación “de medios”. La diferencia de tratamiento en cuanto a la medida de la responsabilidad y la carga de la prueba proviene de la diferencia de contenido que distingue a ambos tipos de obligación. La diferencia de contenido puede describirse en estos términos: las obligaciones “de resultado” se caracterizan por prever como fin la obtención de un resultado tal que determina la plena satisfacción del motivo, económico o no, que ha requerido el acreedor a través de la adquisición del derecho de crédito, el llamado interés primario o presupuesto; mientras que las obligaciones “de medios” imponen al deudor la obtención de un fin determinado, el cual, por tanto, permanece fuera del perímetro de la prestación, de tal forma que el interés del acreedor llega hasta la obtención de una conducta del deudor, conveniente o útil en función del fin que se ha quedado fuera del vínculo, y cuya realización no se encuentra per se comprendida en la órbita de la relación obligatoria 124.
El ordenamiento francés, que además de haber elaborado la distinción le concede un amplio reconocimiento 125, la concibió para favorecer al deudor en términos probatorios en presencia de obligaciones que recaen sobre un quehacer profesional 126, y luego fue elevada, si no a una summa divisio 127–como suele decirse–, al menos a una nueva clasificación dogmática de las obligaciones, es decir, como distinción de la cual descienden repercusiones sobre la disciplina obligatoria, que además sustituye otras distinciones ancladas en la fuente de la cual surge el vínculo. Son, por tanto, el contenido y la amplitud del vínculo, y ya no la fuente, los que determinan su regulación aplicable, que reserva para las obligations de résultat el artículo 1147 del Code civil en su versión original, que encuentra como causal de exoneración de responsabilidad a la causa extraña, y el artículo 1137 del Code civil original para las obligations de moyens , que por su parte se concentra en la diligencia, prescindiendo de si la obligación nace de un contrato o de un delito 128.
En Italia, esta distinción se remite con frecuencia al estudio fundamental de Giuseppe Osti acerca de la imposibilidad sobrevenida de 1918 [129]–cuyo centenario fue celebrado el año pasado 130–, en el cual esta es, en efecto, malinterpretada, por lo demás, anticipando la reflexión de Demogue, ya que Osti nunca intentó reivindicar la paternidad de la distinción; es más, cuando regresó al tema en otros estudios, no manifestó siquiera desagrado ante la poca fortuna que tuvo en Italia, y juzgó incluso excesivo el éxito de la bipartición de Demogue 131. Osti distingue el “deber de materializar un resultado concreto” del “deber de actuar con una determinada diligencia” 132, pero no puede ser considerado el autor de la clasificación, ya que ella, en su planteamiento, desarrolla un rol sustancialmente descriptivo, fruto de la variedad fenomenológica de las obligaciones y de la presencia de vínculos más o menos amplios. En efecto, tal distinción no está destinada a romper la unidad de la responsabilidad contractual que en la construcción de Osti se funda sobre el incumplimiento material, o sea, sobre el objeto, sin que la culpa juegue papel alguno, y encuentra el solo límite de la imposibilidad objetiva y absoluta. Es más, en un cierto sentido, Osti intenta redimensionar el papel de los deberes de una determinada diligencia, en primer lugar, limitándolos en número e importancia 133, y, en segundo lugar, confiriéndoles una cierta relevancia solo para reiterar que, también respecto de ellos, la culpa es irrelevante, ya que su empleo tradicional resulta tan solo aparente por cuanto en este tipo de obligaciones culpa e incumplimiento coinciden 134. Osti percibe la conexión entre contenido de la obligación y características del cumplimiento, pero no va más allá de esto, es más, rechaza la unidad del régimen de responsabilidad y asigna al artículo 1176 c.c. el rol de criterio de valoración de la exactitud de la prestación, y al artículo 1218 c.c. el consistente en regular la responsabilidad, al identificar la imposibilidad absoluta y objetiva como única causa de exoneración de responsabilidad.
Читать дальше