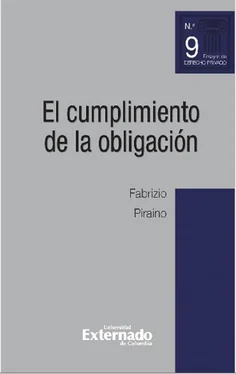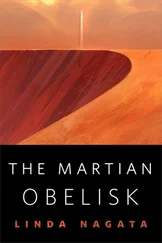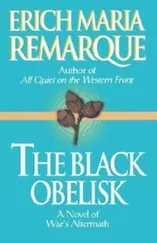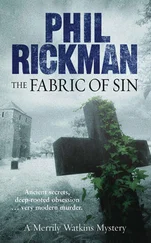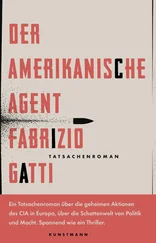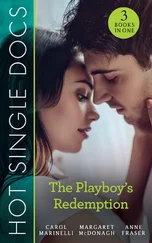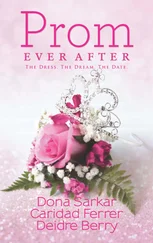Este planteamiento es discutible por varias razones. En primer lugar, la idea de prestación que utiliza es ampliada de manera excesiva, al punto de que sobrepasa el comportamiento humano, e incluye toda finalidad que pueda reconducir a la esfera del deudor, aun desligada de su actividad, como en la prestación de garantía. En segundo lugar, incluir la realización de la finalidad en la prestación deja de lado que con frecuencia –e incluso en términos estructurales en algunos tipos de obligación– aquella no depende solo del deudor sino también de la cooperación del acreedor, y en ocasiones de factores que escapan el dominio del deudor, pero que hacen parte del área de los riesgos que este ha asumido. En tercer lugar, esta noción del derecho de crédito parece prisionera del iuris praeceptum que busca incesantemente una simetría perfecta de contenido entre el débito y el crédito, y, en efecto, asume que “aquello que es debido por el deudor determina lo que espera el acreedor” 103. Para incluir la idea teleológica en la obligación y conferirle importancia a la utilidad final a la que esta se orienta, sin desdibujar el axioma de la identidad del contenido entre el débito y el crédito, Bianca se ve obligado a incluir la idea de finalidad al interior de la prestación, lo que sin embargo desnaturaliza su contenido 104.
Más allá de estas perplejidades, la posición en examen es interesante bajo una óptica distinta: como todas las concepciones del crédito como derecho a la prestación, esta termina por vaciar el contenido del derecho y lo reduce a una posición de ventaja sustancialmente inactiva en su fase fisiológica, identificada con la expectativa de cumplimiento. Así las cosas, salen del contenido del crédito facultades y poderes sustanciales, en cuanto los únicos que se reconocen al acreedor se activan solo en caso de incumplimiento –o de riesgo de incumplimiento– y consisten en los remedios respectivos 105.
Justo sobre la base de estas consideraciones, Domenico Barbero extrajo al crédito del área de los derechos subjetivos, al calificarlo como expectativa tutelada, es decir, como confianza en la prestación del otro 106. Ahora bien, una hipótesis así peca por maximalista y ha de ser rechazada 107; pero queda aún el problema de concentrar los poderes del acreedor solo en su dimensión remedial. A diferencia de las concepciones del crédito como posición de ventaja caracterizada por su inercia 108, se afirma que, en la fase fisiológica, el derecho de crédito no carece de poderes y facultades enderezadas a la obtención –cierta más no directa– del bien o del servicio esperado 109. Para tal fin, es necesario sacar provecho de la mencionada diferencia de contenido del débito y el crédito, y su correlación funcional, empleada también en la determinación del contenido del derecho de crédito. Este último está compuesto por dos perfiles conexos: por un lado, el crédito confiere al titular la legitimación para adquirir el bien o servicio que debe realizarse por el deudor mediante la prestación 110; y por el otro, el crédito concede al titular la facultad de controlar in itinere el desarrollo de la prestación y poder rechazarla si esta es inexacta o incorrecta, así como el poder de exigir la prestación y requerir al deudor recalcitrante o en retardo, a través de actos de presión sicológica, como la constitución en mora, hasta provocar la agravación del vínculo, de acuerdo con el artículo 1221 c.c.
Los caracteres de la concepción moderna de la obligación son indicados con particular eficacia por Emilio Betti: “en la obligación moderna –debido a la adecuación entre débito y responsabilidad– adquiere particular importancia un elemento que en la obligación romana estaba opacado por la decidida preponderancia de la responsabilidad sobre el débito. Nos referimos a la destinación socioeconómica de la obligación. La terminología suministra un indicio elocuente del contraste por el cual la concepción moderna y la romana entran en conflicto, también en este sentido. Los romanos hablan de solutio o de liberatio , que refieren a la extinción del vínculo, a la liberación de una responsabilidad: expresiones negativas que indican llanamente el final de un estado preexistente y hacen énfasis en la responsabilidad; final que al inicio no constituía aun un deber, sino una carga. Por el contrario, nosotros los modernos hablamos de “cumplimiento” o de “pago”, expresiones positivas que refieren a la satisfacción de una expectativa, a la realización de una exigencia, más bien, al alcance del fin previsto en la obligación, expresiones que aluden al momento del deber-tener” 111.
La etapa ulterior del recorrido que condujo a la inclusión del bien debido en el objeto de la obligación junto a la prestación, gracias al reconocimiento de la diferencia de contenido entre el crédito y el débito, así como a su acercamiento dentro de la relación jurídica que les liga en una unidad funcional, está representada por la progresiva consolidación de la tutela in natura (sobre el bien) junto a la tutela por equivalencia (resarcimiento) 112.
El plano de las tutelas ayuda a definir la extensión de la posición sustancial, al menos en lo que respecta a qué tanto esta última incide en la configuración de aquel. Este condicionamiento recíproco hace parte de la reflexión acerca de la obligación, y su análisis coloca inmediatamente la atención en la importancia de las reglas de responsabilidad patrimonial y de los instrumentos de ejecución forzada en la búsqueda del rol de la utilidad final, dentro del ámbito de las teorías patrimonialistas que se han recordado. Al final de un lento recorrido se ha ido consolidando la posibilidad de que el acreedor insatisfecho pueda pretender la prestación debida y no ejecutada, o su corrección si esta fue ejecutada de manera inexacta, es decir, que se ejecute exactamente de acuerdo con lo que el derecho le concede y que el incumplimiento del débito ha evitado El remedio concedido para suministrar este tipo de tutela específica es el llamado cumplimiento in natura consolidado, primero en doctrina 113y jurisprudencia gracias a una labor conjunta en torno a las normas del régimen general de las obligaciones y del contrato (arts. 1218 ss. y 1453 ss. c.c.), y luego objeto de específica atención de parte de los principales códigos civiles europeos recientemente reformados (art. 1217, 1221 y 1222 Code civil 114, § 281 BGB 115y también § 241 BGB 116), así como de la reflexión latinoamericana, si bien sobrepuesta en la ejecución forzada de forma específica 117. La proclividad de la relación obligatoria a la realización en los términos preestablecidos, aun luego del incumplimiento inicial o del cumplimiento inexacto, hasta el límite de la decisión judicial, representa sin duda uno de los aportes de la concepción moderna de la obligación. La posibilidad de la tutela in natura ingresa en la esencia de la obligación, la cual está predestinada a su actuación invito debitore . En otras palabras, la tutela in natura se encuentra inscrita en la estructura y en la función de la obligación, en cuanto forma jurídica de adquisición del bien final, de modo que mientras perdure la posibilidad de prestar o de obtener el resultado previsto, el deudor sigue obligado a realizarlo, salvo que desaparezca objetivamente el interés del acreedor, o el deudor quede expuesto a la vulneración de sus derechos fundamentales u otros prevalentes en el plano axiológico. Con extrema eficacia y capacidad sintética, Hinestrosa aclara que el cumplimiento in natura no se puede excluir sino cuando intervenga una imposibilidad material, moral o jurídica, a causa de la naturaleza de la obligación, debido a las grandes dificultades materiales que representa, o a causa de la imposibilidad jurídica de llevarlo a cabo 118.
Читать дальше