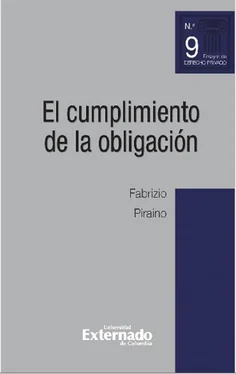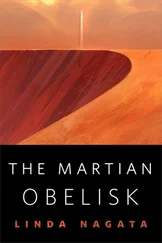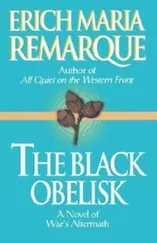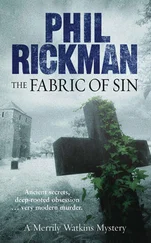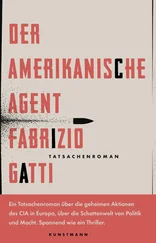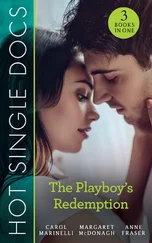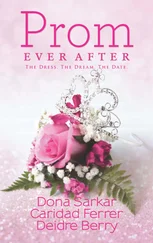Sobre la base de esta aclaración es posible delinear con más precisión los caracteres de la relación obligatoria: el derecho de crédito presenta un objeto distinto del contenido del débito, y tal objeto se identifica con el bien debido, o, más bien, con la utilidad atribuida mediante el reconocimiento del derecho de crédito; mientras el contenido del débito se identifica con la conducta debida, es decir, con el compromiso de conducta del deudor dirigido a la adquisición del bien o de la utilidad esperada de parte del acreedor. Sin embargo, no es legítimo inferir de la diversidad de contenidos recién mencionada la autonomía del crédito y del débito, puesto que el carácter unitario sustancial de las dos posiciones subjetivas se vuelve a adquirir al interior de la relación jurídica 83en la que asumen un significado, y fuera de la cual perderían su sentido; además, la figura jurídica de la obligación supone su identificación, sea desde el punto de vista conceptual, sea desde el punto de vista semántico. En la doctrina italiana, el reconocimiento de la esencia de la obligación en la correlación entre crédito y débito fue resaltada principalmente por Carlo Castronovo, quien, en un escrito en honor a Adolfo di Majo, desarrolló el concepto a partir de eventos obligatorios carentes de prestación, concluyendo que el común denominador de toda obligación –su esencia– no es la prestación, la cual podría faltar, sino la correlación entre débito y crédito: “parámetro de calificación de la colocación recíproca de los sujetos uno en frente del otro, contemplándose entre sí. Correlación que, como característica de la obligación con o sin prestación, aparece como constante, como marco en el que la prestación se inscribe solo como una variable posible. La relación obligatoria no tiene ya como esencia la prestación, sino aquella relación constante ( konstante Rahmenbeziehung ), planteada por Herholz y acogida por Mengoni” 84. De esta manera encuentra plena justificación la elección del derecho positivo italiano que regula la obligación como relación jurídica y no como posición debitoria o crediticia. En efecto, no hay duda de que el título I del libro IV del código civil italiano salvaguarda toda la relación obligatoria y no solo el lado pasivo.
Dentro de la relación obligatoria se sintetizan el crédito y el débito, esto es, el resultado y el comportamiento instrumental, y se estrecha entre ellos la correlación, que no supone identidad, por la que cobra todo sentido la idea según la cual “‘la obligación evoca no solo el acto del deudor como tal, sino el acto en relación con el resultado que este ha de producir’ [cita de Windscheid, n. d. a .]. El comportamiento del deudor no es idóneo, por sí mismo, para satisfacer el interés del acreedor, sino que requiere el resultado esperado: aquello que le interesa al acreedor. Entonces, no debería haber dificultad en reconocer que el contenido de la obligación no tiene carácter finalista, sino de medio hacia el fin” 85. En efecto, no existen obligaciones que no tengan por objeto la producción de un resultado 86, y en la relación medios-resultado cobra sentido la atracción entre el interés del acreedor y la actividad proveniente del deudor; es justamente en esa atracción entre conducta y resultado que se encuentra la esencia de la obligación, su característica primordial, más aún que la cooperación debida 87. La esencia del nexo de correspondencia, que no de identidad, entre débito y crédito, se percibe también en la lectura unitaria de la relación obligatoria que, a diferencia de la tendencia tradicional, vuelca su atención sobre el lado activo de la relación 88, y por tanto rastrea en el crédito aquella síntesis entre medios y resultado que aquí se ha ubicado dentro de la relación obligatoria bajo el supuesto de la diferencia de contenido entre débito y crédito. La perspectiva unitaria, que parte del derecho de crédito, lo distingue claramente del contenido del objeto de la relación. El primero coincide con aquel comportamiento que el acreedor espera del deudor y por tanto describe tanto el momento instrumental como su término, representado por el resultado final 89. Por su parte, el segundo se relaciona con el interés del acreedor, al punto de que es posible identificarlo con el objeto de tal interés, que consiste en la utilidad que el acreedor puede esperar legítimamente; por consiguiente, el objeto del derecho de crédito es el que determina el bien debido 90.
En la perspectiva que aquí se acoge, la estructura necesariamente relacional entre débito y crédito cobra sentido, sobre el supuesto fáctico, justamente en aquel ligamen de correspondencia funcional que resalta su predestinación natural a confluir con la vertiente unitaria de la obligación, entendida como relación 91. ¿Cuál es entonces el significado de la diversidad de contenido predicada? Esta concibe la posibilidad de que la suerte de ambas posiciones subjetivas diverja, y que, por lo tanto, el crédito pueda realizarse prescindiendo de la actuación del deber, y a su vez, este pueda pervivir aun satisfecho el crédito. Y bajo la óptica que acá interesa principalmente, la consecuencia de este planteamiento es que no es posible pensar en cumplimiento sin la realización del interés del acreedor, en virtud de la mera instrumentalización de la conducta pasiva con respecto al resultado debido. Cuando el contenido de la obligación se lleve a cabo, pero no satisfaga el interés del acreedor –como en la oferta formal seguida por el depósito irrevocable del artículo 1210, literal 2 c.c., o en la prestación realizada en favor del acreedor aparente indicada en el artículo 1189 c.c.– no podrá hablarse de cumplimiento 92. Ello permite que el cumplimiento se entienda como una categoría que abarca toda la relación obligatoria y no solo el deber del deudor 93, lo que no sorprende al tener en cuenta el canon metodológico que predica la existencia de un nexo de suma importancia entre efecto jurídico y hecho, por el cual el primero es conmensurado de acuerdo con el interés que cobra vida en el segundo 94. El interés depositado en el hecho base del vínculo obligatorio consiste en que el acreedor obtenga una utilidad que debería producir la conducta del deudor: resultado y medios están relacionados, pero el primero ejerce una eficacia polarizadora sobre la relación tal que no existe cumplimiento a falta de realización del interés crediticio, siempre que sea propiciada por la cooperación del deudor 95.
Dentro del panorama dogmático delineado es posible abordar también el otro nudo tradicional al que generaciones de estudiosos han dedicado sus esfuerzos sin poder superarlo: el objeto del derecho de crédito 96.
A la antigua idea proveniente de la doctrina romanista con respecto al derecho a la prestación del deudor y no sobre su persona 97, ni siquiera en la reformulación de Savigny acerca del señorío sobre los actos particulares del deudor 98, se ha contrapuesto –como se ha anticipado– la concepción del crédito como derecho a satisfacerse sobre el patrimonio del deudor, y, en últimas, como derecho sobre los bienes de este último. Ambas nociones son inadecuadas. La segunda de ellas porque intenta replicar el modelo del señorío sobre los bienes, y de esta forma desfigura la materia, en vez de suministrarle un marco conceptual que respete sus caracteres. Basta pensar en que esta percepción del crédito no se preocupa por identificar los poderes y las facultades del acreedor en la fase fisiológica de la relación obligatoria, es decir, con respecto al cumplimiento, y prefiere adoptar la perspectiva exclusiva de la violación del vínculo y de los poderes que, en caso de incumplimiento, el ordenamiento concede al titular del derecho. La primera noción no es menos incompleta: el derecho a la prestación se devela como una fórmula vacía que no precisa cuáles son las prerrogativas concedidas al titular del derecho. Producto emblemático de esta deficiencia resulta la definición de crédito propuesta por Massimo Bianca en su tratado sobre las obligaciones, uno de los más célebres de Italia: “el crédito es el derecho al cumplimiento, es decir, el derecho del acreedor a la ejecución de la prestación debida” 99. Esta se presenta como una nueva propuesta de la teoría personalista de la obligación, dentro de la tendencia que aboga por la teoría del comportamiento debido 100, y una confirmación pareciera encontrarse también en la sucesiva identificación del objeto de la obligación con la prestación misma 101; sin embargo, el influjo de las teorías patrimonialistas ha encontrado en Bianca una recuperación de la dimensión finalista de la obligación, en lo que concierne a la noción de prestación, entendida en sentido lato, con el fin de no circunscribirla al comportamiento debido, sino a la realización de la finalidad esperada por el acreedor, siempre que ella provenga del deudor 102.
Читать дальше