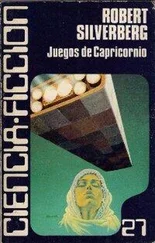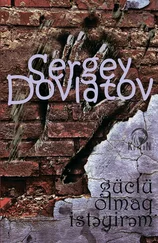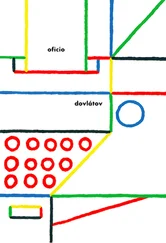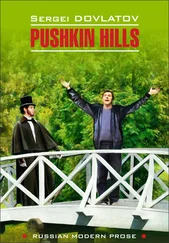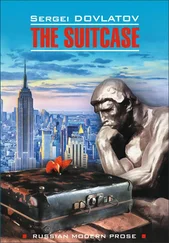La visita a Mijáilovskoie constaba de varias etapas. Historia de la hacienda. Segundo exilio del poeta. Arina Rodiónovna. Familia Pushkin. Amigos que lo visitaron durante su destierro. Episodio de los decembristas16. Y el gabinete del poeta, donde se exponía una pequeña selección de su obra.
Busqué a la conservadora del museo y me presenté. Victoria Albértovna aparentaba unos cuarenta años. Falda larga con volantes, rizos desteñidos, un camafeo, sombrilla: todo un pretencioso cuadro de Benois17. Se cultivaba aquí expresa y deliberadamente el estilo aquel de la casi extinta nobleza provinciana. Cada empleado del museo manifestaba algún rasgo de dicho estilo. Uno se cubría el pecho con una mantilla gitana de tamaño descomunal. El otro se echaba a la espalda un elegante sombrero de paja. Al de más allá le había tocado en suerte un ridículo abanico de plumas.
Victoria Albértovna charlaba conmigo con una sonrisa incrédula. Algo que me empezaba a resultar familiar. Todos los clérigos del culto pushkiniano eran asombrosamente celosos. Pushkin era su propiedad colectiva, su idolatrado amor, el hijo al que se vigila con ternura. Cualquier atentado contra ese santuario personal los sacaba de quicio. Se esmeraban tratando de poner en evidencia mi ignorancia, mi cinismo y mi codicia.
—¿A qué ha venido? —preguntó la conservadora.
—A sacarme una pasta —le dije.
Victoria Albértovna por poco se desmaya.
—Discúlpeme, es broma.
—Aquí esas bromas están fuera de lugar.
—Estoy totalmente de acuerdo. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Alguno de los objetos expuestos es auténtico?
—¿Acaso importa eso?
—Opino que sí. Un museo no es un teatro.
—Aquí todo es auténtico. El río, los montes, los árboles son contemporáneos de Pushkin. Son sus interlocutores y amigos. Toda la admirable naturaleza de estos parajes…
—Me refiero a la exposición —la interrumpí—; en su mayor parte, el manual se refiere a ella con vaguedades del tipo: «vajilla encontrada en el entorno de la hacienda…».
—¿Qué es lo que le interesa en concreto? ¿Qué le gustaría ver?
—Pues… los objetos personales… Si los hay…
—¿A quién dirige usted dicha reclamación?
—¡No, no! ¡Yo no reclamo nada! Y menos a usted. Solo preguntaba…
—¿Los objetos personales de Pushkin? El museo fue inaugurado decenas de años después de su muerte…
—Así es —dije— como se hacen siempre estas cosas. Primero lo liquidan a uno, y luego se ponen a rebuscar entre sus objetos personales. Ocurrió con Dostoyevski, con Yesenin… Ocurrirá con Pasternak18. Y en cuanto caigan en la cuenta, se pondrán a buscar entre los objetos personales de Solzhenitsyn19…
—Lo que nosotros hemos logrado es recrear el colorido, la atmósfera —dijo la conservadora.
—Claro. ¿Es auténtico el estante?
—Como mínimo, es del mismo periodo.
—¿Y el retrato de Byron?
—Es auténtico —dijo con satisfacción Victoria Albértovna—; fue regalado a los Vulf… Hay una inscripción… Pero, vamos a ver, qué caprichoso ha resultado usted. Objetos personales, objetos personales… Yo creo que eso revela un interés morboso, la verdad…
Me sentí como un ladrón al que hubieran pillado saqueando un apartamento.
—¿Y cómo va a ser posible —argumenté— un museo sin eso, sin ese interés morboso? El único interés sano que queda en el mundo es el que se le concede a un jamón…
—Pero, ¿no le basta con la naturaleza? ¿No le basta con saber que él paseaba por estas colinas? Que se bañaba en este río… Que admiraba este maravilloso panorama…
«¿Qué hago acosando a esta mujer así?», pensé.
—Me queda claro —dije—. Muy agradecido, Vika.
De repente se agachó, arrancó unas briznas de alfalfa silvestre y me azotó la cara con picardía. Rompió a carcajadas cortas y nerviosas y se marchó, recogiéndose un poco la maxifalda con volantes.
Me uní al grupo que se dirigía a Trigórskoie.
Los conservadores de la hacienda —un matrimonio— me cayeron asombrosamente bien. Al estar casados se podían permitir el lujo de ser cordiales. Polina Fiódorovna parecía mandona, dinámica y algo presuntuosa. Kolia parecía entumecido y confuso y se mantenía siempre en un segundo plano.
Trigórskoie era un lugar apartado. Los jefes asomaban por aquí muy rara vez. La exposición estaba organizada con lógica y gracia. El Pushkin joven, unas guapas y deseables jovencitas, la atmósfera distinguida de los amoríos veraniegos…
Di una vuelta por el parque. Luego bajé al río. En sus profundidades se distinguía el verde de los árboles hundidos. Por el cielo bogaban nubes ligeras.
Me entraron ganas de bañarme, pero al rato llegó el autobús de línea.
Me dirigí al monasterio de Sviatogorsk. A la puerta, unas viejas vendían flores. Compré unos tulipanes y subí caminando hasta la tumba. Unos turistas se fotografiaban ante la verja. Sus caras sonrientes eran repugnantes. Dos pobres diablos se acomodaron allí al lado con sus respectivos caballetes.
Dejé las flores y me fui. Tenía que ver la exposición de la catedral Uspensky. En los frescos nichos de piedra resonaba el eco. Unas palomas dormitaban bajo las bóvedas. La catedral era auténtica, rechoncha y garbosa. En un rincón de la sala central rodaba calladamente una campana rota. Uno de los turistas la golpeó con una llave produciendo un considerable estruendo…
En el altar lateral del sur vi el famoso dibujo de Bruni20. Allí mismo podía apreciarse también la blancura de la mascarilla funeraria. Dos cuadros enormes representaban la comitiva secreta y el entierro. Aleksandr Turguénev21 parecía una verdadera dama…
Se acercó un grupo de turistas. Me dirigí hacia la salida, pendiente de las palabras del guía:
—La historia de la cultura no ha conocido tragedia semejante… La autocracia, apoyada por una aristocracia servil…
Por fin me instalé en casa de Mijal Iványch. Mishka bebía sin parar. Hasta el aturdimiento, la parálisis y el delirio. Debo precisar que deliraba exclusivamente a base de juramentos. Blasfemaba con el mismo sentimiento que exhibe un honorable caballero de mediana edad mientras canturrea una melodía a media voz. Es decir, para sí, sin esperar la aprobación ni la censura de nadie.
Lo vi sobrio dos veces. Esos días paradójicos, Mijal Iványch enchufaba la radio y la tele al mismo tiempo. Se acostaba con los pantalones puestos y sacaba una caja de tarta Skazka. Luego empezaba a leer las postales que había recibido a lo largo de su vida. Las leía y las iba comentando una a una:
—«¡Hola, padrino!»… ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola, aborto de oveja!… «Te deseo que prosperes en el trabajo»… Me desea que prospere… El coño de tu madre… «Siempre tuyo, Rádik»… Siempre tuyo, siempre tuyo… ¿Para qué carajo te he necesitado nunca yo, piojoso de los cojones?…».
Mijal Iványch no era muy querido en la aldea. Muchos lo envidiaban. «También a mí me gustaría tirarme varios días de borrachera», pensaban. «¿Que si me gustaría? ¡Me gustaría un huevo, joder! Pero hay que cuidar la casa, el huerto, dar de comer a los animales…». Mijal Iványch nunca había tenido huerto. Solo dos perros famélicos que a veces desaparecían una temporada, un manzano esquelético y un bancal de cebollas…
Una tarde de lluvia nos pusimos a charlar:
—Misha, ¿tú querías a tu mujer?
—¿Cómo así? ¿A mi mujer o qué? O sea, ¿a la socia? ¿A Lizka, dices? —respondió, asustado.
—A Liza. A Yelizaveta Prójorovna.
—¿Y para qué coño iba a quererla? La agarraba por ahí y hala…
—¿Pero qué fue lo que te atrajo de ella?
Mijaíl Iványch permaneció pensativo un buen rato.
Читать дальше