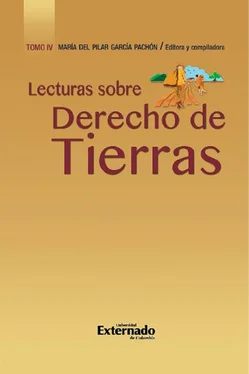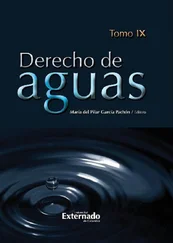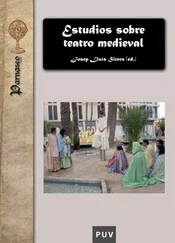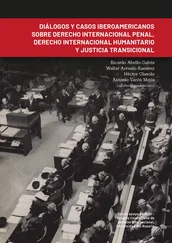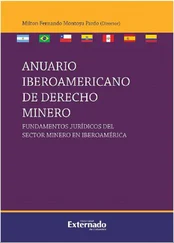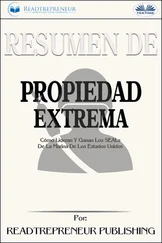De conformidad con el panorama catastral colombiano, actualizado en 2014 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2020a), “el área geográfica del país es de 114 millones de hectáreas, mientras que el área catastral es de 101,6 millones de hectáreas, de las cuales el 99,6% es decir 101,2 millones de hectáreas está conformado por áreas rurales”. De lo cual se deduce que estamos atrasados en definir el catastro, en precisar qué bienes ya salieron del dominio de la Nación, cuáles son baldíos adjudicables, adjudicar los aún disponibles para la producción agraria, y clarificar la propiedad privada. Por ende, la reforma rural integral aún está por ejecutarse.
Se dice frecuentemente que en Colombia el mayor problema de la tierra rural es su inequitativa distribución ( Oxfam International, 2020), y parece que se trata de un fenómeno histórico pues, como señala Kalmanovitz (2010: 218), al igual que “otros países colonizados por España, Colombia se caracterizó por una distribución inicial de las tierras y otros recursos económicos realizada de acuerdo con criterios de casta, en una sociedad segmentada entre blancos, mestizos, indígenas y negros esclavos”. Sin embargo, nos parece pertinente advertir que aunque estamos de acuerdo en que ese es un grave problema, no lo es en cambio el de la ocupación material; es decir, el problema es de reparto, pues en la práctica una gran parte del suelo rural nacional está ocupado de manera formal, y otra, también importante, de manera informal (p. ej., falsa tradición). Para enfatizar todavía más nuestra afirmación deben considerarse estas cifras:
Entre 1903 y 2012 el Estado adjudicó 60 millones de hectáreas baldías a personas naturales y jurídicas, y a comunidades indígenas y afro, lo que representa más de la mitad de la superficie nacional, que suma 114 millones de hectáreas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2020).
Aunque no es fácil hallar cifras certeras del porcentaje de ocupación del suelo rural dado que la mayoría de los estudios se centran en la problemática que surge de la concentración de la tierra, comparar el porcentaje de personas con mayores o menores extensiones de tierras rurales permite tener una cifra aproximada de la ocupación total. Por ejemplo: aproximadamente el 86,3% de los propietarios posee 8,8% de la superficie con propiedades de menos de 20 hectáreas; el 10,7% tiene 14,6% de la superficie con propiedades de entre 20 y 100 hectáreas; el 2,6% tienen 14% de la superficie con propiedades de entre 100 y 500 hectáreas, y el 0,4% tiene el 62,6% de la superficie con propiedades de más de 500 hectáreas (Oidhaco, 2013: 3). Al respecto también cabe reseñar las cifras y conclusiones del economista J. Quemba (2018: 32-35).
Entonces, sobre la base de que el problema no es la ocupación material de tierras sino la manera como se reconoce o no la titularidad formal, y cómo puede ser objeto de procesos administrativos de formalización por el Estado, surge el interés de precisar cómo las prescripciones del Decreto 578 de 2018 pueden contribuir a solucionar esta situación. Y este problema no es ajeno al resto del mundo: “La informalidad en la tenencia de la tierra es una problemática global. Sólo 30 por ciento de los derechos de la propiedad en el mundo está formalizado, es decir que 70 por ciento de los predios son informales” (Moreno, 2019).
I. LA PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA TIERRA
Como afirma Contreras Pantoja (2019: 331) “… la ordenación del territorio rural no es una discusión zanjada, sino un constante proceso evolutivo que seguirá cambiando conforme a las realidades geográficas, culturales, sociales y económicas de las regiones”. Probablemente por esa necesidad de cambio de enfoque en la denominada hasta la Constitución Política de 1991 reforma rural, se ha concebido ahora como Reforma Rural Integral (RRI), que en los términos del párrafo 13 de los considerandos del Decreto Ley 902 de 2017,
… busca sentar las bases para la transformación estructural del campo y establece como objetivos contribuir a su transformación estructural, cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía; en aras de contribuir a la construcción de una paz estable y duradera.
Como se verá, la promoción de acceso a la tierra ha pasado de leyes sustantivas que fortalecieron el papel administrativo del Estado con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y luego con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), a leyes procesales como la Ley 1561 de 2012 que consolidaron el papel judicial. Pero más relevante es que, en tal marco, de los pocos procesos administrativos encaminados a ejecutar esa transformación estructural que se contemplaba en la normatividad antes del Decreto Ley 902, se pasó a diez, entre los cuales se destaca el de formalización de la propiedad, que junto con el de adjudicación de baldíos o tierras expropiadas, es el que más recursos administrativos y esfuerzos emplea actualmente la ANT.
Para empezar a tratar verdaderamente la problemática de la distribución de la tierra rural en Colombia, la cual, en palabras de Londoño Ulloa (2017: 47a): “… se cimentó sobre un modelo que privilegió el reconocimiento de la propiedad a partir del cumplimiento de ciertas ritualidades”, es necesario saber cómo se transformó la Constitución de 1886. Para describir en qué momento quedó atrás esa concepción y el Estado empezó a transitar por las reformas normativas agrarias, es apropiado traer a colación la reseña de F. Mayorga (2016a) en la que describe cómo surgió ese momento y cómo se avizoraron las dificultades de basar una reforma agraria en la distribución tanto de las tierras baldías como de las expropiadas:
El siglo XX vio aparecer el nacimiento de los conflictos que generó la llamada cuestión agraria, que cobraron particular vigencia en Cundinamarca y en el Tolima, en casos como los de la hacienda El Chocho y la hacienda Tolima. La controversia se generó por el enfrentamiento de los propietarios, que alegaban su título de propiedad inscrita para obtener la defensa del Estado, y los colonos que, aunque no tenían documento legal alguno, invocaban la posesión que habían mantenido en un determinado espacio geográfico como factor de la defensa de su derecho. Una vez asumió el poder, el presidente Alfonso López Pumarejo reunió un comité de expertos, entre los cuales figuraron los abogados rosaristas Eduardo Zuleta y Antonio Rocha, para que prepararan el proyecto que andando el tiempo se convirtió en la Ley 200 de 1936, conocida con el nombre de Ley de tierras. En ese estatuto se daba prioridad a la posesión material sobre la posesión escrita. Sin embargo, la Ley 200 no tuvo los resultados que se esperaban, en parte por la falta de voluntad política de gobiernos posteriores para darle a la institución de la propiedad el sentido que la reforma constitucional de 1936 le había otorgado, en clara contraposición con las viejas normas del Código Civil decimonónico entonces, como hoy, vigente.
Fue, entonces, una reforma a la Constitución Nacional de 1886 la que permitió empezar a fraguar la reforma en la administración de las tierras rurales. Y fue con la Ley 200 de 1936 con la que, además, se pretendió aplacar los conflictos sociales sobre la tierra rural, sometiéndolos al régimen jurídico nacional. Era una estrategia con la que se buscaba menoscabar la insatisfacción social. Dicho de otra manera, esta regulación pretendía someter mediante leyes la utilización económica del suelo rural, la clarificación del dominio y la posesión de baldíos (Arboleda Ramírez, 2008: 104).
Читать дальше