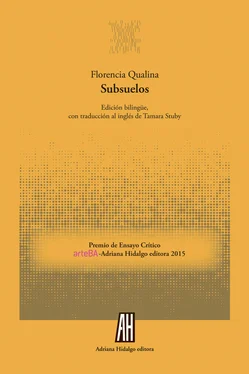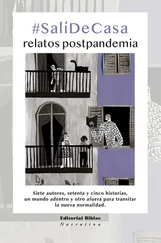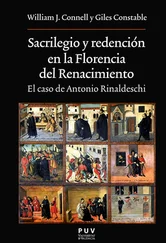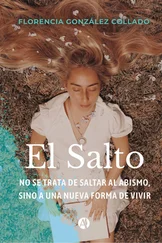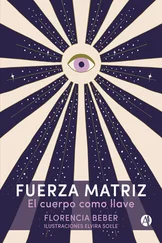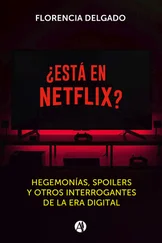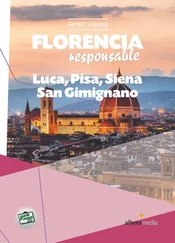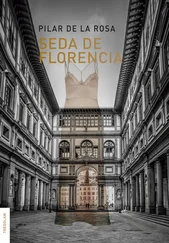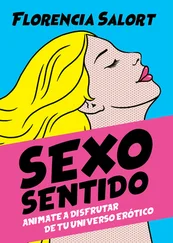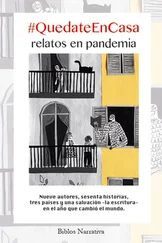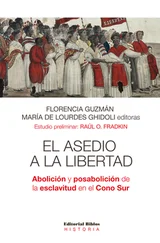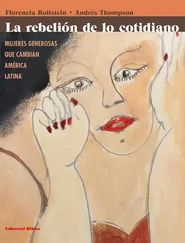Leer el trabajo de Bianchi implica aproximarnos a la contemporaneidad en sus facetas más áridas e incómodas, las que friccionan el aislamiento, la internalización de la crueldad y el sometimiento. La insistencia con la que aborda lo residual es tanto un ethos del flâneur baudelairiano (“He aquí el hombre encargado de reunir las sobras del día en la capital. Todo lo que la gran ciudad rechazó, todo lo que perdió, todo lo que desdeñó, todo lo que rompió, él lo cataloga y lo colecciona. Él examina los archivos del libertinaje, la miscelánea de los desechos”)(3) como una mirada antropológica sobre las condiciones materiales y los regímenes de usufructo entre vidas y cosas. Lo expulsado toma formas fragmentarias para componer una contracara de la higiene contemporánea con su obsesión por la limpieza y el reciclaje. Donde las publicidades de aromatizantes dicen saber que “hay espacios que no podés controlar”, cuando una mujer con cara de asco comparte con otras personas el espacio público y sólo encuentra sosiego al ingresar a su auto perfumado; donde un insecticida asimila la protesta social, el “piquete”, como una ocupación callejera de mosquitos sobre los que hay que rociar pesticida para eliminarlos; o en los epidémicos anuncios de yogur donde las mujeres se encuentran eternamente constipadas. La basura es estructural para el capitalismo financiero con sus junk bonds e hipotecas basura, es constitutiva de internet con los ejércitos de trolls y el spam que flota en la virtualidad. Bianchi escarba ahí, en los cimientos de un edificio que cruje.
Daños tuvo lugar en la galería Belleza y Felicidad en 2004; Escuelita Thomas Hirschhorn, realizada en colaboración con Leopoldo Estol, fue exhibida en la misma galería en 2005. Imperialismo Minimalismo se expuso en la Galería Alberto Sendrós en 2006; Wikipedia participó del Premio Petrobras en la feria arteBA, en 2007. Ejercicios espirituales se llevó a cabo en el Centro Cultural Recoleta en 2010; Reglas y condiciones fue presentada en Mite entre diciembre de 2012 y febrero de 2013; Suspensión de la incredulidad se presentó en Buenos Aires, en el marco de la exposición Experiencia infinita, en Malba durante 2015. Under de si, codirigida por Luis Garay, se exhibió en el Centro de Experimentación del Teatro Argentino de La Plata (TACEC), en 2013 y formó parte de la programación de la I Bienal de Performance de Buenos Aires en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en 2015.
1Marmor, Lara, “Diego Bianchi habla de su muestra Reglas y condiciones”, Los inRocKuptibles, Buenos Aires, XVI, N° 177, enero-febrero de 2013.
2André Breton y Paul Éluard invitan a Marcel Duchamp a diseñar el espacio de exhibición en la Exposition Internationale du Surréalisme en París; Breton repite la invitación para la muestra First Papers of Surrealism, realizada en Nueva York, en 1942.
3Salomão, Waly, Hélio Oiticica. Qual é o parangolé? y otros escritos, Buenos Aires, pato-en-la-cara, 2009, p. 35.
Subsuelos
Las ciudades contemporáneas son máquinas de producir exclusiones, restos de sustancias más o menos densas libradas a su suerte. En un lugar donde gran parte de esas masas urbanas fluctúan diariamente en las truculentas aguas del transporte público, en el pasaje Obelisco Norte de la línea B del subterráneo, Laura Códega y Aurora Rosales crearon la galería Metrónomo.
En aquel túnel habitado transitoriamente por miles de usuarios del subte, personas en situación de calle, vendedores ambulantes, carteristas, negocios dedicados a la venta de posters y ropa usada, funcionó Metrónomo. La galería tenía por espacio una vitrina y funcionó entre 2012 y 2014, hasta que el pasaje fue clausurado por el gobierno de la ciudad por reformas. Allí, Códega y Rosales llevaron a cabo un programa de exhibiciones, recitales y performances donde la categoría de “público” se desplazó del espectador especializado para incluir –en un forzamiento, en un choque, en un encuentro azaroso– otros públicos: pasajeros, mendigos, coleccionistas de estampillas, afiches y monedas. Para entonces, Códega ya había fundado otros proyectos grupales como la Cooperativa Guatemalteca y Fama, un intento infructuoso de crear una galería de arte en un puesto de flores abandonado en el barrio del Abasto.
Metrónomo fue una intervención en el campo artístico que podemos pensar heredera de la autogestión precaria y voluntariosa labrada en el underground de Buenos Aires desde la década de 1980. Para Códega, aquellos tugurios subterráneos funcionan en dos niveles simultáneos: por un lado, como referencias concretas, formaciones parainstitucionales que lograron existir animadas por el deseo de hacer y poner en circulación prácticas artísticas fuera de ámbitos expositivos tradicionales; por el otro, los subsuelos son el genoma mitocondrial de su imaginario. Podemos verlo en una obra como Pulpería neopagana, donde sobre un cuero de vaca dibujó una fonda poblada de punks, escorpiones, sexo sadomasoquista, serpientes, telarañas... una fauna inenarrable en la que retumba el eco de los Redondos de Ricota con sus noches de Drácula con tacones y música para pastillas. Que Códega se haya interesado en fundar una galería de arte en un pasaje del subte no debería pensarse como un gesto azaroso, sino inscripto en un sistema de apropiaciones de los sótanos materiales y simbólicos de apariencia desprolija y corrientes venenosas.
Un aspecto central de la operatoria de Códega es el modo en que hace de la Historia una matriz que puede desviar hacia géneros como la biografía, la narrativa mitológica o la historia a secas. Puede estructurar un sistema visual que imagina el nacimiento de la civilización, por ejemplo, en la serie Minerva, donde revela con fuego los efectos del jugo de limón y la lavandina sobre el papel. En las láminas aparecen imágenes como un simio enorme que sostiene un fémur por garrote en un campo de batalla asediado por jinetes esqueléticos y serpientes de siete cabezas que escupen llamaradas. El relato cosmogónico que construye puede pensarse como una captura onírica y afiebrada del estado de naturaleza pensado por Hobbes: la brutalidad y la guerra son el cimiento de la civilización y asimismo el presente instalado eternamente en una cinta de Moebius. Su interés en la guerra había estado precedido por la instalación Industria americana, una serie de pinturas-estandarte ambientadas en el siglo XIX norteamericano y centradas en “las guerras indias”. Allí pintó con bananas sobre lienzo un retrato del general George A. Custer y un escenario de chozas indígenas incendiándose. La banana nace en los calores tropicales, entre regímenes políticos inestables y economías empobrecidas; es el fruto-emblema de las colonias o países periféricos –tercermundistas en vías de desarrollo–. Códega se apropia de la banana como símbolo y materia del colonialismo para hablar fragmentariamente del imperio más poderoso sobre la tierra y de un episodio histórico que culminó con la expropiación definitiva de las tierras nativo-americanas.
La violencia como raíz de la vida social tendrá su continuación en Lo que debía existir en el arte y sólo existió en la historia, un corpus de dibujos nacidos en la lectura del Facundo de Domingo F. Sarmiento. Los retratos de Facundo Quiroga y Sarmiento están dibujados con brea, al igual que los paisajes desérticos de la cordillera y las manos que empuñan armas de fuego. La serie derivó en imágenes alucinatorias, desarticuladas del texto literario para componer, en una asociación libre, un bestiario de alimañas. Lo que debía existir en el arte y sólo existió en la historia podría ser hija del Goya de la Quinta del Sordo; las pinturas negras de Códega insinúan que Quiroga y Sarmiento engendran, más que la lógica civilización-barbarie, una casta de orangutanes y espectros.
Читать дальше