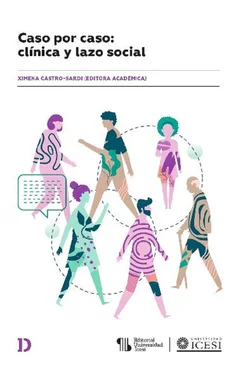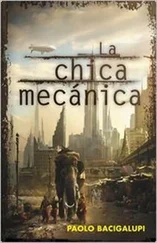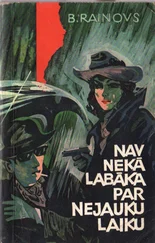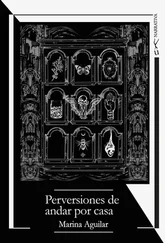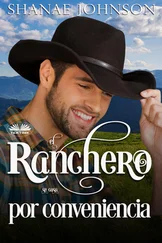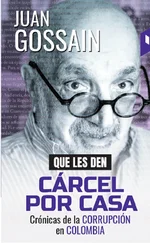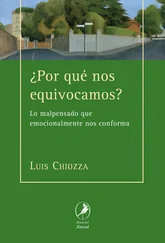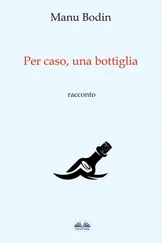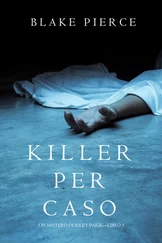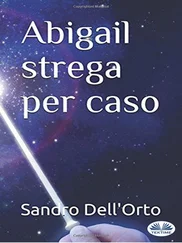La supervisión clínica en el centro de la experiencia formativa: contemplado desde el diseño del modelo de atención CAPsi, el dispositivo de supervisión clínica ha probado ser el lugar por excelencia del aprendizaje clínico de los estudiantes. La supervisión individual con los practicantes, de cada caso, sesión por sesión, ha sido una constante que se ha defendido institucionalmente a lo largo de los años. Recortes presupuestales y restricciones institucionales han derivado, en varias ocasiones, en propuestas de reducción de este espacio. Se ha solicitado que no sea individual, que se reduzca el tiempo de supervisión o incluso que no se supervisen todos los casos. En este punto no hemos cedido porque consideramos que es el espacio de formación clínica por excelencia, altamente valorado por los estudiantes y necesario para la protección de los consultantes. La experiencia nos ha enseñado que el modelo, la frecuencia y la intensidad de la supervisión clínica individual promueven la calidad de la atención y de la formación clínica de los estudiantes. En otras palabras, la supervisión es la columna vertebral del CAPsi.
Una investigación clínicamente relevante: las preguntas y proyectos de investigación que hemos abordado en el CAPsi provienen de la experiencia clínica y, por lo tanto, los hallazgos y resultados se revierten sobre la práctica clínica. Hemos concebido, desde el comienzo, que la investigación no vaya por un camino distinto a la praxis, como suele suceder en muchos centros de investigación, tal como lo señalan la OMS y el Global Forum for Health Research, en un estudio en los países en desarrollo “donde se mostró claramente que la investigación y la atención marchan por distintos derroteros” ( Desviat, 2011, p. 4.619). Los impasses, los problemas, los tropiezos, pero también los aciertos y éxitos terapéuticos nos han conducido a formular preguntas y proyectos de investigación, cuyos hallazgos enriquecen tanto la docencia como la misma supervisión clínica y la conducción de los tratamientos. La experiencia del CAPsi nos ha enseñado que la praxis y la investigación pueden ir en la misma vía y que éstas se retroalimentan permanentemente.
La pertinencia del psicoanálisis aplicado a un dispositivo de atención en salud mental: esta es quizás una de las enseñanzas más significativas. Contrario a lo que comúnmente se afirma sobre el psicoanálisis, en términos de la larga duración, alto costo de los tratamientos y poca aplicabilidad por fuera de la consulta privada con una población económicamente acomodada; la experiencia del CAPsi nos ha enseñado que es posible un psicoanálisis aplicado a la terapéutica en contextos de vulnerabilidad social. A lo largo de estos años, cada caso lo ha confirmado: la utilidad de la nosología psicoanalítica para el diagnóstico, la concepción del sujeto del inconsciente, de la transferencia, de la pulsión, el deseo y el goce, entre otros conceptos psicoanalíticos han sido orientadores y operativos en la conducción de los tratamientos. Algo muy importante: nunca hemos pretendido que el CAPsi sea un dispositivo de formación en psicoanálisis, sino un dispositivo de formación clínico para estudiantes de psicología orientado por algunos principios y conceptos psicoanalíticos. En este ha sido fundamental contar con supervisores clínicos formados en este campo, con una postura ética, y capaces de diferenciar la formación que dispensa una escuela de psicoanálisis de otros dispositivos y espacios en los que se aplica el psicoanálisis y se obtienen efectos terapéuticos. Esta distinción es sin duda fundamental para poder sostener la experiencia del CAPsi.
CASTRO-SARDI, X.(2016). Salud mental y atención psicosocial. Reflexiones a partir de la experiencia de un dispositivo de escucha y su impacto en la rehabilitación de la cronicidad mental. En Bravo, O. A. (ed.), Pensar la salud mental: aspectos clínicos, epistemológicos, culturales y políticos . Cali, Colombia: Editorial Universidad Icesi.
DESVIAT, M.(2011). Panorama internacional de la reforma psiquiátrica. En Ciência & Saúde Coletiva 16(12), pp. 4.615-4.621.
GALENDE, E.(2008). Psicofármacos y salud mental: La ilusión de no ser . Buenos Aires, Argentina: Lugar editorial.
LAURENT, E.(2006). Principios rectores del acto analítico. Asociación Mundial de Psicoanálisis . Recuperado de: http://ampblog2006.blogspot.com.co/2006/09/principios-rectores-del-acto-analtico.html
MILLER, J.-A. (2003). Introducción al método psicoanalítico . Buenos Aires, Argentina: Grama Ediciones.
MILLER, J.-A. (2004). De la utilidad social de la escucha. En Revista Virtualia (10).
CAPÍTULO 2
Supervisión y formación clínica
MÓNICA PATRICIA LARRAHONDO ARANA
Es bastante frecuente encontrar en el campo de la psicología clínica la superposición de la práctica y la clínica, como si ambos términos fueran sinónimos que definen la formación del clínico. Sin embargo, es preciso distinguir lo que es la experiencia práctica , de la clínica que se produce a partir de ella. Para ello se ha decidido retomar, como marco epistémico, el psicoanálisis lacaniano, donde la experiencia práctica es justamente eso: una experiencia, y como toda experiencia tiene un punto imposible de transmisión. Lacan (2012), en la “Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los escritos (1973)”, afirma que el sentido de una práctica se aprehende por el hecho de que en ella se fuga el sentido, por lo que sus efectos son imposibles de calcular. Efectivamente, nunca se sabe los impactos que una experiencia práctica tiene en la vida de un ser hablante, pero lo que sí se puede saber es que se trata de un encuentro inédito.
El sentido de una práctica no es el conocimiento, tampoco la aplicación de la teoría, es el hecho de tener una experiencia en la que el clínico, en el encuentro con el paciente, se confronta con lo más singular y enigmático de cada uno. En ese orden de ideas, Miller (2008)afirma que la experiencia práctica es un arte que compromete la creatividad del clínico, en tanto siempre hay algo que escapa a la nosología psiquiátrica y por consiguiente, no se puede intervenir de manera estándar. De allí que la clínica psicoanalítica sea, ante todo, la clínica de lo singular.
Desde la perspectiva lacaniana, habría entonces un redoblamiento del clínico, donde uno remite a la experiencia práctica , en la que ocurre el encuentro de un ser hablante con aquel que orienta su tratamiento; y otro al momento de elaboración teórica respecto a lo que acontece en dicho encuentro. Lo anterior tiene su fundamento en una cita de Lacan (1974)del Seminario 22 , cuando dice en la clase del 10 de diciembre de 1974 que “es indispensable que el analista sea al menos dos: el analista para tener efecto, y el analista que a esos efectos los teoriza”. En este “al menos dos” la posición del clínico que conduce el tratamiento no se confunde con la posición de aquel que formaliza su práctica.
Lo anterior es algo que también señala Freud (2001)en un pequeño texto titulado “Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico”, cuando aconseja al clínico “no especular ni cavilar mientras analiza, y en someter el material adquirido al trabajo sintético del pensar sólo después de concluido el análisis.” (p. 114). En otras palabras, recomienda no cavilar teorías mientras se está frente al paciente, pues ello hace obstáculo a la escucha. Freud plantea la asociación libre como la regla fundamental del psicoanálisis, pero a ello le corresponde por parte del médico la atención flotante , que no es más que la capacidad de escuchar sin prejuicios personales y/o teóricos. Dice Freud: “si en la selección uno sigue sus expectativas, corre el riesgo de no hallar nunca más de lo que ya sabe; y si se entrega a sus inclinaciones, con toda seguridad falseará la percepción posible” (2001, p. 112). Es por esta razón, que Freud aconseja al clínico dejarse sorprender por los virajes discursivos del paciente durante la entrevista, y pensar sobre ello posteriormente, cuando la cita haya concluido, entre sesiones.
Читать дальше