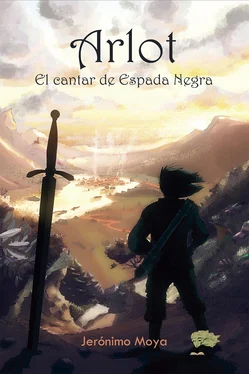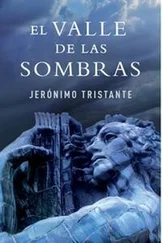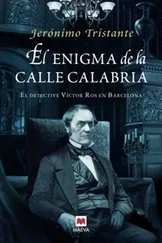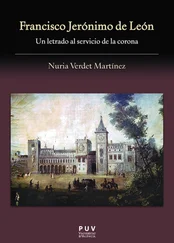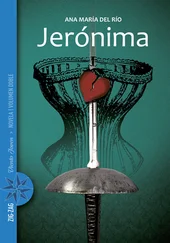Nuevo encogimiento de hombros. Mantener la verdad empezaba a requerir un esfuerzo, a ser un estorbo.
—De lejos, y preferiría no revelarlo. No lo considero importante y, por confidencialidad, debo respetar la privacidad del remitente. Espero que se me respete en este aspecto.
El monje movió las manos, agitándolas, hasta inmovilizarlas a su espalda y dio varios pasos de ida y vuelta, pensativo. ¿Debo despedirme y marcharme?, se preguntaba Arlot con los ánimos divididos entre el deseo de descanso y el de evitarse problemas. El monje cesó con sus paseos y se le acercó. Ahora su gesto, grave pero relajado, confirmaba que había tomado una decisión.
—Comprendo, en un mundo tan lleno de tretas y engaños la discreción ha llegado a convertirse en una virtud de gran importancia. Por otra parte, no es nuestra misión rechazar a quien nos pide asilo, sino lo contrario. Creo que ya te lo había dicho. Te presentaré al prior, le informaré de tus respuestas y él decidirá el tiempo y las condiciones.
Dicho lo cual y con tono imperativo, añadió:
—Acompáñame, muchacho.
El monje se encaminó con paso decidido hacia la puerta, prescindiendo en apariencia de si el recién llegado le seguía o no. En el fondo el bosque seguiría en el mismo lugar si la estancia le incomodaba, se planteó Arlot, y decidió ir tras él. Ensimismado en sus pensamientos, el monje empujó la puerta, entró y esperó a que lo hiciese Arlot para a continuación cerrarla con la gruesa llave que llevaba colgaba del cinto. Aquella puerta daba acceso a otros huertos distribuidos en cuadrados regulares. Empezaron a caminar por un sendero que se abría entre ellos describiendo ligeras curvas, como si se adaptara al terreno tratando de evitar sus irregularidades. El aire se había llenado de un agradable aroma.
—A tu izquierda —dijo el monje señalando con un movimiento de la mano un edificio bajo de piedra caliza—, la vivienda del abad, para cuando nos honra con su presencia. Le esperamos antes de la llegada del verano, al menos esa es la época en que suele visitarnos. Es un hombre de edad avanzada y gracias a su voluntad todavía recorre un gran número de monasterios de todo el reino, algunos distanciados entre sí por muchas leguas. En aquel —la mano se movió hacia otro edificio, asimismo de piedra caliza pero con mayor altura y cubierto con tejas rojas—, el prior ocupa la parte de la derecha, en la de la izquierda se guardan los manuscritos. A estas horas lo encontraremos en la biblioteca. Vive para la oración y el trabajo. Es un hombre admirable, un santo. Ahora atravesamos el cementerio. Algunas de las tumbas son muy antiguas, casi desde los inicios del monasterio, y la más reciente tiene menos de un mes. Algo inesperado, un terrible accidente. Pobre chico, tan joven.
Quizá el monje esperaba alguna pregunta producto de la curiosidad, la muerte siempre resulta atractiva en este sentido, pero los intereses de Arlot apenas le obligaban a escuchar respetuosamente las explicaciones y los cementerios nunca le despertaban un sentimiento especial, si acaso recordarle la muerte de su padre. ¿Lo habrían enterrado cristianamente? No, no lo creía.
—Tenemos un claustro bellísimo, una obra de arte, con un ciprés en el centro que, se dice, tiene doscientos años, o más —continuó el monje—. En los capiteles trabajaron durante diez años diferentes artesanos, maestros todos, y representan escenas del Evangelio. Bien, la mayoría. Tampoco se evitaron las flores y las hojas. A mí particularmente estas modas no me interesan, pero se debía contentar a todos, en especial al señor de estas tierras. A su generosidad debemos en parte nuestro bienestar. Él sufragó los gastos. En el transepto oeste se ha reservado un espacio para colocar el sepulcro. Se habló de una cripta o de colocar el ataúd frente al altar cubierto por una losa de mármol, pero finalmente se decidió por el transepto. Así nadie, ni siquiera por descuido, pisará su tumba.
El recuerdo de su padre, avivado por la imagen del cementerio y los comentarios del monje, le devolvió sus dudas sobre si resultaba acertado solicitar albergue en aquel lugar. Sepulcro, mármol, cripta. ¿Dónde descansarán los huesos de mi padre?, se preguntó Arlot. Incómodo de una forma difusa, el bosque que había dejado atrás se le revelaba como un lugar a su manera apacible, atractivo, adecuado para el descanso que creía necesitar. Todo consistía en buscar un lugar tranquilo, cerca de cualquier fuente o arroyo, y dejar de caminar un par de días. O tres. A su lado, ajeno a cuanto pudiera pensar, opinar o sentir su acompañante, el monje no cesaba de brindar sus explicaciones con voz monocorde.
—La sala capitular —la mano apuntó hacia un edificio hexagonal adosado a la iglesia—, tan confortable, sea invierno o verano. Por cierto, tenemos asamblea en cuanto el sol decline. Tú puedes aprovechar ese tiempo para asearte y reposar. La hospedería, donde dormirás, se encuentra al otro lado del claustro, junto al refectorio. Dormirás solo, últimamente no tenemos demasiadas visitas. Bien, nosotros nunca hemos tenido demasiadas. El monasterio queda apartado de las rutas más transitadas y, según dicen cuantos nos visitan, los caminos cada vez resultan más peligrosos. Malos tiempos los que corren, la violencia se ha desatado y la impiedad campa a sus anchas. Cenamos con la puesta de sol.
Se detuvieron frente a una puerta similar a la que habían utilizado para entrar en el monasterio y, tras una prolongada inspiración, tratando de recuperar el resuello, el monje anunció que se trataba de la biblioteca.
—Más exactamente, de una parte de la biblioteca. Como te he comentado hace un momento, los manuscritos de mayor valor se guardan en el edificio del prior, en una sala con doble puerta, y cada puerta tiene dos cerraduras. Dos llaves las guarda el prior y las otras dos el monje de mayor edad o quien él tenga a bien designar. Aquí se deposita el resto, los más recientes o aquellos en que se está trabajando, que conviene permanezcan cerca del scriptorium. —Se detuvo y alzó una mano invitando a Arlot a hacer lo mismo—. Espera aquí, te anunciaré al prior y le solicitaré permiso para presentarte. Es posible que ande atareado en algún trabajo urgente o alguna lectura que no debe ser interrumpida. En ese caso tocará tener paciencia y esperar.
Paradójico. Trabajo urgente en un ambiente en que el sosiego y el silencio se mostraban con la placidez de las plantas, y una lectura que debe ser concluida de forma prioritaria, ¿qué tipo de lectura es? Por Páter sabía que un prior gozaba de un estatus que le permitía modelar las reglas según su criterio y hasta según su carácter. En cierta forma su autoridad equivalía a la de cualquiera de quienes controlaban los señoríos. En respuesta al gesto del monje, se limitó a permanecer inmóvil, a la espera. El monje desapareció por una escalera que, viniendo de la luminosidad que les rodeaba, se presentó sombría, apenas esbozando los perfiles de los escalones. Transcurrió el tiempo sin que nada sucediera. Lo que le rodeaba se mostraba tan ausente de movimiento como los bosques que tantos días llevaba atravesando. Una bandada de gorriones llenó de vida un paisaje que parecía haberse suspendido en sí mismo, y contemplándola volvió a pensar en la inconveniencia de permanecer en aquel lugar. Cuatro paredes, un techo y un plato de comida caliente empezaban a resultarle un precio excesivo a pagar a cambio de preguntas, rezos prolongados y tratos condescendientes. Habría nuevas interpelaciones y de nuevo necesitaría afinar en las respuestas. Nada de mentiras, el límite el silencio. Su padrastro en este sentido siempre había sido intransigente. La mentira degrada a quien la emplea, enajena a quien la recibe, y unos y otros acaban chapoteando en el engaño y deshonrándose en la desconfianza. No hubo tiempo para mayores recuerdos. El monje reapareció y sin acabar de bajar todos los peldaños le hizo una indicación para que le siguiera. ¿Monje o novicio? ¿Quizá el portero? No, por Páter sabía que de esa función se encargaban los de mayor edad o más débiles, y aquel hombre aún era joven y destilaba energía por los cuatro costados. Subieron por una escalera de madera que crujía con cada pisada, hasta llegar a una sala alargada, de techos altos y abovedados. En realidad, más que una sala, en sí era un corredor abierto al exterior por amplios ventanales. Unas piezas de paño los cubrían en parte, y al ondularse con el viento dejaban ver que daban al claustro. Ahí se erguía el centenario ciprés, ciertamente imponente. Curiosamente no lo recordaba cuando su madre y él se alojaron en aquel monasterio. ¿O no se trataba del mismo? Flotaba en el ambiente algo que le resultaba radicalmente distinto. Entonces se había sentido acogido desde el primer momento, protegido, lo que estaba lejos de suceder ahora. En el techo, pintado sin demasiada delicadeza, un inmenso pantocrátor, el Cristo que bendice con la mano derecha y sostiene con la izquierda el libro de los Evangelios. El rostro del Cristo reflejaba un gesto próximo a la ira, amenazante. Junto a la pared opuesta se alineaban varios bancos. Tres de ellos los ocupaban sendos monjes aplicados en copiar lo que un cuarto les dictaba en voz baja de forma pausada. Escribían con plumas, largas y blancas, inclinados sobre unas hojas de color crema. No lejos de ellos, se afanaban otros dos monjes. Uno manejaba unos finos pinceles con pulso firme, los movimientos se adivinaban precisos y delicados al tiempo, una lente brillaba en uno de sus ojos. Una miniatura, sin duda. Páter tenía un libro con varias y él nunca había comprendido cómo se alcanzaba tanta perfección. El otro, el de mayor edad de los presentes, leía de pie un grueso manuscrito con una ceja alzada y la boca torcida, como si el texto le produjera cierto desagrado o, cuanto menos, contrariedad. Fue este el único que reaccionó al sonido de los pasos, para el resto en la sala continuaba manteniéndose un silencio que las palabras del lector no interrumpían, sino que acentuaban. Cerró el libro con delicadeza y se giró estudiando al joven que avanzaba con una decisión impropia de un plebeyo yendo al encuentro de un prior. Por su parte, Arlot hizo lo propio sobre el conjunto, estudiarlo. Hasta aquel momento sus encuentros con el mundo de la clerecía regular se reducía a Páter, al viejo sacerdote con quien este vivía y, desde hacía unos minutos, al monje que le había conducido hasta allí. Todos de aspecto similar, aunque las edades fuesen bien diferentes y cada cual lo rematase a su manera. Sin embargo, el hombre que aguardaba con las manos enlazadas sobre la cruz que le colgaba en el pecho, nada tenía que ver con ellos. Alto, tanto como el propio Arlot, delgado en extremo, y de un rostro tan estricto y oscuro como el hábito que vestía, como si de una prolongación de él se tratara, Las gruesas cejas, la derecha se mantenía ligeramente alzada, los ojos, el pelo que conservaba tras una tonsura llevada al extremo, incluso los labios, delgados como una pincelada de las que a su espalda los tres escribas y el ilustrador repetían de forma escrupulosa, aparentaban estar trazados con tinta. No movió un músculo hasta que los recién llegados, a una indicación suya con las manos, se detuvieron a un par de metros. Manteniendo el silencio, sin un gesto de saludo, lanzó una mirada, directa, fija, hacia la parte del estuche que asomaba a la espalda de Arlot y, entonces sí, la boca se distendió en una sonrisa sin concluir, que podía interpretarse como de bienvenida a pesar de que no hubiera sonido que la acompañara.
Читать дальше