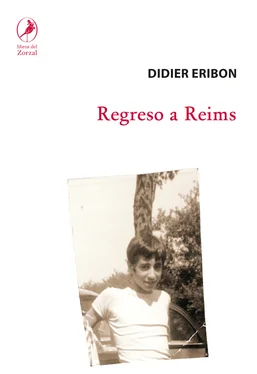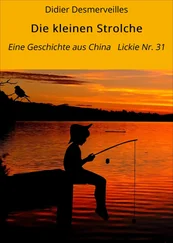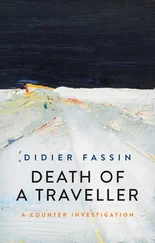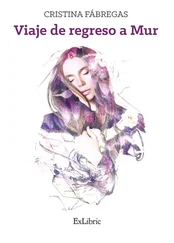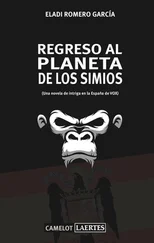Fue en una de esas ciudades donde se instalaron mis abuelos después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando era niño, a fines de los años cincuenta y comienzos de la década de 1960, el decorado que los filántropos habían imaginado y luego erigido se había degradado mucho: mal mantenida, la “ciudad jardín” del Foyer Rémois en la que todavía vivían mis abuelos y sus últimos hijos parecía leprosa, corroída por la miseria que tenía la función de alojar y que se leía en todas partes. Era un ambiente altamente patógeno, donde en efecto se desarrollaban varias patologías sociales. Hablando en términos estadísticos, la delincuencia era uno de los caminos que se les presentaban a los jóvenes del barrio, como sigue sucediendo en la actualidad en los espacios instituidos de segregación urbana y social; ¿cómo no sentirse impactado por la permanencia de tales situaciones históricas? Uno de los hermanos de mi padre se hizo ladrón, estuvo en la cárcel y finalmente lo exiliaron de Reims; cada tanto lo veíamos aparecer, a escondidas, cuando caía la noche, para ver a sus padres o pedir dinero a sus hermanos. Había desaparecido de mi vida y de mi memoria cuando me enteré por mi madre de que se había vuelto vagabundo y había muerto en la calle. En su juventud, había sido marino (había hecho el servicio militar en la marina y luego se había alistado, pero lo echaron por su mal comportamiento y sus mañas —peleas y robos, entre otras—) y fue su rostro, su silueta en una foto que decoraba el aparador del comedor de la casa de mis abuelos, donde se lo veía con traje de marinero, lo que me vino a la mente cuando leí Querelle de Brest por primera vez. Ampliando el panorama, en el barrio, las ilegalidades, pequeñas o grandes, eran la regla, como una suerte de resistencia obstinada y popular a las leyes del Estado, al que se percibía cotidianamente como el instrumento del enemigo de clase, cuyo poder se manifestaba en todas partes y en todo momento.
La natalidad, conforme a los deseos iniciales de la burguesía católica y lo que esta consideraba como “valores morales” que había que promover en las clases populares, se portaba de maravillas: no era raro que en las familias que habitaban las casas próximas a la de mis abuelos se contaran catorce o quince niños, y hasta veintiuno, según mi madre, aunque me resulta difícil creer que eso haya sido posible. A pesar de todo, el Partido Comunista prosperaba. La adhesión efectiva —entre los hombres, al menos; las mujeres, si bien compartían las opiniones de sus maridos, se mantenían alejadas de la práctica militante y las “reuniones de célula”— era relativamente habitual, pero no indispensable para difundir y perpetuar ese sentimiento de pertenencia política que está tan espontánea y estrechamente ligado a la pertenencia social. Por otra parte, lo llamaban simplemente “el Partido”. Tanto mi abuelo como mi padre y sus hermanos —así como, del lado de mi madre, su padrastro y su medio hermano— asistían en grupo a las reuniones públicas que los dirigentes nacionales celebraban a intervalos regulares. En cada elección, todo el mundo votaba a los candidatos comunistas, mientras hablaban pestes de los socialistas —a quienes tachaban de falsa izquierda—, sus transigencias y traiciones. Y no obstante, cuando hacía falta, los votaban refunfuñando en la segunda vuelta, en nombre del realismo y la “disciplina republicana”, que de ninguna manera se debía transgredir (en esa época, sin embargo, el candidato comunista solía estar mejor ubicado, por lo que este caso particular se presentaba en pocas ocasiones). La expresión “la izquierda” estaba cargada de un fuerte significado: se trataba de defender los propios intereses y hacerse oír. Esto sucedía, cuando no era mediante huelgas y manifestaciones, delegando y entregándose a los “representantes de la clase obrera” y a los representantes políticos. En consecuencia, se aceptaban todas sus decisiones y se repetían todos sus discursos. Constituirse como sujetos políticos consistía en confiarse a los portavoces, quienes eran los intermediarios a través de los cuales los obreros, la “clase obrera”, existía como grupo consolidado, como clase consciente de su propia existencia. Lo que cada uno pensaba, los valores que reclamaban como propios, las actitudes que adoptaban, estaba profundamente marcado por la concepción del mundo que “el Partido” contribuía a instalar en las conciencias y a difundir en el cuerpo social. El voto constituía, entonces, un momento muy importante de afirmación colectiva de sí y del propio peso político. Y cuando al anochecer del día de las elecciones llegaban los resultados, explotaban de cólera al enterarse de que la derecha había vuelto a ganar, se la tomaban con los obreros “amarillos” que habían votado a De Gaulle y, por lo tanto, contra sí mismos.
Se volvió tan común deplorar esta influencia comunista en los medios populares —no en todos— desde la década de 1950 hasta fines de la década de 1970, que conviene volver a cargarla con el sentido que revestía para aquellos a quienes se condena tanto más fácilmente cuanto es poco probable que estén en condiciones de acceder a la palabra pública (¿alguna vez alguien se preocupó por dársela? ¿De qué medios disponen para tomarla?). Ser comunista no tenía casi ninguna relación con el deseo de instaurar un régimen similar al de la urss. Es más, la política “extranjera” parecía ser algo muy lejano, como sucede con frecuencia en los medios populares; y más aún entre las mujeres que entre los hombres. Se daba por sentado que estaban del lado soviético contra el imperialismo estadounidense, pero el tema casi nunca se tocaba en las discusiones. Y si bien las embestidas del Ejército Rojo contra los países amigos resultaban desconcertantes, preferían no hablar de ello: en 1968, mientras la radio relataba los trágicos eventos que se desarrollaban en Praga luego de la intervención soviética, les pregunté a mis padres: “¿Qué sucede?”, lo que me valió un rudo desaire de mi madre: “No le prestes atención. No sé por qué te interesa”, probablemente porque no tenía ninguna respuesta para darme y porque estaba igual de perpleja que yo, que apenas tenía quince años. De hecho, la adhesión a los valores comunistas se anclaba en preocupaciones más inmediatas y más concretas. Cuando Gilles Deleuze, en su Abécédaire, expone la idea de que “ser de izquierda” es “percibir primero el mundo”, “percibir el horizonte” (considerar que los problemas urgentes son los del Tercer Mundo, más cerca de nosotros que los de nuestro propio barrio), mientras que “no ser de izquierda” sería, por el contrario, centrarnos en la calle en la que vivimos, el país en que vivimos,7 la definición que propone es exactamente opuesta a la que encarnaban mis padres: para los medios populares, para la “clase obrera”, la política de izquierda consistía, ante todo, en un rechazo muy pragmático de lo que debía soportarse en el día a día. Se trataba de una protesta y no de un proyecto político inspirado por una perspectiva global. Miraban a su alrededor y no a la distancia, tanto en el tiempo como en el espacio. Y aunque con frecuencia repetían: “Lo que hace falta es una buena revolución”, esas frases hechas estaban más vinculadas con la dureza de las condiciones de vida y el carácter intolerable de las injusticias que con la perspectiva de instaurar un sistema político diferente. Como todo lo que sucedía parecía haber sido decidido por poderes ocultos (“todo esto no es casualidad”), la “revolución”, de la que nunca se preguntaban dónde, cuándo ni cómo podría llegar a estallar, aparecía como único recurso —un mito contra otro— para hacer frente a las fuerzas maléficas —la derecha, los “ricachones”, los “peces gordos”, etc.— que provocaban tanta desdicha en la vida de la “gente que no tiene nada”, de la “gente como nosotros”.
Читать дальше