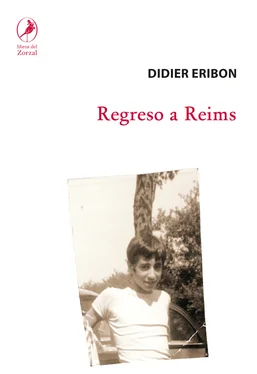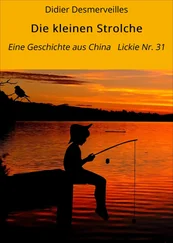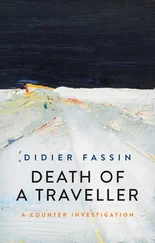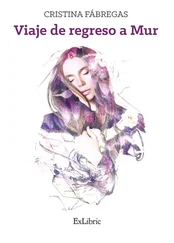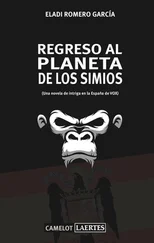Como le sucedió a Baldwin con el suyo, terminé por pensar que todo lo que había sido mi padre, todo lo que tenía para reprocharle, todo aquello por lo que lo había odiado, estaba modelado por la violencia del mundo social. Él había estado orgulloso de pertenecer a la clase obrera. Más adelante, había estado orgulloso de elevarse de esa condición, aunque fuera un poco. Pero también había sido la causa de numerosas humillaciones y había establecido no pocas “siniestras limitaciones” en su vida. Y lo había marcado con un tipo de locura de la que nunca pudo escapar y que lo volvía poco apto para relacionarse con los demás.
Como Baldwin, pero en un contexto extremadamente diferente, estoy seguro de que mi padre cargaba con el peso de una historia abrumadora que no podía más que producir un profundo daño psíquico en quienes la vivieron. La vida de mi padre, su personalidad, su subjetividad estuvieron determinadas por una doble inscripción en un tiempo y lugar cuya dureza y limitaciones se combinaron para multiplicarse. La clave de su ser: dónde y cuándo nació. Es decir, la época y la región del espacio social que se decidió que sería su lugar en el mundo, su aprendizaje del mundo, su relación con el mundo. En definitiva, la semilocura de mi padre y la incapacidad para relacionarse que resultaba de ella no eran, en última instancia, de orden psicológico, en el sentido de un rasgo de carácter individual: eran el efecto de este ser-en-el-mundo tan precisamente situado.
Exactamente como lo hizo la madre de Baldwin, la mía me dijo: “Él trabajó duro para alimentarlos”. Luego me habló de él, dejando de lado sus propios reproches: “No lo juzgues con mucha severidad, tuvo una vida difícil”. Había nacido en 1929, era el mayor de una familia que iba a volverse muy numerosa: su madre tuvo doce hijos. Hoy en día, resulta difícil imaginar ese destino de madre subordinada a la maternidad: ¡doce hijos! Dos de ellos nacieron muertos (o murieron de pequeños). Otro, que nació en la ruta durante la evacuación de la ciudad en 1940, mientras los aviones alemanes se ensañaban con las columnas de refugiados, era discapacitado mental: ya fuera porque no habían podido cortar normalmente el cordón umbilical, porque se había herido cuando mi abuela se tiró con él en la cuneta para protegerlo de las ametralladoras o, simplemente, por falta de los primeros cuidados necesarios en un recién nacido (no sé cuál de estas diferentes versiones de la memoria familiar es la verdadera…). Mi abuela lo cuidó durante toda su vida. Para obtener los subsidios sociales, indispensables para la supervivencia económica de la familia, fue lo que siempre escuché decir. Cuando era niño, a mi hermano y a mí nos daba miedo. Babeaba, se expresaba únicamente con borborigmos, nos tendía la mano buscando algo de afecto o para manifestar el suyo y, como respuesta, sólo lograba que nos echáramos hacia atrás, cuando no gritábamos o lo rechazábamos. Retrospectivamente me siento mortificado, pero sólo éramos niños y él, un adulto que en esa época señalaban como “anormal”. La familia de mi padre había debido abandonar la ciudad durante la guerra, en el momento que llamaron “el éxodo”. El viaje los condujo lejos de su casa, a una granja cercana a Mimizan, una pequeña ciudad en el departamento de Landas. Unos meses más tarde, cuando se firmó el armisticio, volvieron a Reims. El norte de Francia estaba ocupado por el ejército alemán (yo nací mucho después de la guerra y, sin embargo, en mi familia seguían refiriéndose a los alemanes únicamente como “boches”,4 quienes todavía eran objeto de un odio feroz y aparentemente inextinguible. No era raro que, hasta los años setenta e incluso más adelante, alguien exclamara después de la comida: “¡Una más que no será de los boches!”. Y debo confesar que yo mismo empleé esta expresión más de una vez).
En 1940, mi padre tenía once años y, hasta los catorce o quince, durante todo el tiempo que duró la Ocupación, tuvo que salir a los pueblos aledaños a buscar con qué alimentar a su familia. En todas las estaciones, con viento, lluvia o nieve. Bajo el frío glacial del invierno de Champagne, recorría hasta veinte kilómetros en bicicleta para procurarse papas u otras provisiones. En su casa, debía ocuparse de todo, o casi todo.
Se habían instalado —si fue durante la guerra o al salir de ella no lo sé— en una casa bastante amplia, en el medio de un barrio o hábitat popular que habían construido para familias numerosas en la década de 1920. Ese tipo de casa correspondía al proyecto de un grupo de industriales católicos que, a comienzos del siglo xx, se preocuparon por mejorar las viviendas de sus obreros. Reims era una ciudad dividida por una frontera de clase muy marcada: de un lado, la gran burguesía; del otro, los obreros pobres. Los círculos filantrópicos de la primera se preocupaban por las malas condiciones de vida de la segunda y por sus nefastas consecuencias. El temor por la disminución de la natalidad había provocado un profundo cambio en la manera de percibir a las “familias numerosas”: estas, que hasta fines del siglo xix habían sido consideradas por reformadores y demógrafos como promotoras de desorden y productoras de una juventud de delincuentes, se habían convertido, a principios del siglo xx, en una muralla indispensable para detener el proceso de despoblación que amenazaba la patria con una debilidad alarmante frente a los países enemigos. Mientras que los impulsores del malthusianismo las habían estigmatizado y combatido, desde ese momento el discurso dominante —tanto el de derecha como el de izquierda— exhortaba a alentarlas y valorarlas y, como consecuencia, también apoyarlas. Así, la propaganda natalista estuvo acompañada de proyectos urbanísticos que garantizaran, a los nuevos pilares de la nación regenerada, un hábitat decente, que permitiera conjurar los peligros —en los que la burguesía reformadora insistía hacía tiempo— de una infancia obrera en viviendas en malas condiciones y librada a la calle: la proliferación anárquica de niños malos y niñas amorales.5
Los filántropos de la región de Champagne, inspirados por estas nuevas perspectivas políticas y patrióticas, fundaron una sociedad cuyo objetivo era la creación de un hábitat barato: Foyer Rémois, encargada de construir “barrios” que ofrecieran viviendas espaciosas, limpias y salubres, que resultaran accesibles para las familias con más de cuatro hijos, con una habitación para los padres, una para los niños y una para las niñas. Las casas no tenían baño, pero disponían de agua corriente (se aseaban por turnos en la pileta de la cocina). Por supuesto, la preocupación por la higiene física era sólo uno de los aspectos de estos proyectos urbanísticos. La cuestión de la higiene moral era igualmente importante: lo que se buscaba, alentando la natalidad y los valores familiares, era evitar que los obreros frecuentaran los bares y cayeran en la bebida, que estos favorecían. Las consideraciones políticas también estaban presentes. La burguesía pensaba que de esta forma podría poner un freno a la propaganda socialista y sindical que temía ver expandirse en los lugares de sociabilidad obrera extrafamiliares, así como, en la década de 1930, esperaba resguardar a los trabajadores de la influencia comunista usando los mismos medios. El bienestar doméstico, tal como los filántropos burgueses lo imaginaban para los pobres, tenía que evitar que los trabajadores, afianzados en sus hogares, cayeran en la tentación de la resistencia política y sus formas de asociación y acción. En 1914, la guerra interrumpió la implementación de estos programas. Después de los cuatro años de Apocalipsis que vivió el noreste de Francia, en particular la región de Reims, fue necesario reconstruir todo (las fotos tomadas en 1918 de lo que en ese entonces se denominó “la ciudad mártir” son aterradoras: sólo se distinguen algunos fragmentos de paredes que aún se mantienen en pie entre pilas de escombros que se pierden en el horizonte, como si un Dios malvado se las hubiese ingeniado para borrar del mapa ese concentrado de historia. Al diluvio de hierro y fuego que se abatió sobre la ciudad, sólo sobrevivieron la catedral y la Basílica de Saint-Remi, aunque quedaron severamente dañadas). Gracias a la ayuda estadounidense, urbanistas y arquitectos hicieron que de esas ruinas surgiera una nueva ciudad, en cuyo perímetro se delinearon las famosas “ciudades jardín”, conjuntos de casas de “estilo regionalista” (alsaciano, en realidad, creo), algunas aisladas y otras contiguas, todas dotadas de jardín y emplazadas a lo largo de amplias calles surcadas por plazas arboladas.6
Читать дальше