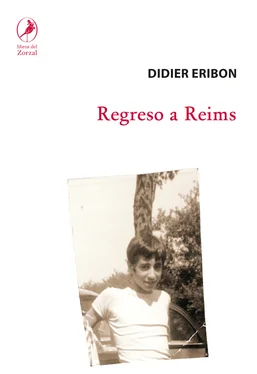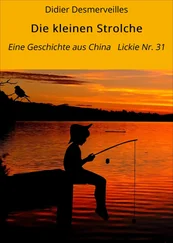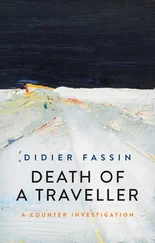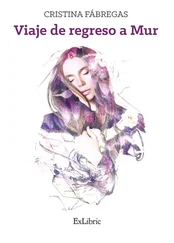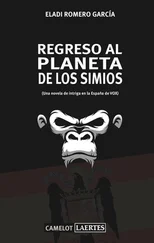Y, sin embargo, qué grande era la distancia que me separaba de ese universo que había sido el mío y del que, con la energía de la desesperación, había querido dejar de formar parte. Debo confesar que, si bien siempre me sentí próximo y solidario con las luchas populares y siempre fui fiel a los valores políticos y emocionales que me hacen vibrar cuando veo un documental sobre las grandes huelgas de 1936 o 1968, muy en el fondo experimentaba un rechazo por el medio obrero tal cual es. La “clase movilizada” o que se percibe como capaz de movilizarse y que, por lo tanto, se idealiza, e incluso glorifica, difiere de los individuos que la componen (o que la componen potencialmente). Y yo odiaba cada vez más los encuentros cercanos con quienes constituían —constituyen— las clases populares. En mis primeros tiempos en París, cuando seguía yendo a ver a mis padres, que aún vivían en Reims, en la misma cité hlm4 en que había pasado toda mi adolescencia —y que sólo dejarían para instalarse en Muizon, muchos años después—, o cuando almorzaba con ellos el domingo, en casa de mi abuela que vivía en París, a quien visitaban de vez en cuando, un malestar difícil de identificar y describir se apoderaba de mí frente a maneras de hablar y formas de ser tan diferentes a las de los círculos en los que me desenvolvía en esa época, frente a preocupaciones tan alejadas de las mías, frente a conversaciones donde se daba rienda suelta a un racismo primario y obsesivo, sin que estuviera muy claro por qué o cómo, cualquiera fuera el tema que abordábamos, nos llevaba ineluctablemente a él, etc. Para mí, era un castigo que se volvía cada vez más insoportable a medida que me iba convirtiendo en otra persona. Reconocí con exactitud lo que había vivido en ese entonces en los libros que Annie Ernaux escribió sobre sus padres y la “distancia de clase” que la separaba de ellos. Ella evoca de manera fantástica el malestar que se siente al volver a casa de los padres luego de haber abandonado, no sólo la vivienda familiar, sino también la familia y el mundo, a los cuales, a pesar de todo, uno sigue perteneciendo, y esa desconcertante sensación de estar, a la vez, en casa y en un universo extraño.5
Para ser franco, en lo que me concierne, luego de algunos años, se volvió una tarea casi imposible de cumplir.
Dos recorridos, entonces. Imbricados uno en el otro. Dos trayectorias interdependientes de reinvención de mí mismo: una, respecto del orden sexual, y la otra, respecto del orden social. Sin embargo, cuando tuve que escribir, fue la primera la que decidí analizar, la que se relaciona con la opresión sexual, y no la segunda, la que se relaciona con la dominación social, replicando así —quizás—, a través del gesto de la escritura teórica, lo que había sido una traición existencial. Y fue de ese modo como adopté un tipo de implicación personal del sujeto que escribe en lo que escribe, más que otro, e incluso casi excluyendo otro. Dicha elección no sólo constituyó una manera de definirme y subjetivarme en el tiempo presente, sino también una elección de mi pasado, del niño y adolescente que fui: un niño gay, un adolescente gay y no un hijo de obreros. Y así y todo…
1Véase Didier Eribon, Réflexions sur la question gay, París, Fayard, 1999 [trad. esp.: Identidades. Reflexiones sobre la cuestión gay, Barcelona, Bellaterra, 2000].
2Publiqué la versión en francés de este prefacio en mi antología intitulada Hérésies. Essais sur la théorie de la sexualité, París, Fayard, 2003 [trad. esp.: Herejías. Ensayos sobre la teoría de la sexualidad, traducción de José Miguel Marcén, Barcelona, Bellaterra, 2004]. Para su versión en inglés, véase Insult and the Making of the Gay Self, Durham, Duke University Press, 2004.
3Paul Nizan, Antoine Bloyé [1933], París, Grasset, col. Les cahiers rouges, 2005, pp. 207-209.
4Las “cités hlm” o simplemente “cités” son barrios que surgieron en Francia en los años sesenta como respuesta a la crisis de la vivienda. Están conformados por grupos de edificios que pertenecen a organismos estatales y cuyos departamentos se alquilan a bajo costo a familias de pocos recursos. [N. de la T.]
5Annie Ernaux, La Place, París, Gallimard, 1983 [trad. esp.: El lugar, Barcelona, Tusquets, 2002]; Une femme, París, Gallimard, 1987 [trad. esp.: Una mujer, Barcelona, Planeta, 1993]; y La Honte, París, Gallimard, 1997 [trad. esp.: La vergüenza, Barcelona, Tusquets, 1999].
3
“¿Quién es?”, le pregunté a mi madre. “Pero… Es tu padre”, me respondió. “¿No lo reconociste? Es porque no lo viste por mucho tiempo.” Efectivamente, no había reconocido a mi padre en esa foto, tomada poco antes de su muerte. Más flaco, replegado sobre sí mismo, con la mirada perdida, había envejecido terriblemente. Me hicieron falta algunos minutos para hacer coincidir la imagen de ese cuerpo debilitado con el hombre que había conocido, que vociferaba por cualquier cosa, que era estúpido y violento, y que tanto desprecio me había inspirado. En ese instante, me sentí un poco perturbado al comprender que, durante los meses, y quizás años, anteriores a su muerte, había dejado de ser la persona que yo odiaba para convertirse en ese patético ser: un extirano doméstico venido a menos, inofensivo y sin fuerzas, vencido por la edad y la enfermedad.
Al releer el hermoso texto de James Baldwin sobre la muerte de su padre, me sorprendió una observación. Cuenta que había retrasado lo más posible la visita a su padre, aunque lo sabía muy enfermo. Y comenta: “Le había dicho a mi madre que era porque lo odiaba, pero no era cierto. La verdad es que lo había odiado y deseaba conservar ese odio. No quería ver la ruina en la que se había convertido: lo que yo había odiado no era una ruina”.
Y la explicación que propone me pareció aún más sorprendente: “Creo que una de las razones por las que las personas se aferran a su odio con tanta tenacidad es porque perciben que, en cuanto el odio haya desaparecido, deberán confrontar el dolor”.1
El dolor o, en mi caso —pues la desaparición del odio no hizo que ningún dolor surgiera dentro de mí—, la imperiosa obligación de preguntarme sobre mí mismo, el irreprimible deseo de remontar en el tiempo para entender las razones por las que me resultó tan difícil tener el más mínimo intercambio con quien, en el fondo, apenas conocí. Cuando trato de reflexionar acerca de eso, me doy cuenta de que no sé gran cosa sobre mi padre. ¿En qué pensaba? Eso, ¿qué pensaba del mundo en el que vivía? ¿De sí mismo? ¿Y de los demás? ¿Cómo percibía las cosas de la vida? ¿Las cosas de su vida? ¿Nuestra relación, sobre todo, cada vez más tensa, cada vez más distante, y luego la ausencia de relación? Hace poco tiempo, quedé estupefacto al enterarme de que, un día, al verme en un programa de televisión, se había puesto a llorar de la emoción. Advertir que uno de sus hijos había alcanzado lo que, a sus ojos, representaba un logro social apenas imaginable lo había conmocionado. Estaba listo —él, que siempre había sido tan homofóbico conmigo— para salir al día siguiente a desafiar la mirada de los vecinos y los habitantes del pueblo e incluso, si fuera necesario, para defender lo que consideraba como su honor y el de su familia. Esa noche, había presentado mi libro Identidades. Reflexiones sobre la cuestión gay, y mi padre, temiendo los comentarios y el sarcasmo que eso podría provocar, le había anunciado a mi madre: “Si alguien me dice algo, le rompo la cara”.
Nunca —¡nunca!— conversé con él. Era incapaz de hacerlo (al menos él conmigo y yo con él). Es demasiado tarde para lamentarlo. Pero hay tantas preguntas que me gustaría hacerle ahora, más no sea para escribir el presente libro. Y una vez más me sorprendió leer esta frase en el relato de Baldwin: “Cuando murió, me di cuenta de que, por así decirlo, nunca le había hablado. Cierto tiempo después de su muerte comencé a lamentarlo”. Más adelante, al evocar el pasado de su padre, que había pertenecido a la primera generación de hombres libres (su propia madre había nacido en la época de la esclavitud), agrega: “Él afirmaba que estaba orgulloso de ser negro, pero eso también le había provocado numerosas humillaciones y había establecido siniestras limitaciones en su vida”.2 ¿Cómo habría sido posible para Baldwin no reprocharse en algún momento el haber abandonado a su familia, el haber traicionado a los suyos? Su madre no había podido comprender que los dejara, que fuera a vivir lejos de ellos, primero a Greenwich Village, para frecuentar los círculos literarios, y luego a Francia. ¿Podría haberse quedado? ¡No, por supuesto que no! Había tenido que irse, dejar detrás de sí el Harlem, la estrechez mental y la hostilidad mojigata de su padre frente a la cultura y la literatura, la atmósfera sofocante de la casa familiar… Tanto para poder volverse escritor como para vivir libremente su homosexualidad (y afrontar en su obra una doble pregunta: qué significa ser negro y qué significa ser gay). No obstante, llegó el momento en el que lo invadió la necesidad de “regresar”, incluso aunque fuera luego de la muerte de su padre (su padrastro, en realidad, quien lo había criado desde pequeño). El texto que escribe en su homenaje puede interpretarse como el medio para lograr o, en todo caso, emprender el “regreso” mental, tratando de entender quién era ese personaje que tanto había odiado y del que tanto había deseado huir. Y quizá, adentrándose en ese proceso de intelección histórica y política, volverse capaz algún día de reapropiarse emocionalmente de su propio pasado y lograr no sólo entenderse, sino también aceptarse. Es comprensible entonces que, durante una entrevista, obsesionado con este tema, haya afirmado con tanto ímpetu que “evitar el viaje de regreso es evitarse a uno mismo, es evitar la ‘vida’”.3
Читать дальше