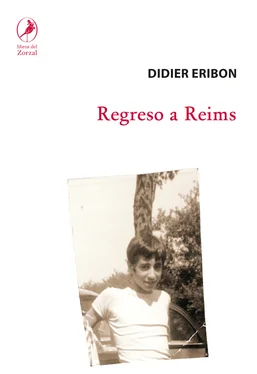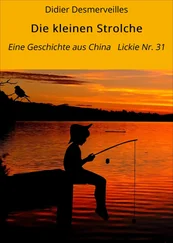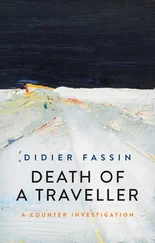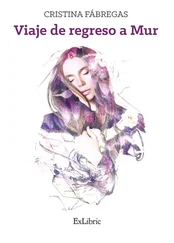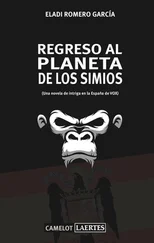Para mi familia, el mundo se dividía en dos grupos: los que están “con los obreros” y los que están “contra los obreros” o, según una variación del mismo tema, los que “defienden a los obreros” y los que “no hacen nada por los obreros”. Cuántas veces habré oído esas frases que resumen la percepción de la política y las elecciones que derivan de esta. De un lado, estaba el “nosotros” y los que están “con nosotros”; del otro, estaban “ellos”.8
¿Quién pasó a cumplir el papel del “Partido”? ¿A quién pueden acudir los explotados y desfavorecidos para sentir que alguien se expresa por ellos, que los apoya? ¿A quién pueden dirigirse, acercarse, para darse una existencia política y una identidad cultural; para sentirse orgullosos de sí mismos porque están legitimados por una instancia poderosa? O simplemente: ¿quién tiene en cuenta quiénes son, de qué viven, qué piensan, qué desean?
Cuando mi padre miraba los noticieros, sus comentarios traducían una alergia epidérmica a la derecha y la extrema derecha. Durante la campaña presidencial de 1965, y luego durante el Mayo Francés, se enfurecía solo, delante de la televisión, al escuchar las palabras de Tixier-Vignacour, representante caricatural de la antigua extrema derecha francesa. Cuando este último denunció que en las calles de París se agitaba “la bandera roja del comunismo”, mi padre había vociferado: “La bandera roja es la bandera de los obreros”. Más adelante, se sentiría igualmente agredido y ofendido por la manera en que Giscard d’Estaing impuso, en todos los hogares franceses, por intermedio de la televisión, su ethos de gran burgués, sus gestos afectados y su elocución grotesca. También profería improperios contra los periodistas que presentaban los programas políticos y se deleitaba cuando el que él consideraba como portavoz de lo que pensaba y sentía —algún apparatchik estaliniano con acento obrero—, rompiendo las reglas del juego como nadie se atrevería a hacerlo hoy —tan total o casi se ha vuelto la sumisión de los responsables políticos y la mayoría de los intelectuales al poder mediático— y hablando sobre los problemas reales de los obreros, en vez de responder a las preguntas de política de escritorio en las que trataban de encerrarlo, lograba hacer justicia para quienes nunca son escuchados en ese tipo de circunstancias, para todos aquellos cuya existencia se excluye sistemáticamente del paisaje de la política legítima.
1James Baldwin, “Notes of a Native Son” [1955], en Notes of a Native Son [1964], Londres y Nueva York, Penguin Books, 1995, p. 98.
2Ibid., pp. 85 y 86.
3“To avoid the journey back is to avoid the Self, to avoid life” (James Baldwin, Conversations, Fred L. Standley y Louis H. Pratt (eds.), Jackson University Press of Mississippi, 1989, p. 60). Acerca de todos estos temas, véase David Leeming, James Baldwin: A Biography, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1994.
4Se trata de un término peyorativo e injurioso que se utilizó para designar a los alemanes entre ambas guerras mundiales. [N. de la T.]
5Acerca de todos estos temas, me remito a Virginie de Luca Barrusse, Les Familles nombreuses. Une question démographique, un enjeu politique (1880-1940), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008. Véase también Remi Lenoir, Généalogie de la morale familiale, París, Seuil, 2003.
6Véase Alain Coscia-Moranne, Reims, un laboratoire pour l’habitat. Des cités-jardins aux quartiers jardins, Reims, crdp Champagne-Ardenne, 2005, y Delphine Henry, Chemin vert. L’œuvre d’éducation populaire dans une cité-jardin emblématique, Reims 1919-1939, Reims, crdp Champagne-Ardenne, 2002. Véase asimismo Delphine Henry, La Cité-jardin. Une histoire ancienne, une idée d’avenir, en el sitio del crdp Champagne-Ardenne, .
7Gilles Deleuze, “Gauche”, en L’Abécédaire de Gilles Deleuze, dvd, Éditions du Montparnasse, 2004.
8Acerca de esta división entre “ellos” y “nosotros”, que opera en las clases populares, véase Richard Hoggart, La Culture du pauvre, París, Minuit, 1970, pp. 177 y ss. [trad. esp.: La cultura obrera en la sociedad de masas, Buenos Aires, Siglo xxi, 2013].
4
Recuerdo el jardín que estaba detrás de la casa de mis abuelos. No era muy amplio y una reja a cada lado lo separaba de los jardines idénticos de los vecinos. Al fondo había un galpón en el que mi abuela, como era costumbre en la mayoría de las casas del barrio, criaba conejos que alimentábamos con pasto y zanahorias hasta que terminaban en nuestra mesa los domingos o los días de fiesta… Mi abuela no sabía leer ni escribir. Pedía que le leyeran o que le escribieran las cartas administrativas, casi excusándose de su incapacidad: “Soy analfabeta”, repetía entonces con un tono que no traducía ni cólera ni indignación, sólo esa sumisión a la realidad tal cual es, esa resignación que caracterizaba cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, y que, tal vez, le permitía soportar su condición como se acepta un destino ineludible. Mi abuelo era ebanista, trabajaba en una fábrica de muebles. Para llegar a fin de mes, también hacía muebles en su casa, para los vecinos. Le hacían muchos pedidos en todo el barrio, e incluso más lejos; literalmente, se mataba trabajando para alimentar a su familia, nunca se tomaba ni un solo día de descanso. Murió a los cincuenta y cuatro años, cuando yo aún era niño, de cáncer de garganta (en esa época, era el flagelo que se llevaba a los obreros, quienes consumían un número inconcebible de cigarrillos por día. Tres de los hermanos de mi padre sucumbieron poco después, muy jóvenes, a la misma enfermedad; antes que ellos, otro había sido víctima del alcoholismo). Durante mi adolescencia, mi abuela se sorprendió de que yo no fumara: “Un hombre que fuma es un hombre más sano”, me dijo, inconsciente de los estragos que tales creencias habían causado a su alrededor. Tenía una salud frágil y murió unos diez años después que su marido, probablemente de agotamiento: tenía sesenta y dos años y limpiaba oficinas para ganarse la vida. Una noche de invierno, cuando volvía del trabajo a su casa —un minúsculo departamento de dos ambientes en un edificio de viviendas sociales donde finalmente se había instalado—, se resbaló con la escarcha y se golpeó la cabeza contra el suelo. Nunca se repuso y murió algunos días luego del accidente.
Sin ninguna duda, la ciudad jardín en la que vivió mi padre antes de que yo naciera, y que constituyó uno de los escenarios de mi infancia, ya que con mi hermano pasábamos mucho tiempo allí, sobre todo durante las vacaciones escolares, era un lugar de relegación social. Una reserva de pobres, distanciada del centro y de los barrios buenos. Sin embargo, cuando pienso en ello, me doy cuenta de que no tenía nada que ver con lo que hoy se denomina “cité”. Se trataba de un hábitat horizontal y no vertical: no había edificios, torres, ni nada de lo que surgiría a fines de los años cincuenta y principalmente durante las décadas de 1960 y 1970, lo que hacía que ese territorio en los confines de la ciudad conservara un carácter humano. E incluso si el sector tenía mala reputación, incluso si se parecía mucho a un gueto desheredado, no era tan desagradable vivir allí. Las tradiciones obreras y, en particular, algunas formas de cultura y solidaridad seguían desarrollándose y perpetuándose. Fue por medio de una de esas formas culturales —el baile popular del sábado por la noche— que mis padres se conocieron. Mi madre vivía cerca de allí, en un barrio en las afueras de la ciudad, con su madre y la pareja de esta. A ella y a mi padre, como a toda la juventud popular de la época, les gustaban los momentos de diversión y alegría que representaban los bailes de barrio. Ya hace tiempo que han dejado de existir, hoy sólo se los ve la víspera o el día del 14 de julio. Pero en esa época constituían, para muchos, la única “salida” de la semana y la ocasión de reunirse entre amigos y de tener encuentros sexuales y amorosos. Las parejas se hacían y se deshacían. A veces duraban. Mi madre estaba enamorada de otro joven, pero él quería acostarse con ella y ella no quería; tenía miedo de quedar embarazada y de dar a luz a un niño sin padre, en caso de que este último prefiriera romper antes que aceptar una paternidad no deseada. Mi madre no quería traer al mundo un niño que tuviera que vivir lo que ella misma había vivido y que tanto la había hecho sufrir. El elegido de su corazón la abandonó por otra. Ella conoció a mi padre. Nunca estuvo enamorada de él. Pero se resignó: “Este u otro…”. Aspiraba a volverse finalmente independiente y sólo el matrimonio le permitiría serlo, pues en esa época se era mayor a los veintiún años. Por lo demás, debieron esperar a que mi padre alcanzara esa edad: mi abuela paterna no quería dejarlo ir, pues contaba con que siguiera “entregando su paga” durante el mayor tiempo posible. Apenas pudo, se casó con mi madre. Ella tenía veinte años.
Читать дальше