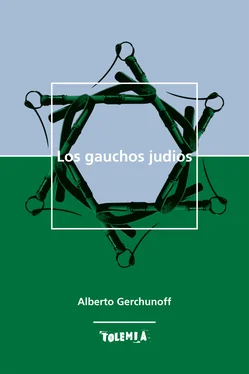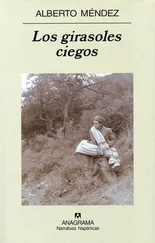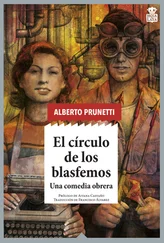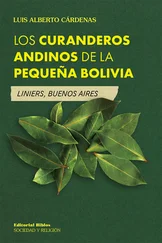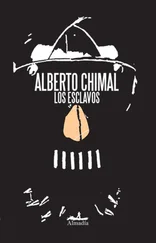Ya el sol desaparecía y la atmósfera era un poco más liviana. Regresamos tristes y huraños. El matarife mascullaba maldiciones mientras daba comienzo a los rezos de la tarde. Y cuando don Gabino volvió con el ganado sólo se oía en la colina el llanto entrecortado de las mujeres y el ladrido de los perros.
EL CANTAR DE LOS CANTARES
Porque tu amor es mejor que el vino...
No lejos de la noria encontró el mozo a Ester apartando sandías, cuyas hojas y flores formaban tejido en el bosque de curvos troncos del maizal. Una luz fuerte avivaba el fuego de los girasoles, y de la tierra subía un olor de humedad. Ester se incorporó al divisar a Jaime. Separó con el pie las sandías cortadas y, lentamente, alargó la pollera encogida en la cintura para que no se le enredara en la tarea. Sintió que sus mejillas se coloreaban y apenas pudo decir con voz que le parecía ajena:
–¿Del trabajo ya?
Jaime no contestó. Erguido sobre el caballo, oyó sin entender la pregunta. Contemplaba con avidez el duro perfil de la muchacha desgreñada y jadeante. Al respirar, su pecho movía las hojas de maíz que le llegaban hasta la garganta. La inquietud dilataba sus pupilas, negras como tierra arada después de la lluvia.
No ignoraba ella el objeto de tan brusca aparición. Jaime la perseguía desde mucho tiempo atrás. Para ella eran las canciones entonadas en los intervalos de los bailes de la colonia, para ella las proezas en los rodeos. Y no le disgustaba aquel bravo mocetón, áspero como un tala y ágil como una ardilla.
Aquietada un poco, miró su rostro tostado.
Sin darse cuenta repitió la pregunta:
–¿Del trabajo, che?
Jaime exclamó:
–¡Fíjate, Ester!
El campesino, con gesto inseguro, ofrecióle algo que no pudo distinguir en el primer momento.
–¿Qué es eso?
–Es para ti.
Eran huevos de perdiz que había encontrado cerca de la loma próxima. Éster los aceptó, y para acomodarlos bien, el hombre se bajó del caballo.
–Así no; se van a romper.
Al envolverlos, hincados en el suelo, Ester le rozó la cara con el cabello; sintió el estremecimiento que ese roce le produjo.
–Ester...
Los dos se quedaron en silencio, un silencio angustioso y largo. Repuesta un tanto, intentó ella disimular su turbación. Pero nada se le ocurría.
–Es alto este maizal.
–Sí, es muy alto.
–En cambio, el de Isaac...
–Ester –volvió a decir el mozo–, tengo que hablarte.
Ester bajó la cabeza mientras desgarraba con las manos temblorosas hojas de maíz.
–Me han dicho –continuó– que te quieres casar con un vecino de San Miguel. ¿Sabes quién me lo dijo? Fue Miryam; no, Miryam no ha sido, es la cuñada del alcalde...
–¡Ella, sí! –respondió Ester–. Porque quiere que me case con su primo, el manco...
–Me han dicho también que el padre del novio les daría dos pares de bueyes y una vaca.
Ester trató de negarlo; Jaime insistía:
–¿Qué piensas tú?
–No sé todavía.
–Ester, yo vine a decirte que quiero casarme contigo.
La muchacha nada contestó al principio, y tan sólo después de haberle repetido varias veces la misma cosa, acertó a contestar:
–Habla con mi padre, yo no sé...
Un viento ligero silbó en el maizal; algunas hojitas de girasol cayeron sobre la oscura cabellera de la muchacha, y una se deslizó por la garganta dejando ver su pintita amarilla.
–Me voy a casa...
–Te acompaño.
Al ponerse de pie, sin habérselo propuesto, Jaime la atrajo y la inmovilizó en un abrazo rudo y con un beso fuerte, que resonó en el maizal y sofocó su sorpresa. Retiróse, y con los brazos caídos, la miraba espantado.
Nada más se dijeron. Jaime montó en su caballo y con paso lento se encaminaron a la colonia. Antes de llegar a la casa, Ester le dijo:
–¡Cómo me envidiarán!
–¡Y a mí! Mira, voy a domar para ti esa yegüita blanca que tengo...
En la casa ya, Jaime llamó afuera al padre e inició su proposición de este modo:
–Sabe usted, rabí Eliezer, como mi campo queda junto al suyo...
LAS LAMENTACIONES
Llorad y gemid, hijas de Sión.
En casa de don Moisés, vecino respetable de Rajil, las mujeres se reunieron para decir las lamentaciones rituales. Eran los días señalados para evocar la pérdida de Jerusalén. La colonia tenía aspecto lúgubre, y en la cara de los ancianos la dolorosa conmemoración había ahondado las arrugas.
Alineados en dos bancos de madera, los viejos permanecían en silencio. La luna iluminaba en aquella traslúcida noche entrerriana los rostros dolientes, las barbas blancas, las manos largas y nudosas. Parecían formar un friso místico de los Apóstoles. ¿Quién no ha visto esos perfiles quemados y llenos de angustia en las estampas antiguas, en los cuadros de las iglesias?
Moisés, tu figura encorvada, tus pies desgarrados, tus ojos profundos y tristes, recuerdan a los santos pescadores que acompañaban a Jesús, Jesús, tu enemigo, Jesús, el discípulo de rabí Hillel, tu maestro. Y los amigos de Jesús supieron de tus amarguras y mojaban el pan en sus lágrimas, como tú, al pensar en las penas que sufren tus hermanos, azotados en todas las ciudades y pisoteados por todos los caminos del mundo. Viejo Moisés, tu cara pálida, labrada por el dolor como la tierra de tus hijos por el arado, es la misma cuyos ojos alumbró la Buena Nueva, allá, cuando en el templo incomparable las vírgenes levantaban hacia el santuario los brazos desnudos, y del fondo de la Judea los hombres venían para la Pascua y traían al Señor la ofrenda del cordero y de la paloma.
Como en el día de la Cautividad en que el héroe moribundo bramó en la sinagoga las tremendas palabras, así tus gemidos llenarán con su música fúnebre el cielo amable y la extensa campiña en que ondulan el ritmo de las vidalitas, los suspiros de amor, los mugidos del ganado. Como entonces, nadie responderá a tu cántico, y si otra vez Jehuda Halevi entrara en Jerusalén, cubierta la cabeza con una bolsa de ceniza en señal de duelo y recitara su elegía, el sarraceno volvería a aplastarlo bajo su caballo...
–Recemos ya, madre.
–Es temprano todavía. Tienen que venir aún la mujer del matarife, su hermana y la partera.
–La partera. ¡Vaya! –exclamó una vieja–. Si no sabe leer. Hay que decir antes las palabras y ella las repite.
–Y al oír cómo llora, se diría que es ella la que ha compuesto las oraciones.
–Muchos son así –respondió la mujer de Moisés–; no saben leer una letra en el Majzor, pero, en cambio, saben sentir. ¡Ay, hermana! Se aprende a leer con el corazón.
Los hombres entraron.
–Recemos antes las oraciones nocturnas y después diremos los trenos –propuso Moisés. –¿Hay diez hombres?
–Somos catorce.
–Empecemos.
Y Moisés, vuelto hacia Oriente, dio comienzo con las palabras clásicas:
–Baruj athá Adonái.
Terminaron las oraciones; las mujeres se sentaron en el suelo, en el lado opuesto al de los hombres, y las lamentaciones comenzaron. Las bocas, torcidas por agria mueca, gimieron en la quietud de la noche impregnada de maleficio, las quejas seculares de la raza. Lágrimas, gruesas como gotas de lluvia, caían sobre los textos alumbrados por velas domésticas, mientras afuera, los perros unieron al llanto unánime sus ladridos, largos y hondos.
“Como la viuda que tiene la certidumbre de que su esposo no retornará...”, masculló la voz del matarife. “Jerusalén, cual una mujer que ignora la suerte de su hombre, desgarra sus vestiduras, muerde la tierra y se mece los cabellos al viento; Jerusalén, así eres tú, tierra de promesa, desolada y hollada por los enemigos”.
Читать дальше