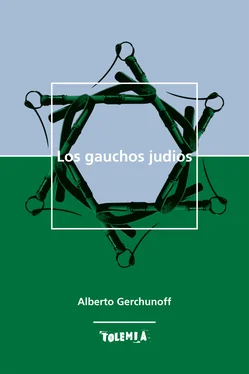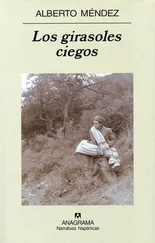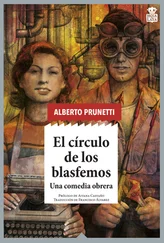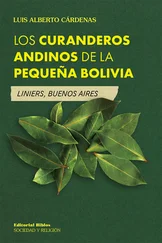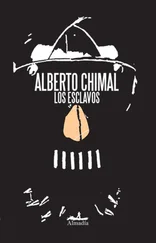Así habló rabí Jehuda Anakroi, el último representante de aquellos grandes rabinos que ilustraron con su sabiduría las comunidades de España y de Portugal. Al repetir aquí sus palabras, beso en su nombre la tierra que me da paz y alegría y, como los judíos que lo oyeron, digo:
–¡Amén!
EL SURCO
El viento agita los distantes cardales. Hace frío. La mañana duerme en la pereza y una niebla muy fina vela los rayos del sol. La campiña blanquea bajo la escarcha, que se agranda como una ilusión de nieve. Más allá trabajan los vecinos y, en los momentos en que el viento calla, se oye el ruido que hace la ruedecita única del arado.
Tenemos que marcar un nuevo trozo para labrarlo. Hemos enyugado los bueyes más dóciles. Colocamos a quinientos metros un palo con trapo rojo como señal, y así haremos dos surcos, uno de ida y otro de vuelta. Trazar los surcos iniciales constituye una tarea solemne. Lo comprenden todos.
La pareja de bueyes tiene por esto un aspecto más grave. Rumian con lentitud rítmica y, quietos, esperan el comienzo, enganchados en el arado. Mas quien lo sabe mejor es el perro Barbos. El acto es demasiado interesante para que la familia quede en casa. Ahí está, pues, la madre con el jarro lleno de café con leche y las muchachas. Vamos preparándolo todo.
–¿Estamos prontos?
–Prontos.
Yo dirijo los bueyes y mi hermano guía el arado. “¡Derecha!” “¡Izquierda!” Los bueyes comprenden su misión importante y caminan con paso digno y menudo. El palo con el trapo rojo da frente a la cadena sujeta en medio del yugo, un yugo sólido de quebracho, fabricado en la carpintería doméstica en los días en que la lluvia impide trabajar en el campo.
El arado cruje. Detrás van la madre y las mozas, atentas a la obra pausada. El gurí, con su honda y su inútil rebenque, salta y grita, menos serio que Barbos. Este precede a los bueyes, cuyo andar acentúa con un movimiento isócrono de cabeza mientras menea la cola. Barbos muestra un buen humor saludable y su inteligencia de agricultor experimentado percibe con facilidad la magnitud trascendental del acto. Así marcha, sin ocuparse de la frecuente perdiz ni de los saltos del gurí. Los bueyes tiran, resignados y dulces. Alargadas las cabezas por el esfuerzo, apenas sienten el yugo uncido a los cuernos enormes por las coyundas ignominiosas. De sus bocas cuelgan dos hilos de espuma. Y la tierra, enfriada por el invierno, se abre exhalando un olor de fuerte humedad que el grupo familiar aspira como un aroma. La rueda única del arado canta el salmo de las siembras fecundas y, a lo lejos, el trapo rojo se despliega con orgullo de bandera; el gurí acecha a una víbora que se despereza al sol...
LECHE FRESCA
No lejos del pozo familiar, junto al endeble palenque, la muchacha ordeñaba. La vaca, buena como un pedazo de pan, permanecía inmóvil, y a un metro de distancia; el ternerito, pisando la cuerda que le colgaba del cuello, mordía las hierbas diminutas. Desaparecían en su boca, sobre el rojo paladar, las gotas de cristal del rocío. En el horizonte pintábanse franjas rosadas y la colonia toda amanecía. Abríanse los corrales, y los viejos de grandes barbas aparecían en las puertas de los ranchos, masticando la oración de la mañana. Con la aurora –la aurora de Dios alabada por el verbo de los santos rabinos– brotaban los diálogos del amanecer.
–¿Rastreamos, Remigio?
–No, don Efraim. Ha llovido demasiado, más vale arar.
–Bueno. Tome mate. Este... ¡oiga, Remigio...! enyugue al Chico y al Feo.
El viento de la madrugada trae un grito de la casa vecina:
–¿Va a la estación, rabí Efraim?
–¡Sí! Va el peoncito.
¡Que pregunte en el almacén si hay carta para mí...!
Y junto al palenque, torcido como una vaina de algarrobo, Raquel ordeña a la vaca inmóvil. Está de rodillas y sus dedos aprietan las ubres magníficas que se exprimen en chorros de espuma. La aurora otoñal envuelve en su roja palidez al grupo y la moza deja ver, por la bata entreabierta, los pechos redondos y duros que el sol de los fuertes veranos ha dorado, como frutas.
Cae la leche en el balde con una música suave que acorda con el resuello de la vaca y el respirar de Raquel.
El pelo desciende en olas oscuras sobre su espalda, y su cuerpo se dibuja, bajo el campesino percal, en la plenitud sabrosa que las caderas exaltan en el ritmo enérgico de sus líneas, en la forma de un ánfora de rudo barro. La claridad de la aurora ilumina su perfil por sobre el ancho lomo de la vaca. Sus ojos tienen el azul que tiembla en las pupilas de la Virgen y la nariz resume en el bronceado arremango, los signos rotundos de la raza.
Labriega, tú me recuerdas las mujeres augustas de la Escritura. Tú revives en la paz de los campos las heroínas bíblicas que custodiaban en las campiñas de Judea los dulces rebaños y durante las fiestas entonaban, en los atrios del Templo, los cánticos en alabanza de Jehová. Raquel, tú eres Ester, Rebeca, Débora o Judith. Repites sus tareas bajo el cielo benévolo y tus manos atan las rubias gavillas cuando el sol incendia, en llamas de oro ondulante las olas de trigo, sembrado por tus hermanos y bendecido por el ademán patriarcal de tu padre, que ya no es ni prestamista ni mártir, como en la Rusia del zar.
Tu presencia renueva, con la vaca mansa y la cabra discreta, la vida remota del Jordán. Sonríen los ranchos a la faena naciente y allá, en medio de la colina, el arroyo canta a la mañana y ofrece, en pocillos de greda, agua fresca al buey y al caballo. Y como en los días lejanos de Jerusalén, tu padre, cubierta la frente por la cajita de cuero negro de las filacterias, que contiene sentencias divinas, reza al Dios de Israel, Señor de las ejércitos, dueño del aire, de la luz y de la tierra, y en hebreo arcaico le saluda:
–Baruj athá Adonái...
LA LLUVIA
La tarde se extingue en la dulzura de una paz beatífica. El cielo se ha teñido de fulgores amarillos de sol. Los animales, conocedores de la hora, van aproximándose al corral. La colina se recoge en el descanso. Tras de los ranchos, los arados levantan sus brazos en forma de lira y, cerca del arroyo, el cencerro de la yegua repica.
Los viejos murmuran entre dientes el rezo nocturno. El padre pregunta:
–¿Volvió Juan?
–No; ha ido a traer la montura que dejó el otro día en lo del carnicero.
–¿Y Rebeca?
–Se está lavando la cabeza...
–¿La Rosilla?
–Atada.
En efecto, la vaca Rosilla, atada junto al corral, mueve la cabeza melancólicamente.
De pronto cae una lluvia estrepitosa, inesperada, con aquel alegre sol que reluce desgranado en diamantes, en la transparencia luminosa de las gotas.
Alguien grita
–¡El ternero!
Y, rápida, aparece Rebeca, consiguiendo agarrar al ternero antes de que se apodere de las ubres. Aparece, cubierta escasamente por la toalla, y la lluvia cae mojando sus pechos de moza labriega, fortalecida en el trabajo, triunfante como una diosa rústica, bajo la gloria de sus crenchas tenebrosas.
LA SIESTA
Sábado, día del santo reposo, día bendecido por los escritos rabínicos y saludado en las oraciones de Jehuda Halevi, el poeta. La colonia duerme en una tibia modorra. Blancas las paredes y amarillos los techos de paja, las casuchas lucen al sol, sol benigno de la primavera campestre. Del cielo, lavado por la lluvia de la víspera, desciende una paz religiosa, y de la tierra se elevan rumores apacibles. Floridos están los huertos y verdes los campos sin fin. En medio del potrero, el arroyuelo entona su melodía geórgica. Lenta y grave es la canción que dice el agua cubierta de círculos pequeños; y en el camino, uniformado por densa colcha de polvo, una víbora muerta semeja un garabato de barro.
Читать дальше